I. INTRODUCCIÓN
La violencia contra las mujeres, las adolescentes y las niñas es una clara violación a sus derechos humanos y una manifestación de discriminación que obstaculiza, impide, limita y les niega la posibilidad de desarrollar sus proyectos de vida y el libre desenvolvimiento de su personalidad. Además, se constituye en un claro atentado a su dignidad y, por tanto, a su condición de personas.
La Corte Constitucional de Colombia se ha pronunciado sobre este asunto en varias oportunidades. En la sentencia T-145 de 2017 se manifestó sobre el derecho que tienen las mujeres a que se respete su dignidad humana y se considere igual a:
la que durante mucho tiempo solo se reconoció en los hombres. Requiere que las mujeres sean tratadas con el mismo respeto y consideración, no como resultado de un acto de liberalidad o condescendencia sino porque las mujeres por sí mismas son reconocidas como personas y ciudadanas titulares de derechos cuya garantía está amparada en forma reforzada por los ordenamientos jurídico interno e internacional. (Corte Constitucional, 2017, s.n.)
No hay duda de que el Estado colombiano ha hecho esfuerzos significativos desde el punto de vista legislativo que han llevado a contar con un marco normativo bastante amplio para garantizar el derecho de las mujeres, las adolescentes y las niñas a una vida libre de violencias en todos los ámbitos del accionar humano. No obstante, esto resulta insuficiente si no se establecen estrategias encaminadas a erradicar prácticas culturales basadas en la asignación tradicional de roles de género (Osborne, 2009; Comité CEDAW, 2019, párrafo 23); a cuestionar la separación de los espacios entre público y privado que ha estado acompañada de la creencia persistente que lo que pasa en el hogar no debe ser regulado por el Derecho (Pateman, 1996); a criticar y desmontar los dispositivos de control que regulan e instrumentalizan los cuerpos femeninos y feminizados, además de estigmatizar a quienes no actúan de acuerdo con los preceptos de la heterosexualidad normativa… Esto quiere decir que el trabajo que se debe realizar debe ir a la raíz misma de la subordinación de las mujeres: la estructura cultural e institucional basada en un sistema patriarcal (Millet, 1995, Lagarde, 2010). Al mismo tiempo que se adoptan medidas para eliminar las barreras para el acceso a la justicia de las mujeres y se actúa para disminuir los altos índices de impunidad en los casos de las violencias que sufren por razones de género (Comité CEDAW, 2019, párrafo 25).
La Corporación Sisma Mujer (2021) hace una radiografía sobre la situación de las violencias contra las mujeres en Colombia -basándose en información del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses- que resulta poco halagüeña. Según los datos que maneja, en 2021, la violencia contra las mujeres ejercidas por sus parejas o exparejas aumentó un 11,89% en comparación con 2020. Además, se señaló que, por cada hombre agredido por su pareja o expareja, lo fueron siete mujeres.
En relación con la violencia sexual, en 2021 también se evidenció un aumento de los casos en un 21,11% en comparación con el año anterior, lo que llevó a que cada 28 minutos una mujer fuera víctima de este tipo de violencia. Además, las niñas y las adolescentes fueron las principales víctimas de este delito (80,47% del total) y fueron miembros de sus familias los principales agresores (Corporación Sisma Mujer, 2021).
En 2021 persistieron los altos índices de impunidad en los casos de violencia intrafamiliar contra las mujeres, violencia sexual y en los feminicidios. Estos últimos también aumentaron en comparación con el año anterior (Corporación Sisma Mujer, 2021).
El territorio de La Guajira no escapa de esta realidad. Según el informe 03-2021 del Observatorio de Violencia contra la Mujer que contiene cifras sobre este tipo de agresiones hacia las mujeres indígenas, en 2020, se registraron 69 casos por presunto delito sexual, 25 en el contexto de violencia de pareja y 20 casos de violencia interpersonal. Fueron los municipios de Riohacha, Maicao, Uribia y Barrancas los que presentaron los índices más altos del presunto delito sexual, en el cual la edad promedio de la víctima estuvo en el rango entre los 10 y los 14 años, mientras que en los casos de violencia de pareja o interpersonal, el rango de edad estuvo entre los 20 y los 24 años (Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Observatorio de Violencia contra la Mujer, 2021). Esto lleva a señalar que ser mujer joven, niña o adolescente indígena exacerba los riesgos de ser víctima. Pero no son solo las mujeres indígenas las que sufren violencia en este departamento.
Los datos presentados en el párrafo anterior no muestran la compleja realidad de esta problemática en el departamento de La Guajira ya que, debido a la pandemia del Covid-19 y a los obstáculos para acceder a las instituciones públicas, la movilidad reducida y las medidas de confinamiento durante esta, hicieron que aumentara el subregistro de estos casos. A ello hay que agregar que, tanto en Colombia como en el resto del mundo, las medidas adoptadas por los Estados para enfrentar al virus generaron que las mujeres estuvieran confinadas con sus agresores y que vivieran una pandemia (la de la violencia por razones de género) en el contexto de otra pandemia (la del Covid-19) (UNFPA y ONU MUJERES Colombia, 2020).
Este contexto justifica que, desde la institucionalidad, se tomen medidas de distinta índole para hacerle frente a las violencias contra las mujeres, las adolescentes y las niñas. Para ello, se requiere realizar diagnósticos centrados en distintas aristas del problema, entre ellas, sobre la manera en que los funcionarios y las funcionarias públicos/as lo perciben y la tolerancia institucional existente ante este tipo de violencia.
En el informe de la Relatora especial de Naciones Unidas sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias (2008), en el cual se diseñan y definen un conjunto de indicadores para cuantificarla y la respuesta del Estado, se manifiesta que la tolerancia a este problema en ciertos contextos culturales, puede mantenerse y perdurar si los Estados no actúan con la debida diligencia para enfrentarlo. Además, se expresa la necesidad de comprender mejor la estructuración de las violencias contra las mujeres y de medir la prevalencia de la tolerancia:
La tolerancia de esa violencia crea contextos culturales en que puede perdurar sin mella, y los Estados no actúan con la debida diligencia. Desde el punto de vista de los derechos humanos es una situación en que las violaciones de los derechos pueden proseguir impunemente. Necesitamos comprender mejor las maneras en que la violencia se estructura y mantiene las actuales jerarquías de género: aunque las mujeres están cada vez más dispuestas a denunciar y eliminar la violencia contra ellas, las percepciones y actos de los hombres parecen más resistentes al cambio. Esto demuestra que es necesario poner énfasis en el estudio de esas cuestiones, ya sea mediante encuestas de prevalencia, si están dirigidas también a los hombres, o mediante módulos creados para encuestas sobre las actitudes sociales recurrentes (Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, 2008, párrafo 67).
La tolerancia institucional a la violencia contra las mujeres es un factor que contribuye con la impunidad y se constituye en un obstáculo para el acceso a la justicia.
Por tolerancia institucional se entiende: “actitudes, percepciones y prácticas de las/os funcionarios públicos que favorecen y perpetúan la violencia contra las mujeres, incluyendo la omisión de los deberes estatales de restitución de derechos, protección, prevención y erradicación, así como la perpetración directa de actos de violencia por parte de actores institucionales” (Fondo de las Naciones Unidas y España para el Cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, 2010, p. 64).
En Colombia se han hecho tres mediciones de la tolerancia institucional en los años 2010, 2015 y 2021 cuyo objetivo ha sido “identificar imaginarios, actitudes y prácticas que naturalizan y perpetúan las violencias contra las mujeres en las entidades del Estado con obligaciones en la prevención, detección, atención y sanción de dichas violencias” (Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, 2015, p. 10). Para la obtención de la información desde el punto de vista cuantitativo se usó una encuesta aplicada a funcionarios y funcionarias públicos/as de los sectores salud, educación, justicia, protección y organismos de control. Se seleccionaron 10 ciudades para el levantamiento de los datos, a saber: Barranquilla, Bogotá, Buenaventura, Cartagena, Florencia, Medellín, Pasto, Popayán, San Andrés de Tumaco y Villavicencio. Ninguna ciudad del departamento de La Guajira estuvo dentro de las elegidas para la realización del estudio.
Entre las razones que justifican la realización de investigaciones sobre estas temáticas en el territorio colombiano destacan la persistencia de las barreras y obstáculos que tienen las mujeres en el acceso a la justicia, entre las que se pueden mencionar el desconocimiento de sus derechos, la revictimización por parte del personal de las entidades públicas que en principio deben garantizárselos, la violencia institucional, la estigmatización y exposición de la vida de la víctima. A ello se deben agregar ciertas prácticas institucionales que, en lugar de protegerlas, pueden llevar a que aumenten los riesgos y se profundice la violencia. Entre estas prácticas se pueden mencionar el uso del mecanismo de la conciliación en los casos de violencia de pareja, la incomprensión sobre el ciclo de la violencia, el llamado “paseo de la violencia” que lleva a que las mujeres tengan que ir a distintas entidades públicas, la responsabilización de las víctimas por los hechos ocurridos, la realización de pruebas excesivas e innecesarias, entre otras circunstancias (Fondo de las Naciones Unidas y España para el Cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, 2010).
En las observaciones finales sobre el noveno informe periódico de Colombia del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Comité CEDAW) se manifestó la preocupación existente en este mecanismo internacional por la limitada capacidad del poder judicial colombiano y los altos índices de impunidad en asuntos vinculados con las violencias contra las mujeres, “por la persistencia de estereotipos y funciones de género profundamente arraigados en las esferas pública y privada” (Comité CEDAW, 2019, párrafo 23) y porque la implementación de la Ley 1257 de 2008 presenta límites en su aplicación vinculados con los servicios de salud para las víctimas o por la sobrecarga de responsabilidades de las comisarias y los comisarios de familia (Comité CEDAW, 2019).
Los problemas del territorio de La Guajira en relación con las violencias hacia las mujeres basadas en el género entran en el contexto descrito y justifican la investigación que se presenta a continuación, la cual tiene como objetivo conocer y analizar las opiniones, imaginarios y creencias sobre las violencias contra las mujeres basada en género de las funcionarias y funcionarios públicas/os de este departamento. Además, se pretende comparar los resultados con los obtenidos en las mediciones sobre la tolerancia institucional de las violencias contra las mujeres realizadas a nivel nacional.
A los efectos de esta investigación, se entiende por violencia contra las mujeres basada en género, de acuerdo con lo establecido en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como Convención de Belém do Pará (1994): “cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado” (artículo 1).
A continuación, se presenta, por un lado, los supuestos teóricos del modelo ecológico integrado para el análisis de la violencia contra la mujer, el cual sirvió de fundamento para el desarrollo de la encuesta y, por el otro, el análisis del derecho a una vida libre de violencia como derecho humano.
II. EJES TEÓRICOS
El modelo ecológico integrado
Este modelo para el análisis de la violencia contra las mujeres por razones de género fue desarrollado por Lori Heise (1998) a partir de la teoría ecológica del psicólogo ruso Urie Bronfenbrenner, quien explicaba que los seres humanos se desenvuelven en distintos ambientes, los cuales influyen en su desarrollo cognitivo, moral y social, así como en las transformaciones que experimentan en su vida.
Heise (1994) ajusta esta teoría y señala que las mujeres se interrelacionan en distintos ámbitos: individual, familiar, comunitario y social, en los cuales pueden experimentar distintas formas de violencia por razones de género. A partir de esto, desarrolla varios niveles en los cuales se puede indagar en las víctimas, los agresores y el contexto en el que se da la violencia:
Macrosistema
Conjunto de valores, costumbres, creencias y representaciones sociales que ordenan, mantienen y perpetúan el sistema patriarcal, basado en el dominio de los hombres adultos sobre las mujeres de todas las edades y sobre los hombres jóvenes (Millet, 1995). Este sistema asigna roles de género en virtud de un orden jerárquico según el cual aquellos considerados “propios” de los hombres se les asigna mayor valor.
En este nivel se inserta el valor de la familia nuclear patriarcal que tiene al hombre como jefe del hogar; la representación de las mujeres como principales responsables del hogar y del cuidado de los/as hijos/as; la construcción de la masculinidad a partir de la fuerza, la agresividad biológica y la dureza; la aprobación social del castigo físico y de la violencia contra las mujeres; la idealización del amor romántico y el control social de la sexualidad de las mujeres (Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, 2015).
Heise (1998) manifiesta que en el modelo ecológico integrado se reconoce la centralidad del macrosistema en el abordaje de las violencias contra las mujeres, pero sin negar cómo este se relaciona con los otros niveles. Además, expresa la autora que cuando en una cultura determinada la masculinidad se construye a partir de la dominación o la agresión, la violencia sexual hacia las mujeres es común. En ese sentido, de acuerdo con investigaciones realizadas por Reiss (citado por Heise, 1998), en las sociedades donde hay una alta prevalencia del delito de violación sexual es más probable que la personalidad machista se apruebe y se legitime como la adecuada para los hombres.
La aprobación o no del castigo físico a las mujeres en una cultura determinada también se encuentra en este nivel. Heise (1998) señala que, en la mayoría de las culturas, se aprueba el castigo físico hacia las mujeres, las niñas y los niños en ciertas circunstancias. Así las cosas, castigar se considera culturalmente aceptable y otras personas no intervendrán, a menos que se considere que quien golpea no tiene derecho a hacerlo o que los golpes fueron excesivos, casos en los cuales se dará la sanción pública y se considerará la posibilidad de que vecinos, familiares, cuerpos policiales, puedan intervenir.
También es importante destacar que, en aquellas sociedades donde se considera normal la resolución de los conflictos interpersonales mediante el uso de la fuerza, es más probable que haya violencia contra las mujeres.
Exosistema
Se refiere al contexto, al entorno, a los factores estructurales fuera de la vida de las personas, pero que inciden en sus vivencias cotidianas, entre las que están las violencias que afectan a las mujeres por razones de género. Está “conformado por el sistema de relaciones más próximas de las personas, enmarcadas por las instituciones que median entre la cultura y el nivel individual” (Gaxiola y Frías, 2008, p. 15). Los factores que Heise (1998) incluye en este nivel son: la condición socioeconómica; el aislamiento de la mujer y la familia y, por último, la influencia del grupo.
En cuanto a la condición socioeconómica, manifiesta Heise (1998) que, si bien es cierto que la violencia contra las mujeres se puede dar en todos los estratos sociales, hay pruebas, por lo menos en el contexto de una relación de pareja, que es más común en familias con bajos recursos y cuando los hombres están desempleados. A ello se debe agregar que también se ha observado que, cuando la situación económica empeora, se da un aumento en este tipo de violencia.
Este nivel también contiene la forma en que se encuentran separados los espacios público y privado. La importancia de este factor radica en que, pese a la existencia de leyes que regulan y tipifican como delito la violencia contra las mujeres y la violencia intrafamiliar, persiste la creencia de que las relaciones familiares y lo que ocurra dentro de ellas, incluidas las agresiones, no le competen al Estado, sino que son asuntos privados. Las luchas feministas incorporaron el lema “lo personal es político” precisamente para explicar que lo que ocurre en las relaciones familiares, en una parte privada de la vida de las personas, donde además se dan las mayores manifestaciones de violencia contra las mujeres basadas en el género, también debe intervenir el Estado y deben ser reguladas por el Derecho cuando sea necesario (Fernández-Matos, 2015).
Otro elemento dentro de este nivel es el mecanismo de la conciliación para la resolución de los conflictos entre las parejas y los que se dan en la familia, incluida la violencia contra las mujeres basada en género que, al ser tratada con este enfoque, exacerba la vulnerabilidad de estas.
Distintas instancias internacionales han hecho un llamado a los Estados para que eliminen la conciliación en estos casos ya que no le proporcionan la atención y la protección que requiere la víctima. El Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) ha señalado expresamente que “recomienda a los Estados eliminar la mediación, conciliación y en general todas las formas de solución de asuntos de violencia de género fuera del espacio judicial” (MESECVI, s.f.). A ello hay que agregar que, en Colombia, conforme lo que establece la Ley 1542 de 2012, el delito de violencia intrafamiliar no es querellable y por lo tanto no es conciliable.
Microsistema
Se refiere a las relaciones más próximas de las personas, que generalmente son las relaciones familiares y en lo que interesa en esta investigación, las relaciones de pareja. En estos entornos se dan la mayoría de las violencias que sufren las mujeres por razones de género. No hay que olvidar que el hogar es el lugar más peligroso para las mujeres y donde corren mayores riesgos de ser víctimas de violencia y los principales agresores son miembros de su propia familia o de su círculo cercano (UNODC, 2018).
En este nivel se indaga sobre la posición de las mujeres en las relaciones de pareja, sobre quién toma las decisiones en la familia y como se distribuyen el trabajo del hogar y el cuidado de los hijos e hijas, en ese sentido, se refiere al ejercicio desigual del poder en la producción y reproducción de las relaciones familiares y de las parejas (Fondo de las Naciones Unidas y España para el Cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, 2010).
El derecho humano a una vida libre de violencias para las mujeres
Desde una perspectiva histórica, es corto el camino recorrido desde que en el ámbito internacional se reconocieran los derechos humanos de las mujeres.
El reconocimiento de la discriminación por razones de sexo en el mismo nivel que aquellas por motivos raciales, políticos o religiosos en la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH) de 1948 se puede considerar un antecedente. Esto supuso un gran logro para las mujeres y fue producto de la presión de las delegadas de Brasil, México y República Dominicana, quienes tuvieron que enfrentarse a sus colegas hombres que pensaban que este tipo de discriminación no era tan gran grave e incluso, por esa naturalización de la posición subordinada de las mujeres en la sociedad, la consideraban inevitable (Facio, 2011; Tamés, 2012).
Pero más allá de esta prohibición de discriminación sexual, no hay una mención expresa a las mujeres dentro del texto de la declaración, con la única excepción del artículo 16 que le confiere iguales derechos que a los hombres en el matrimonio (DUDH, 1948).
La situación no es mejor en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (DADDH) de 1948, incluso, el hecho de que se haya dejado en el título la palabra “hombre”, muestra que se usa a este como modelo y referente universal de lo humano, lo que invisibiliza aún más a las mujeres. En este caso, solo el artículo VII se refiere expresamente a las mujeres al proteger la maternidad (DADDH, 1948).
Se puede apreciar que las dos declaraciones que se adoptan en el inicio de los sistemas internacionales de derechos humano -suscritas por el Estado colombiano- no se refieren expresamente a las mujeres. Tampoco lo hacen los pactos y las convenciones que consagraron derechos universales que, en principio, eran para todas las personas, hombres y mujeres, pero que, al tener a los primeros como modelo de lo humano, invisibilizaban las experiencias y las necesidades de las segundas.
Hubo que esperar hasta el año 1979 para la adopción de un documento de derechos humanos de carácter internacional que expresamente se refiriera a las mujeres y sus derechos. Fue la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW por sus siglas en inglés), que entró en vigor en 1981 y donde por primera vez se estableció una definición jurídica de la discriminación por motivos sexuales en el ámbito internacional.
Cabe destacar que la CEDAW no reconoce derechos diferentes para las mujeres, lo que hace es obligar a los Estados partes a adoptar medidas para eliminar la discriminación de las mujeres en todos los ámbitos del accionar humano: político, económico, social, cultural, institucional, entre otros; esto incluye la adopción de medidas especiales de carácter temporal que aseguren el avance de las mujeres. Además, reconoce la igualdad sustantiva más allá de la igualdad formal establecida en las normas y el peso de la cultura en el mantenimiento de la situación de inferioridad y desventaja de las mujeres en el ejercicio de sus derechos.
La importancia que la CEDAW le da al aspecto cultural se puede apreciar en su artículo 5, considerado la piedra angular del contenido de este instrumento (Tamés, 2012), en donde se establece la obligación de los Estados partes de, por un lado, “modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos” (CEDAW, 1979, artículo 5.a) y, por el otro, el reconocimiento de la función social de la maternidad y la corresponsabilidad de hombres y mujeres en el cuidado de los hijos y las hijas (CEDAW, 1979, artículo 5.b). Así las cosas, cuando un Estado firma y ratifica la CEDAW, como en el caso de Colombia, se obliga a adoptar medidas para cambiar la cultura basada en la posición de inferioridad de las mujeres y también, en concientizar que las labores de cuidado no son responsabilidades exclusivas de las mujeres. Estas estrategias resultan ineludibles en la protección y garantía de los derechos humanos de las mujeres.
Cabe destacar que la CEDAW no hizo referencia expresa a la violencia contra las mujeres, problema que, pese a la presión de los movimientos feministas, seguía viéndose fuera del escenario de los derechos humanos. No obstante, en el año 1992, el Comité CEDAW, mecanismo creado para examinar los progresos realizados por los Estados parte de la Convención CEDAW (CEDAW, artículo 17), emitió la recomendación general N° 19, titulada La violencia contra la mujer en la que se señaló que esta problemática “es una forma de discriminación que impide gravemente que goce de derechos y libertades en pie de igualdad con el hombre” (Comité CEDAW, 1992, numeral 1). Además, en este documento se dejó establecido la particularidad de este tipo de violencia que afecta a las mujeres por el hecho de serlo o porque tiene un impacto desproporcionado en sus vidas (Comité CEDAW, 1992).
Como señala Marcela Lagarde (2010), la década del noventa del siglo pasada fue fundamental para la visualización de la violencia contra las mujeres como violación de derechos humanos en el ámbito internacional. Entre los hechos que marcaron esta época está la presión que ejercieron las mujeres en 1993, en el marco de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos celebrada en Viena, para que este foro reconociera la violencia basada en género que las afectaba como una violación de derechos humanos.
La presión generó sus frutos y en la Declaración y el Programa de Acción de Viena, aprobados el 25 de junio de 1993, por primera vez se reconoció que “Los derechos humanos de la mujer y de la niña son parte inalienable, integrante e indivisible de los derechos humanos universales” (Conferencia Mundial de Derechos Humanos, 1993, numeral 18) y, como dice Alda Facio (2011), en Viena las mujeres se convirtieron en humanas. En ese sentido, es importante ver como esa situación de subordinación y ejercicio tardío de la ciudadanía, junto con factores como la separación de los espacios en públicos y privados, el sistema patriarcal centrado en leyes cuyo modelo de persona es un hombre occidental, blanco y con ingresos, invisibilizaba las experiencias de las mujeres y la titularidad de derechos.
En la Declaración y el Programa de Acción de Viena también se señaló la preocupación que había por la violencia que afectaba a las mujeres tanto en su vida pública como en la privada y se le solicitó a la Asamblea General de las Naciones Unidas que aprobara “el proyecto de declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer e insta a los Estados a que combatan la violencia contra la mujer de conformidad con las disposiciones de la declaración” (Conferencia Mundial de Derechos Humanos, 1993, numeral 38). Ese mismo año se aprueba el texto de la declaración.
Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer (DEVM)
El 20 de diciembre de 1993 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la declaración. En su contenido se evidencia el aporte de las feministas en el abordaje de las violencias contra las mujeres, entre otras razones, porque se reconoce:
que la violencia contra la mujer constituye una manifestación de relaciones de poder históricamente desiguales entre el hombre y la mujer, que han conducido a la dominación de la mujer y a la discriminación en su contra por parte del hombre e impedido el adelanto pleno de la mujer, y que la violencia contra la mujer es uno de los mecanismos sociales fundamentales por los que se fuerza a la mujer a una situación de subordinación respecto del hombre.
También se señala en la DEVM que se trata de una violencia dirigida contra las mujeres por su “pertenencia al sexo femenino” y que se puede dar tanto “en la vida pública como en la vida privada” (Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, 1993, artículo 1).
En el artículo 4 se establece que los Estados deben abstenerse de practicar violencia contra las mujeres; actuar con la debida diligencia para sancionarla y eliminarla; adoptar medidas legislativas que la tipifiquen como delito y garantizar a las mujeres el acceso a la justicia; tomar acciones de distinta índole para prevenirla; elaborar planes nacionales que protejan a las mujeres de este flagelo; la obligación de formar y sensibilizar a las funcionarias y los funcionarios públicas/os sobre las necesidades de las mujeres; de promover investigaciones, recopilar información y estadísticas sobre este tipo de violencia que deben ser publicadas; la prohibición de justificarla por razones culturales, tradicionales o religiosas, entre otras obligaciones (Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, 1993).
Hay que tener presente que, sin negar la importancia de la DEVM, se trata de un documento que no tiene carácter vinculante para los Estados, forma parte de esos textos donde se recogen los consensos, acuerdos o recomendaciones surgidas de entidades conformadas por personas expertas en el tema que abordan, pero que, más allá de la obligación moral, no constriñen a los Estados signatarios a cumplir con lo establecido; forma parte de lo que se conoce como soft law (Fernández-Matos, 2012). Eso explica la necesidad de ir más allá en la regulación de esta problemática y lograr que se adoptara una convención o tratado en esta materia, con la fuerza vinculante para obligar a los Estados a cumplirlo.
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará)
La Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) -institución de carácter regional creada en 1928, que se convirtió en el primer órgano intergubernamental con competencias para la promoción de los derechos de las mujeres y que actualmente forma parte de la Organización de Estados Americanos (OEA)- detectó que había un vacío en la CEDAW en relación con el tema de la violencia contra las mujeres. En 1989, en una reunión de la Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas, la presidenta de la CIM, Milagro Azcúnaga de Meléndez, expresó su preocupación por este vacío y manifestó que, pese a la falta de información estadística existente en América y que el problema de la violencia contra las mujeres era invisible, el órgano que ella presidía trabajaría para hacerle frente a esta problemática.
Fue así que, por iniciativa de la CIM, en 1991, la Asamblea General de la OEA aprobó la resolución AG/ RES. 1128 (XXI-0/91) mediante la cual se apoyó la iniciativa del órgano de mujeres para la elaboración de una convención interamericana para la prevención de la violencia contra las mujeres (Odio Benito, 2021).
Tres años después, en 1994, en la ciudad brasileña de Belém do Pará se adopta la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, en la que por primera vez un tratado regional reconoce el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia como derecho humano, el cual debe garantizarse en los espacios público y privado (artículo 3).
No es poca la importancia de este reconocimiento ya que, por un lado, saca esta problemática de la invisibilización en la que se encontraba y, por el otro, al considerarla como derecho humano supone un conjunto de obligaciones que los Estados deben cumplir para prevenirla, sancionarla, reparar a las víctimas y erradicarla.
En el capítulo VIII de la Convención de Belém do Pará se consagran las obligaciones de los Estados, establecidas en dos artículos. En el artículo 7, están las vinculadas con la necesidad de que se actúe sin dilaciones, de inmediato, para establecer medidas judiciales, legislativas y de carácter administrativo que sancionen a los agresores y que garantizan a las víctimas el acceso a la justicia, así como medidas destinadas a “modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la persistencia o la tolerancia de la violencia contra la mujer” (Convención de Belém do Pará, 1994, artículo 7.e).
El artículo 8 habla de las obligaciones que los Estados implementarán de forma progresiva, entre las que se pueden mencionar que deberán erradicar patrones y estereotipos socioculturales de género; capacitación y formación de las funcionarias y los funcionarios públicas/os con competencia en esta materia; ofrecer servicios públicos especializados para la atención de las mujeres víctimas; “garantizar la investigación y recopilación de estadísticas y demás información pertinente sobre las causas, consecuencias y frecuencia de la violencia contra la mujer, con el fin de evaluar la eficacia de las medidas para prevenir, sancionar y eliminar la violencia contra la mujer” (Convención de Belém do Pará, 1994, artículo 8.h) que les permitan hacer los cambios necesarios, entre otras.
Desde la primera aplicación de la Convención de Belém do Pará en un caso en el sistema interamericano de derechos humanos, tanto la Comisión como la Corte Interamericana de Derechos Humanos han establecido un conjunto de estándares internacionales y de decisiones vinculantes para los Estados parte, como es el caso del colombiano.
A los efectos de esta investigación, merece una mención especial el caso González y otras (“Campo Algodonero”) vs. México, en el cual la Corte hace aportes significativos sobre la persistencia de una “cultura de discriminación” y en estereotipos de género presentes en los funcionarios policiales y judiciales que, en principio, debían garantizarles a las mujeres su derecho a una vida libre de violencia. Al respecto señala:
el Tribunal considera que el estereotipo de género se refiere a una preconcepción de atributos o características poseídas o papeles que son o deberían ser ejecutados por hombres y mujeres respectivamente. Teniendo en cuenta las manifestaciones efectuadas por el Estado […], es posible asociar la subordinación de la mujer a prácticas basadas en estereotipos de género socialmente dominantes y socialmente persistentes, condiciones que se agravan cuando los estereotipos se reflejan, implícita o explícitamente, en políticas y prácticas, particularmente en el razonamiento y el lenguaje de las autoridades de policía judicial, como ocurrió en el presente caso. La creación y uso de estereotipos se convierte en una de las causas y consecuencias de la violencia de género en contra de la mujer. (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2009, párrafo 401)
En esa misma sentencia, la Corte, en la parte de reparaciones, se pronunció sobre las obligaciones que tienen los Estados de formar y capacitar a las funcionarias y a los funcionarios públicas/os en temas de género, derechos humanos y “perspectiva de género para la debida diligencia en la conducción de averiguaciones previas y procesos judiciales relacionados con discriminación, violencia y homicidios de mujeres por razones de género, y (…) superación de estereotipos sobre el rol social de las mujeres” (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2009, párrafo 541).
Como se puede apreciar, el peso de la cultura, el mantenimiento de estereotipos de género basados en la inferioridad de las mujeres, han sido temas de gran preocupación en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, su persistencia, a pesar de los avances legislativos e institucionales existentes, justifica que se siga investigando sobre estos aspectos como se hace en este artículo.
Ley 1257 de 2008 de Colombia
La Ley 1257 de 2008 expresa que por “violencia contra la mujer se entiende cualquier acción u omisión, que le cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial por su condición de mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, bien sea que se presente en el ámbito público o en el privado” (artículo 2). De esta manera, se puede señalar que la ley colombiana está en sintonía con el enfoque de derechos humanos establecido en los textos anteriormente analizados.
Cabe destacar, además, que esta ley responde a la clasificación de leyes de protección integral, que no se limitan a tipificar el delito de violencia contra las mujeres, sino que van más allá y reconocen la necesidad de un abordaje integral de un problema complejo. Es por ello que en su articulado se puede apreciar el establecimiento de medidas de atención, de protección, de sensibilización y capacitación que obligan a distintos entes públicos nacionales, departamentales y municipales, de los sectores justicia, salud, educación, comunicación, a los cuerpos policiales… a adoptar medidas para hacerle frente a esta problemática, lo que implica que se incida en las transformaciones culturales necesarias para asegurar el ejercicio pleno y efectivo de los derechos humanos de las mujeres.
En la Política pública de equidad de género para las mujeres: hacia el desarrollo sostenible del país, CONPES 4080 del 18 de abril de 2022, también se habló de los imaginarios culturales y sociales que justifican la violencia contra las mujeres: “Una de las causas que incide en las manifestaciones de violencia está relacionada con los estereotipos de género y los imaginarios sociales y culturales que aún persisten en la sociedad y que justifican y naturalizan la violencia contra las mujeres” (p. 77). De allí la importancia de seguir indagando en estos imaginarios.
III. MÉTODOLOGIA
Se trata de una investigación en la que se usó una metodología cuantitativa mediante una encuesta que se basó en el cuestionario utilizado en la Segunda medición del estudio sobre tolerancia social e institucional de las violencias contra las mujeres, realizada por la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer (2015) y adaptada en el trabajo Las representaciones sociales de las violencias contra las mujeres por parte del personal de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) en la ciudad de Barranquilla (Márquez, Fernández-Matos y González-Martínez, 2017).
El cuestionario se compuso de 35 preguntas cerradas que buscaban medir la tolerancia institucional, se usó una escala de Likert con cinco (05) opciones de respuesta: (1) totalmente de acuerdo; (2) de acuerdo; (3) ni de acuerdo ni en desacuerdo; (4) en desacuerdo y 5) totalmente en desacuerdo. Las dimensiones que se abordaron se basaron en el modelo ecológico integrado para el análisis de la violencia contra las mujeres por razones de género explicado en los ejes teóricos de este artículo: macrosistema, exosistema y microsistema.
La encuesta fue autoadministrada, pero antes de su llenado, se contó con la explicación de una de las investigadoras del proyecto sobre los objetivos, lo que se buscaba con el cuestionario y se explicó a las personas participantes que podían negarse a llenarla ya que era de carácter voluntario. Cabe destacar que, de un total de 113 encuestas recogidas, se desecharon 19 que no fueron contestadas en su totalidad. La información se recogió entre los meses de octubre de 2021 y abril de 2022, se procesó en una tabla de Excel.
El universo de estudio fueron los funcionarios y las funcionarias públicos/as de distintas instituciones del departamento de La Guajira con competencias directas o indirectas en la atención y prevención de las violencias contra las mujeres. El tipo de muestreo fue por conveniencia y el tamaño de la muestra estuvo conformado por 94 personas: 63 mujeres y 31 hombres.
En relación con el lugar en el cual trabajan las personas encuestadas, se encontró que 48% labora en alguna alcaldía del departamento de La Guajira, porcentaje seguido por quienes lo hacen en la Policía Nacional (15%), la gobernación de La Guajira (12%), alguna institución pública de salud (5%), en comisarías de familia (4%), en el ICBF o la Fiscalía (cada uno con 3%), Medicina Legal y Defensoría del Pueblo (1% cada una de estas instituciones) y el 7% en otra entidad pública.
Los resultados obtenidos se compararon con los de la Tercera medición del estudio sobre tolerancia social e institucional de las violencias contra las mujeres que refleja los promedios de las mediciones realizadas en 2010, 2015 y 2021 en Barranquilla, Bogotá, Buenaventura, Cartagena, Florencia, Medellín, Pasto, Popayán, San Andrés de Tumaco y Villavicencio (Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer y ONU MUJERES, 2021).
IV. RESULTADOS
Se presentan los resultados de acuerdo con los niveles macrosistema, exosistema y microsistema, desarrollados en el modelo ecológico integrado para el análisis de la violencia contra las mujeres.
Macrosistema
En este nivel se determinaron tres aspectos a medir: 1) persistencia de los roles de género, 2) aprobación social del castigo físico hacia la mujer y 3) menosprecio de lo femenino.
Persistencia de los roles de género
En relación con los roles y estereotipos de género, los resultados arrojaron que la mayoría de las personas encuestadas no está de acuerdo con que “el papel más importante de las mujeres es cuidar de su casa, cocinar y cuidar a su familia” (81% del total). De igual manera, 87% no está de acuerdo en considerar la maternidad como la única fuente de realización para estas. Esto muestra que se están dando cambios significativos en relación con el papel de las mujeres en la sociedad, aunque todavía hay un pequeño porcentaje de personas entrevistadas que sigue pensando que su lugar es el hogar y su principal responsabilidad la maternidad y el cuidado de la familia.
La mayoría de las personas entrevistadas (76% del total) está en desacuerdo con la creencia de que las únicas responsables de quedar embarazadas son las mujeres. Este dato refleja que hay una mayor conciencia sobre la responsabilidad compartida de hombres y mujeres, no obstante, aún hay un 21% que considera que “las mujeres son las que deben cuidarse para no quedar embarazadas”. La persistencia de esta creencia supone responsabilizar únicamente a las mujeres por el ejercicio de una sexualidad responsable, mientras que se mantiene la idea de que los hombres no deben preocuparse por las consecuencias que su comportamiento sexual pueda acarrear.
Ante la afirmación “los hombres de verdad son capaces de controlar a sus mujeres”, un 20% de las personas entrevistadas está de acuerdo con esto, lo que significa 2 de cada 10. Esto supone la persistencia de la creencia de que, en la construcción de la masculinidad, “controlar” a las mujeres es un valor a destacar.
Ante la frase “no me gusta cuando veo un hombre con actitudes femeninas”, el 26% de las personas encuestadas coincide con esta afirmación, esto implica 1 de cada 4, mientras que un 41% no está de acuerdo y 33% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo
Un 35% de las personas entrevistadas coincide con que “los hombres siempre están listos para tener sexo”. Esto implica la persistencia del estereotipo de género que vincula el ser hombre con un deseo biológico e incontrolable de tener sexo siempre. Además, este es un elemento fundamental en la construcción de la masculinidad.
La afirmación “cuando los hombres están bravos es mejor no provocarlos” fue compartida por el 46%. La persistencia de esta creencia implica que la ira en un hombre, estar bravo, puede desencadenar situaciones de violencia, por lo que mejor es no desatar esa irritación. Así las cosas, en el imaginario persiste la idea de que, si un hombre que está molesto, bravo, golpea a una mujer, fue porque ella lo provocó, por eso es mejor evitar, lo que en ciertos contextos lleva a justificar la agresión.
Comparando los resultados obtenidos en el departamento de La Guajira con las mediciones realizadas a nivel nacional en 2010, 2015 y 2021 (Gráfico 1), se puede señalar que ese porcentaje de 46% que está de acuerdo con que es mejor no provocar a los hombres, solo es superado a nivel nacional en la medición de 2010, ya que se observa una disminución progresiva de los funcionarios y las funcionarias públicas/as que la comparten, que lleva a que en 2021 sea el 29%, con la única excepción de la ciudad de Barranquilla en la cual el 55,1% de las personas entrevistadas la comparte para ese último año (Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer y ONU MUJERES, 2021).
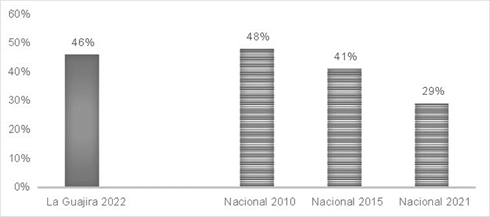
Fuente:
Gráfico 1 Comparación de los porcentajes de funcionarios y funcionarias públicos/as que están de acuerdo con que “cuando los hombres están bravos es mejor no provocarlos” en el departamento de La Guajira y las mediciones realizadas en Colombia a nivel nacional
Entre las personas encuestadas hay un rechazo absoluto a justificar la violencia física contra las mujeres por razones de infidelidad (95%), un 5% marcó la opción “ni de acuerdo ni en desacuerdo” y ninguna persona marcó estar de acuerdo con esta afirmación.
La mayoría (79%) manifestó estar en desacuerdo con la afirmación “si las mujeres conservaran su lugar serían menos agredidas por sus parejas”, sin embargo, hay un 16% que está de acuerdo. Esto implica que todavía se mantiene la creencia de que las mujeres agredidas son culpables de la violencia que sufren, lo que le resta responsabilidad a quien agrede.
El 91% de las personas entrevistadas manifestó estar en desacuerdo con la idea de que las mujeres deben permanecer en una relación violenta para mantener a su familia unida. Sin embargo, hay un 8% que comparte esta afirmación.
Los resultados en el departamento de La Guajira en este caso son más altos que los obtenidos a nivel nacional en la medición de 2021, donde las personas que estuvieron de acuerdo con que “la mujer que desea mantener unida a su familia aguanta la violencia del marido” representaron el 1,3% (Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer y ONU MUJERES, 2021).
Aprobación social del castigo físico hacia la mujer
Desde una perspectiva histórica, la mujer fue considerada como propiedad de su cónyuge quien, como jefe de la familia, podía disponer de sus bienes, pero también de su esposa; ello justificaba que la violencia contra esta por parte de su “dueño” no fuera penalizada, de hecho, era vista como algo normal y cotidiano.
Desde un punto de vista legal esta situación cambió; la violencia contra las mujeres en todos los casos, incluida la que se ejerce en el contexto de una relación de pareja, es una violación de derechos. No obstante, en las percepciones e imágenes de algunas personas aún se aprueba el disciplinamiento de las mujeres mediante la violencia física.
Ante la frase “las mujeres que siguen con sus parejas después de ser golpeadas es porque les gusta”, el 71% de las personas entrevistadas manifestó no estar de acuerdo con esta afirmación, pero llama la atención que 25% si está de acuerdo. Esto implica que, 1 de cada 4, considera que las mujeres golpeadas se mantienen en una relación violenta porque les gusta ser maltratadas.
El hecho de que el 25% de los funcionarios y las funcionarias del departamento de La Guajira estén de acuerdo con que las mujeres disfrutan ser golpeadas por sus parejas, pone a esta entidad por encima de los porcentajes de aprobación que tuvo esta afirmación en las mediciones nacionales (Gráfico 2).
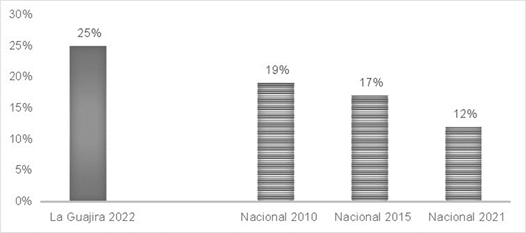
Fuente:
Gráfico 2 Comparación de los porcentajes de funcionarios y funcionarias públicos/as que están de acuerdo con que “las mujeres que siguen con sus parejas después de ser golpeadas es porque les gusta” en el departamento de La Guajira y las mediciones realizadas en Colombia a nivel nacional
El 77% no está de acuerdo en que el hecho de que una mujer sea celosa justifique que sea maltratada, sin embargo, 13% comparte esta afirmación y 10% manifiesta no estar “ni de acuerdo ni en desacuerdo”.
Menosprecio de lo femenino
Si algo caracteriza que las diferencias sexuales generen desigualdades es que se considere que las actitudes, comportamientos, cualidades y en general, las características asignadas a los hombres, percibidas como masculinas, se les asigne mayor valor social que a las de las mujeres. Así las cosas, no solo se subordina a las mujeres y se les coloca en una posición de desventaja social, sino que, en sociedades patriarcales, se menosprecian aquellas características consideradas como femeninas. Esto incide en la violencia contra estas.
El 82% rechaza la afirmación de que al tema de las violencias contra las mujeres se le dé más importancia de la que merece y el 83% no está de acuerdo en considerar que haya exageración de los hechos de violencia por parte de las mujeres, no obstante, hay un 15% que considera que se le da mucha importancia y un 8% cree que es exageración.
Hay un 29% de las personas encuestadas que está de acuerdo en que la manera de vestirse de una mujer, si lo hace de forma provocativa, puede ser motivo de que le falten el respeto. Aunque la mayoría no está de acuerdo con esta afirmación (65%), es preocupante que casi 3 de cada 10 funcionarios o funcionarias públicos/as sí la compartan. Esto implica responsabilizar a las potenciales víctimas. A nivel nacional, la afirmación que se presentó no habla de “faltarle el respeto” sino de violación, con unos porcentajes de aprobación de 21% en 2010, 23% en 2015 y 8% en 2021 (Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer y ONU MUJERES, 2021).
La afirmación “si una mujer no pone resistencia, no se puede decir que fue una violación”, fue rechazada por el 77% y muestra el avance que se ha dado en cuanto la evaluación del consentimiento en los casos de violaciones sexuales de las mujeres. No obstante, hay un 15% que sí comparte esta afirmación.
Para el 45% de las personas entrevistadas “los violadores son por lo general hombres que no pueden controlar sus instintos sexuales”, esto implica la biologización de un acto que “es resultado de la adaptación a los valores y prerrogativas que definen el rol masculino en las sociedades patriarcales” (Scully, 1994 citada por Segato, 2003, p. 39), se trata de “un dispositivo de poder que se revela a través de la sexualidad patriarcal” (Tardón Recio, 2022, p.6). En ese sentido, los violadores responden a elementos sociales, vinculados con el poder, el control de la sexualidad femenina, el disciplinamiento y la disposición de los cuerpos femeninos en un orden jerárquico y patriarcal, pero no se trata de un instinto natural, biológico e irrefrenable.
La comparación de los resultados del departamento de La Guajira con los obtenidos en las mediciones nacionales de 2010 y 2015 (no se presentaron los datos en 2021), permite observar que ese 45% de La Guajira está cerca del 47% obtenido a nivel nacional en 2010 y lejos del 15% de la medición de 2015 (Gráfico 3) (Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, 2015).
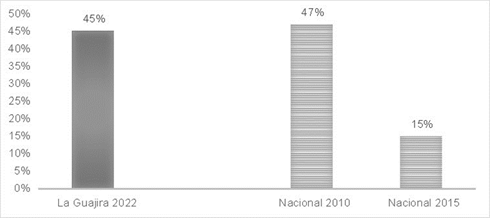
Fuente:
Gráfico 3 Comparación de los porcentajes de funcionarios y funcionarias públicos/as que están de acuerdo con que “los violadores son por lo general hombres que no pueden controlar sus instintos sexuales” en el departamento de La Guajira y las mediciones realizadas en Colombia a nivel nacional en 2010 y 2015
La mayoría (55%) considera que los hombres agresores pueden superar los problemas de agresión con el apoyo debido y 77% está de acuerdo con que, en todos los casos de agresión, los hombres deben ser judicializados.
Aunque la mayoría de las personas entrevistadas, 48% del total, está en desacuerdo con que “hay casos de violencia de pareja en los que pareciera que a la mujer le gusta que le peguen”, todavía hay un porcentaje significativo 37%, que piensa que hay mujeres víctimas de la violencia en el contexto de las relaciones de pareja que parecen disfrutar el ser agredidas.
Exosistema
Los aspectos que se midieron en este nivel fueron: 1) la percepción de la violencia en relación con la pobreza, 2) la separación entre el espacio público y privado y, 3) la conciliación.
La percepción de la violencia en relación con la pobreza
Aunque la violencia contra las mujeres se da en todos los estratos socioeconómicos, las condiciones de vulnerabilidad asociadas con la pobreza pueden exacerbar los riesgos. Cabe destacar que, 5 de cada 10 personas encuestadas, equivalente a 55%, estuvo de acuerdo en que este tipo de violencia es más frecuente en los sectores más pobres.
La separación entre el espacio público y privado
La escisión de la vida social en dos esferas o espacios, el público y el privado, el primero vinculado con los hombres, con el ejercicio de la ciudadanía y regido por el Derecho y, el segundo, vinculado con las mujeres, el de las “idénticas”, relativo al cuidado, a lo doméstico y correspondiente al ámbito donde no entra la ley, sigue estando presente en el abordaje de la violencia contra las mujeres en el contexto de las relaciones de pareja y en la familia. En este sentido, en la investigación realizada, casi 4 de cada 10 personas entrevistadas, equivalente al 39%, consideran que “los problemas familiares sólo deben discutirse con miembros de la familia”.
Aunque este resultado en el departamento de La Guajira es alto, se puede comprobar que está por debajo de los porcentajes obtenidos en esta frase a nivel nacional, donde fue de 49% en 2010, 47% en 2015 y 50% en 2021 (Gráfico 4). Lo alarmante en estos casos es que son respuestas provenientes de funcionarios y funcionarias públicos/as que deberían tener muy presente dentro de sus funciones que hay asuntos que ocurren en la esfera privada, de lo doméstico y en el contexto de relaciones familiares, que requieren de la intervención del Estado.
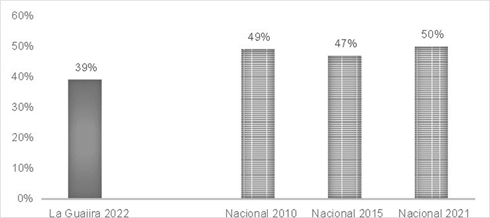
Fuente:
Gráfico 4 Comparación de los porcentajes de funcionarios y funcionarias públicos/as que están de acuerdo con que “los problemas familiares sólo deben discutirse con miembros de la familia” en el departamento de La Guajira y las mediciones realizadas en Colombia a nivel nacional
Las respuestas dadas con relación a la frase del párrafo anterior contrastan con las que se dieron ante la expresión “lo que pasa en el espacio privado no es responsabilidad de las instituciones”, con la que 73% de las personas encuestadas no está de acuerdo, aunque hay un 16% que la comparte.
La mayoría (73%) está de acuerdo en que los tocamientos de glúteos o senos a una mujer sin su consentimiento deben ser atendidos por las autoridades del Estado. Las respuestas a estas preguntas muestran un cambio en cuanto a la no aceptación social de ciertas prácticas de violencia contra las mujeres que anteriormente se consideraban como “normales”.
El 83% está en desacuerdo con que “el Estado debe hacer un esfuerzo para que las parejas permanezcan juntas a pesar de que haya violencia”, lo que implica un cambio en cuanto a la postura tradicional de que las mujeres debían aguantar la violencia por el bien de la familia, “porque todos los hombres son así”, “porque eso es normal”, entre otras creencias que se han ido desmontando y que ocasionaban (aún lo hacen) que las mujeres permanecieran en relaciones de pareja violentas.
La conciliación
La conciliación, como método de resolución de conflictos, implica que dos partes por sí mismas deciden arreglar las diferencias con la ayuda de una tercera persona que debe ser neutral. Se basa en la libertad que tienen las personas para decidir participar y de retirarse cuando así lo consideren pertinente.
En los casos de violencia contra las mujeres en el contexto de pareja no está presente este principio de libertad debido a que:
La participación de una víctima de violencia doméstica en una conciliación violaría el principio de libertad, ya que, por la dinámica de la relación de violencia, está limitada su capacidad para tomar decisiones relacionadas con el permanecer o no en el proceso, o con suscribir acuerdos que realmente satisfagan sus intereses. Adicionalmente, y siempre relacionado con este principio, el hacer participar a la víctima en el proceso, frente a frente con su victimario no le garantiza la posibilidad de retirarse sin que esto le genere perjuicios. Una de las razones por las que la víctima podría ponerse en riesgo es porque el victimario suele depositar en ella la responsabilidad del resultado, y si el mismo no satisface sus expectativas, la víctima puede ser el objeto de su insatisfacción. (Escalante y Solano, 2001, s.f.).
Estas, entre otras razones, justifican que se prohíba la conciliación en este tipo de violencia, aunque todavía se observa su aplicación por ciertas entidades.
En la encuestada aplicada en el departamento de La Guajira se encontró que el 47% está en desacuerdo en resolver un asunto de violencia de pareja mediante la conciliación, mientras que 33% está de acuerdo y un 20% ni de acuerdo ni en desacuerdo.
Ante la frase “frente a la conciliación en casos de violencia intrafamiliar, lo más importante es la unidad familiar, por esto es mejor conciliar”, casi la mitad de las personas encuestadas (48%) está en desacuerdo con esta afirmación, hay un 27% que sí la comparte. Esto implica que, por lo menos 1 de cada 4, considera la conciliación como un mecanismo de resolución de conflicto en estos casos. Cabe destacar, no obstante que hay una mayoría que está de acuerdo en que esto es inviable cuando hay riesgos y peligros para la víctima (62%).
Microsistema
Este nivel, como se indicó, se vincula con las relaciones más cercanas e inmediatas de las personas. En esta medición, la dimensión que se tomó en cuenta fue el ordenamiento patriarcal de la familia, la persistencia o no en el imaginario, de la familia nuclear tradicional, en la que el hombre es visto como el proveedor, el que realiza el trabajo productivo, el jefe del hogar, mientras que la mujer se ocupa del trabajo reproductivo, vinculado con el cuidado y el trabajo doméstico, quien, junto con los hijos e hijas, queda bajo el sometimiento del hombre.
Aunque la mayor proporción de personas encuestadas (53% del total) no está de acuerdo con la creencia de que los hombres son la cabeza del hogar, todavía se encuentra un porcentaje importante que sí está de acuerdo con esta afirmación (33%), esto implica 3 de cada 10. Los resultados en La Guajira están por encima de las mediciones realizadas a nivel nacional, donde para el año 2010, el 16% de las personas encuestadas estuvo de acuerdo, lo que bajó un punto en 2015 y se ubicó en 15%, disminuyendo más para 2021, para ubicarse en 11,8% (Gráfico5).
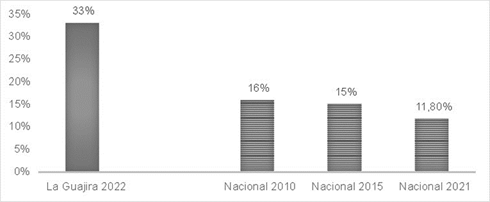
Fuente:
Gráfico 5 Comparación de los porcentajes de funcionarios y funcionarias públicos/as que están de acuerdo con que “los hombres son la cabeza del hogar” en el departamento de La Guajira y las mediciones realizadas en Colombia a nivel nacional
El 84% del total no está de acuerdo con que “es normal que los hombres no dejen salir sola a su pareja” y apenas el 8% comparte esta afirmación.
V. DISCUSIONES Y CONCLUSIONES
En esta investigación se observaron cambios importantes en el macrosistema en cuanto a la percepción y los imaginarios de los funcionarios y funcionarias públicas en relación con los roles tradicionales de género asignados a las mujeres. En ese sentido, se pudo comprobar que la mayoría de las personas entrevistadas no comparten creencias tales como que su único destino son las labores de cuidado o ser las únicas responsables de una sexualidad responsable para no quedar embarazadas.
En relación con los roles asignados a los hombres, aunque también se observaron cambios, persisten ciertos imaginarios que vinculan su identidad con la fuerza, la agresividad, el control y dominio de los cuerpos femeninos. Destaca, en este caso, el porcentaje de funcionarios y funcionarias públicos/as del departamento de La Guajira que están de acuerdo con no provocar a los hombres cuando están bravos, como si este tipo de comportamiento fuera naturalmente aceptable y legitimado. Todos estos factores contribuyen a que la violencia contra las mujeres persista en la sociedad ya que, como indica Raquel Osborne (2009), se trata de un patrón que “ve como normal en los varones cierta dosis de agresividad en su conducta, como si parte inherente a la masculinidad fuera cierta dosis de violencia” (p. 42).
En la dimensión del macrosistema vinculada con la aprobación social del castigo físico contra las mujeres, se pudo observar que 1 de cada 4 de las personas entrevistadas, correspondiente al 25%, sigue considerando que las mujeres golpeadas se mantienen en una relación violenta porque les gusta ser maltratadas, porcentaje que resulta más alto que los obtenidos en las tres mediciones realizadas a nivel nacional (2010, 2015 y 2021). Lo grave de esta apreciación en personas que laboran en entidades públicas es la falta de comprensión de la complejidad de la violencia en el contexto de las relaciones de pareja, por ello se recomienda que, en los programas de formación y capacitación sobre estas temáticas, se explique el ciclo de la violencia o las interacciones que se dan entre agresor y víctima, entre otros elementos que permitan superar la idea de la “mujer masoquista” (Sepúlveda, 2005, p. 27).
Un importante porcentaje de las personas entrevistadas (29%) piensa que, si una mujer se viste de forma provocativa, puede generar que le falten el respeto, esto implica responsabilizar a la víctima potencial de una agresión por los hechos violentos. Además, muestra la persistencia de un estereotipo de género que justifica la violación por la forma de vestir de las mujeres, lo que se constituye en un obstáculo para el acceso a la justicia de las víctimas cuando, debido a su vestimenta, se duda de su credibilidad. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado sobre este tema en los siguientes términos:
La influencia de patrones socioculturales discriminatorios puede dar como resultado una descalificación de la credibilidad de la víctima durante el proceso penal en casos de violencia y una asunción tácita de responsabilidad de ella por los hechos, ya sea por su forma de vestir, por su ocupación laboral, conducta sexual, relación o parentesco con el agresor, lo cual se traduce en inacción por parte de los fiscales, policías y jueces ante denuncias de hechos violentos. (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2007, párrafo 155)
El imaginario de la violación, una de las formas de violencia contra las mujeres más grave, que atenta contra su parte más íntima, contra su integridad, fue abordado en esta investigación mediante las afirmaciones “si una mujer no pone resistencia, no se puede decir que fue una violación”, con la que estuvo de acuerdo el 15% de las personas entrevistadas y “los violadores son por lo general hombres que no pueden controlar sus instintos sexuales”, con un 45% de aprobación, muestra cómo las creencias sobre este delito siguen marcadas por la dominación masculina y por el modelo dicotómico que ve al hombre como agente activo y a las mujeres como pasivas, de esta manera, “el fenómeno descarga en las mujeres la responsabilidad de establecer límites a los avances masculinos, naturalizados y manifiestos culturalmente como inevitables” (Pérez, 2016, p. 741).
En el exosistema se encontró que el 55% de las funcionarias y los funcionarios públicas/os considera que la violencia contra las mujeres es más frecuente en los sectores más pobres, lo que coincide con los estudios realizados por Heise (1998).
En cuanto a la separación de los espacios en público y privado se encontró que casi 4 de cada 10 personas entrevistadas, equivalente al 39%, consideran que “los problemas familiares sólo deben discutirse con miembros de la familia” y 16% está de acuerdo con que “lo que pasa en el espacio privado no es responsabilidad de las instituciones”. Estos resultados demuestran que se requiere seguir fortaleciendo los conocimientos de las servidoras y servidores públicas/os para que comprendan que lo que pasa en la familia, en el espacio de lo doméstico, también está regulado por el Derecho y, el Estado, a través de las entidades públicas que tienen competencia, debe intervenir.
En el microsistema se encontró que la mayoría de las personas encuestadas (53% del total) no está de acuerdo con la creencia de que los hombres son la cabeza del hogar, pero hay un 33% que comparte esta afirmación, para quienes el hombre es el jefe y superior jerárquico del resto de los integrantes de la familia. Desmontar estas creencias contribuye con la prevención de las violencias contra las mujeres en los espacios domésticos y en las relaciones de pareja; que los hombres dejen de considerarse los dueños y jefes dentro del hogar -lo que implica la disposición de los cuerpos de las mujeres- para la construcción de relaciones más sanas, equitativas y respetuosas.
No hay que olvidar que la construcción social de las familias es un factor determinante en la construcción de todas las relaciones sociales y a su vez, las instituciones patriarcales son fundamentales en el mantenimiento de la familia patriarcal en la cual el hombre es la cabeza del hogar (Facio y Fríes, 2005).
En definitiva, este estudio muestra la necesidad de que el Estado, a través de las instituciones públicas del departamento de La Guajira con competencias directas e indirectas en la atención, prevención y erradicación de las violencias contra las mujeres basadas en el género, tomen medidas, o fortalezcan las existentes, encaminadas a erradicar estereotipos y patrones culturales ya que, su persistencia, contribuye con que esta problemática esté presente en el territorio. De esta manera, se daría cumplimiento a las obligaciones que se tienen en el marco de la CEDAW, la Convención Belém do Pará y la Ley 1257 de 2008, en asegurar a las mujeres guajiras una vida libre de violencias en los espacios públicos y privados.















