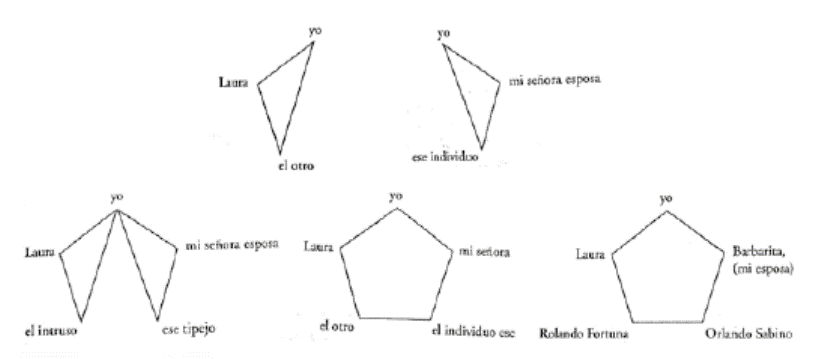Lo imaginario es grande, multiplicado, diverso. La literatura, cuyo terreno no es la realidad sino lo imaginario -la realidad de lo imaginario-, busca en el mundo de la imaginación las regiones que están entre la fantasía cruda, mecánica (el "fantaseo"), y las que desaparecen más allá de las últimas terrazas visibles.
Juan José Saer, "La literatura y los nuevos lenguajes"
1. El pentágono: génesis y lecturas críticas
El pentágono de Antonio Di Benedetto es una de las novelas más experimentales y menos estudiadas de la literatura argentina. Su carácter profundamente novedoso, acontecimental, ha pasado casi desapercibido, tanto para la crítica especializada como para los lectores. Antinovela, novela de vanguardia, experimental, abstracta o absoluta, muchas son las maneras de nombrarla, aunque ninguna la aprese por completo.
Con el subtítulo de "Novela en forma de cuentos", se publicó en Buenos Aires en 1955 (Ediciones Doble P). Casi veinte años más tarde, en 1974, apareció una segunda edición (editorial Orión). Llevaba por título Annabella, conservaba el subtítulo y añadía una pequeña apostilla aclaratoria: "El pentágono, pasado en limpio por el autor". En el prólogo de esta segunda versión, el escritor afirmaba que "Sobre las correcciones para la edición ha de considerarse, simplemente, que he tomado mi escrito y lo he pasado en limpio" (13).
Sin embargo, la minuciosa corrección ejecutada sobre su ópera prima, el libro de cuentos Mundo animal, obliga a tomar con cierta suspicacia esta declaración. En efecto, al estudiar ambas versiones, se observa que la segunda edición muestra modificaciones considerables con respecto al texto original. Un cambio importante reside, por ejemplo, en el nombre de la amada del protagonista, que pasa de llamarse Laura -según el mismo prólogo, una imagen de amor y nostalgia coincidente con la de La ciudad sin Laura, del poeta Francisco Luis Bernárdez- a Annabella, nombre artístico de Suzanne Georgette Charpentier, una actriz francesa. La estructura novelística se mantiene, a grandes rasgos, entre las ediciones, a excepción del cuento "El desalojado manso", que en la primera lleva otro título ("Primer desalojo, años 1788; segundo desalojo, año 1951") y se ubica antes del cuento "Te soy fiel", mientras que en la segunda edición está después. El resto de las variantes responde a una "búsqueda de precisión estilística y conceptual", propia de la prosa más madura del escritor, sin implicar cambios profundos en la significación (Varela 130)1.
Otra cuestión relevante de la obra tiene que ver con su gestación, que pone en evidencia el interés de Di Benedetto por la experimentación narrativa. En la biobibliografía elaborada por Celia Zaragoza para el número 20 de la revista Crisis (1974), se señala que las obras experimentales, entre ellas El pentágono, fueron escritas entre 1952 y 1955. Pero en el prólogo de la segunda edición, el autor mismo precisa que un poco antes, durante la década de los cuarenta, y hastiado de la novela tradicional, decidió "escribir de otra manera". Por tanto, aunque publicada en 1955, la obra habría sido gestada varios años antes.
Ha sido comparada con Rayuela, y también con 62. Modelo para armar, por compartir cierto principio de composición. Por un lado, el subtítulo "Novela en forma de cuentos" habilita desde el principio la pluralidad de lecturas, ya que el subgénero del cuento permite leer las piezas sin un orden predeterminado. Por el otro, puede entenderse como un intento por desestabilizar los fundamentos psicológicos y sociológicos de la novela tradicional a la manera cortazariana (Néspolo 10-12). Julio Premat también destaca estos visos experimentales, que problematizan la relación del escritor con el lenguaje y con el relato. Sin embargo, establece un nexo antitético con Cortázar por cuanto el pentágono anuncia la repetición de lo mismo, el juego de espejos enfrentados: una figura descarnada que, al corresponderse con la "desertificación de las manifestaciones de deseo que caracteriza a ciertos estados melancólicos", se halla en las antípodas del gíglico de Rayuela (298). Günter Lorenz la considera una de las primeras "novelas absolutas" de la literatura mundial (110) y señala que esta sería la denominación que la crítica latinoamericana encuentra para el fenómeno del nouveau roman. Malva Filer, por su parte, considera que El pentágono se adelanta a su tiempo, ya que es anterior a la difusión de la nueva novela francesa, y más aún de las obras creadas en la atmósfera estructuralista de los años sesenta (27). Finalmente, en un reportaje al escritor que data de 1975, el entrevistador, Ricardo Zelarayán, se lamenta de que la novela no hubiese recibido la suficiente atención por parte de la crítica antes de la reedición de 1974 y, por tanto, después de la difusión de la obra cortazariana.
En un pequeño prólogo titulado "Indicios", presente en esa segunda edición, es el propio autor quien explica la vinculación tardía entre su novela, nacida del deseo de contar de otra manera, y la literatura experimental: "Vine a saberlo hacia 1960, y mejor me enteré después, cuando algunas voces de la crítica argentina, también europea, se acordaron de El Pentágono, 'El abandono y la pasividad', 'Declinación y Ángel' y otras imperfecciones mías, en sus nóminas y referencias sobre el Objetivismo u Objetismo, la Novela Nueva y los Precursores" (13)2.
El pentágono posee una introducción sin título y está dividida en tres partes: "Primera época: especulativa", "Segunda época: crítica" y "Tercera época: de la realidad". La primera edición contaba también con un "Interludio" muy breve entre la primera y la segunda parte, que el autor eliminó en Annabella. Con relación a Rayuela y su célebre "Tablero de dirección", con el cual Cortázar presenta dos formas posibles para leer la novela -una lineal y otra siguiendo el orden propuesto por el autor-, Néspolo sugiere que los cuentos que componen El pentágono podrían leerse desordenadamente (12). Pero a diferencia de Cortázar, Di Benedetto propone más de dos lecturas: la lineal y todas las posibles según el orden que elija el lector, ya que no dispone de un tablero de dirección. Según el borrador de la antología Cien cuentos, que no llegó a publicarse, pensaba incluir, cambiando los títulos, los dieciséis textos de El pentágono, lo cual abonaría la idea de una lectura autónoma de los cuentos que componen la obra (Espejo Cala 111). Sin embargo, la mayoría de los críticos (Espejo Cala, Mauro Castellarín, Varela, Arce) coinciden en que los textos forman parte de una totalidad que es la novela y que, pese a su variedad, requieren de una lectura unitaria. Efectivamente, y recuperando el subtítulo, no es un "libro" o "volumen" de cuentos, sino una novela en forma de cuentos, lo cual formaliza su unicidad aun cuando esta sea fragmentaria. En este sentido, llama la atención que Amar Sánchez, Stern y Zubieta, en uno de los primeros artículos críticos que se escribieron sobre la obra (capítulo 125), expresen que no hay tema que actúe como ligazón de los cuentos, cuando todos giran en torno a la figura de Santiago y sus historias, reales e imaginadas, con la amada Laura, la esposa Barbarita y los amantes Orlando y Rolando. Como dice Di Benedetto en los "Indicios", la novela trata sobre la infracción matrimonial: ese es el eje sobre el cual gravitan todos los relatos.
2. La realidad de lo imaginario
La introducción de la novela explica el título y anticipa al lector el argumento. Santiago, el protagonista, se enamora de Laura, pero no se atreve a acercarse y se siente rechazado por ella. Para paliar su dolor, imagina un triángulo amoroso (yo-Laura-el otro) que tiene su eco en el triángulo de su vida real, compuesto por él mismo, su esposa y el amante de esta (yo-Bárbara-el otro). A partir de esto, él mismo une los puntos convergentes para formar una nueva forma geométrica, la del pentágono. Para ilustración de los lectores, la introducción incluye los gráficos sucesivos de composición de la figura:
Los artículos críticos que abordan la novela destacan la importancia de la imaginación en la configuración total de la obra. Según Amar Sánchez, Stern y Zubieta, el texto postula un nuevo modo de realismo que acepta la presión de lo imaginario (629-630), idea similar a la que propone Gaspar Pío Del Corro, quien observa una nueva forma de lo real, en la cual las categorías convencionales acusan su falta de límite o bien la confusión de los límites (34). El pentágono se plantea como un juego de la imaginación y de la razón, en el cual se problematizan los modos de entender la realidad y, también, el acto de escritura (Mauro Castellarín 330). Así, "no se trata de reproducir una realidad sino de inscribir en la construcción del texto el movimiento de percepción e imaginación y el paso a la abstracción" (Premat 299). Lo importante no reside en la veracidad o falsedad de lo que se narra, sino en la exploración de las múltiples posibilidades imaginativas que una situación humana -la del amor no correspondido y la infidelidad- ofrece (Varela 131). El narrador protagonista conformaría, así, una "conciencia imaginante", que permite que la novela encarne la potencia de la imaginación para producir una experiencia que no distingue lo real de lo irreal (Arce, "Un deseo..." 265).
En una entrevista del año 1972, Di Benedetto reflexiona sobre esta convivencia entre realidad/irrealidad en sus ficciones:
En mi obra suelen coexistir la realidad y la irrealidad. No concurren a reñir, pienso que a complementarse. A veces se alternan o se distinguen la una de la otra, a veces se enciman, se funden y confunden, y, fíjese señor Lorenz, como todo en mi literatura es ficción, podría decir algo así como realidades deseadas, quizás como metáforas de la realidad. Los monstruos interiores se sueltan y usan su verdadero rostro, la convivencia humana sin ultraje es posible, la felicidad es posible. Repaso mentalmente las irrealidades que he escrito y me pregunto si las soñé, si las construí con lúcida tenacidad o si surgieron callada y fácilmente, como una burbuja, de lo hondo de mi subconsciencia. Retorno y amplío: en mi obra suelen coexistir la realidad y la irrealidad, y de alguna manera indago en mi interior cuál de las dos ando buscando. Provisoriamente me respondo que, para mí y para los demás, procuro, a través de la irrealidad, una realidad mejor, lo cual, tal vez, también constituya una metáfora, una metáfora de la vida. (Lorenz 126).
Lo real y lo irreal entablan diversas relaciones -superposición, fusión, confusión-, y en todas ellas el deseo ejerce su dominio, construyendo una realidad mejor (una realidad deseada), que es metáfora de la vida (una vida igualmente deseada). Esto no ocurre solamente en esta novela, sino que gran parte de los personajes dibenedettianos se configuran como seres rabdomantes. Ya errantes, ya estáticos, persiguen tenazmente un objeto: Diego de Zama, en la novela más reconocida del escritor, el reconocimiento y el traslado; la ausencia de ruido, el silenciero; un sentido existencial, el protagonista de Los suicidas; la expiación del paisano Aballay, del cuento que lleva su nombre; el absoluto Jonás, de "Onagros y hombre con renos"; un amor entre erótico e ideal, Amaya de "El cariño de los tontos". En síntesis, se trata de seres deseantes que siempre tienden hacia algo, generalmente inalcanzable, lo cual les patentiza lo absurdo de la condición humana y profundiza su divorcio con el mundo. Este rasgo del universo ficcional, visible en toda la producción de Di Benedetto, actúa en El pentágono como dispositivo constituyente de la trama y el sentido: un personaje de ficción que se propone hacer de su propio devenir amoroso también una ficción, fundada inicialmente en su deseo, pero que, pirandellamente, termina escapándose de su control.
Tal como se expresó anteriormente, en la introducción de la novela se confiesa que la razón de su existencia es una frustración amorosa. La pena por un objeto de deseo inaccesible actúa como catalizador de fantasías en ese caldo de cultivo propicio que es el temperamento soñador de Santiago, quien se permite que germinen en él todas las posibles historias, ya realistas, ya fantásticas, que la hipotética relación con Laura podría haberle entrañado. En otras palabras, el protagonista acude a la imaginación para (no) enfrentar un problema real, especulando una realidad en la cual su objeto de deseo cesaría, paradójicamente, de serle deseable: "Como las cosas no podían quedar así, tuvo que buscarse una solución. Y esta solución fue burlarse de sí mismo, darse argumentos, suponer que, si se casaba con ella, irremisiblemente sería burlado. Para que el remedio no quedara en el mortero, sacaba todo eso del cerebro y lo ponía en relatos, cuentos, los primeros de su pluma que le parecieron viables" (27).
La novela que el lector tiene entre las manos es, entonces, la solución fabulosa -en su sentido más prístino de fábula, de relato- que Santiago se propone urdir para aplacar su sufrimiento; un ejercicio de la imaginación que no replica ni representa una realidad exterior, y que tampoco configura un mundo verosímil (un universo ficcional coherente), sino que inventa una realidad insólita y lúdica. A la manera de Raymond Queneau en Exercices de style, que imagina noventa y nueve formas distintas de narrar un mismo episodio, Santiago conjetura las posibilidades de engaño y de dolor que podía haberle acarreado una relación con Laura: esa es su contrainte para producir literatura.
3. La patafísica: el juego de la imaginación, la voluntad de experimentación y las contraintes
La patafísica fue un movimiento cultural francés, de carácter satírico, que tuvo lugar a mediados del siglo XX. Vinculado al absurdo y al surrealismo, su denominación proviene de Gestas y opiniones del doctor Faustroll, patafísico (1911), texto póstumo de Alfred Jarry, el excéntrico dramaturgo precursor del teatro del absurdo y autor de la célebre obra Ubú Rey. En las Gestas, la patafísica es definida como "la ciencia de las soluciones imaginarias, que atribuye simbólicamente a los lineamientos las propiedades de los objetos descriptos por su virtualidad" (Cippolini 38). La invención del nombre radica en la contracción de ἐπὶ τὰ μετὰ τὰ φυσικά, que querría decir "lo que está alrededor de lo que está más allá de la física", es decir, lo que se sobreañade a la metafísica, sea en sí misma, sea fuera de ella, extendiéndose tan lejos de la metafísica como esta se extiende más allá de la física (37). Al estudiar los epifenómenos y frente a la ciencia de lo general, que se funda en la inducción para arribar a leyes universales, la patafísica viene a ser la ciencia de lo particular, de las leyes que, paradójicamente, rigen las excepciones: su objetivo reside en vincular cada cosa y cada hecho no a una generalidad, sino a la singularidad, para hacer de cada uno de ellos una excepción (47).
Por supuesto que es irónico el uso del término "ciencia". La patafísica, como juego del pensamiento alineado con lo que habrían de perseguir todas las vanguardias europeas, busca habilitar un espacio para la mirada anticientífica del mundo, contraria a las leyes de la física y a los postulados de la lógica. Constituida como una invitación lúdica para pensar la realidad desde lo otro -lo insólito, lo posible, lo no necesario-, la propuesta de los patafísicos guarda estrecha relación con aquella de sus coterráneos del OuLiPo (Ouvroir de Littérature Potentielle), escritores abocados a la búsqueda de formas literarias experimentales que favorecieran las creaciones novedosas. Fundado en 1960 por Raymond Queneau junto al matemático François Le Lionnais, OuLiPo recibió luego la adhesión de Georges Perec e Italo Calvino, entre otros, y conformaron un grupo que "investiga, aplicándolos a la escritura, todos aquellos procedimientos matemáticos, mecánicos o combinatorios susceptibles de generar un texto" (Del Prado 1149). Constituyó una subcomisión del disparatado Colegio de Patafísica, nacido en 1948 como respuesta socarrona de un grupo de intelectuales a las academias y a los colegios profesionales. Con títulos rimbombantes y producciones artísticas extravagantes, hacían foco en el humor absurdo y en la parodia como mirada crítica de la realidad.
Como bien lo resume Walter Romero, OuLiPo configuró una especie de laboratorio literario para la producción de nuevas textualidades, pensando la literatura como arte combinatoria donde es posible probar, someter a juicio, analizar o corroborar una serie de fórmulas a partir de métodos nuevos o indagando reglas ya conocidas, como las del palíndromo, el anagrama o el soneto (82). Aunque estos escritores compartieron con los surrealistas el espíritu de ruptura, no buscaron liberarse de todos los obstáculos de la razón para dejar fluir la escritura por medio del automatismo psíquico. En cambio, se abocaron a la confección consciente de una serie de contraintes (constricciones) con las cuales, paradójicamente, pretendían liberar la creatividad. Ejemplo de esto lo constituyen los lipogramas de Perec, textos en los que se elude rigurosamente el uso de una letra. Establecer límites a conciencia para demarcar un espacio cerrado dentro del cual, paradójicamente, no existan los límites, esa es la propuesta, tal como lo hace Di Benedetto con Santiago y su pentágono: el confinamiento como liberación gracias al poder de la ficción.
La patafísica de Jarry fue objeto de controversia a lo largo del siglo XX. Rozó con su estela las corrientes literarias del simbolismo, el Dadá, el surrealismo e incluso el existencialismo (Cippolini 44) y, además de los escritores anteriormente nombrados, atrajo a figuras de la vanguardia como Boris Vian, Eugène Ionesco, Jean Genet, Jacques Prévert, Marcel Duchamp, Joan Miró y Jean Dubuffet, y sus proyecciones llegaron a América Latina. Es bien conocida, por dar un ejemplo, la profunda admiración del escritor chileno Roberto Bolaño por Georges Perec. En Argentina, Julio Cortázar fue una de las plumas más permeables a la vanguardia experimental, especialmente a la francesa. En su artículo "Algunos aspectos del cuento", el escritor argentino explicaba la importancia que en él tuvo la figura de Jarry:
Casi todos los cuentos que he escrito pertenecen al género llamado fantástico, por falta de mejor nombre, y se oponen a ese falso realismo que consiste en creer que todas las cosas pueden describirse y explicarse como lo daba por sentado el optimismo filosófico y científico del siglo XVIII, es decir, dentro de un mundo regido más o menos armoniosamente por un sistema de leyes, de principios, de relaciones de causa y efecto, de psicologías definidas, de geografías bien cartografiadas. En mi caso la sospecha de otro orden más secreto y menos comunicable, y el fecundo descubrimiento de Alfred Jarry, para quien el verdadero estudio de la realidad no residía en las leyes sino en las excepciones a esas leyes, han sido algunos de los principios orientadores de mi búsqueda personal de una literatura al margen de todo realismo demasiado ingenuo. (404)
Explicitada una y otra vez en sus textos críticos, la poética cortazariana se cimentó en la experimentación constante, en el quebranto de los límites lingüísticos, genéricos y de la representación, con el objetivo de ampliar la experiencia y el pensamiento de lo real. Cortázar buceó en todo aquello que le posibilitara escapar del realismo ingenuo, como él lo llamaba, articulando, por ejemplo, surrealismo y existencialismo en su "teoría del túnel". Tal como señala Jorge Bracamonte, estas búsquedas lo aproximaron a otros escritores que, desde mediados de la década del cuarenta, también trabajaban para combinar la problematización del lenguaje, de los géneros y la indagación de la realidad, entre ellos Roger Pla y Di Benedetto (15). De aquí el carácter acontecimental de El pentágono, que es anterior a novelas experimentales canónicas como Rayuela o Si una noche de invierno un viajero de Calvino, y a toda la obra de Perec. Saliendo del ámbito estricto de la literatura para pensar en la narrativa cinematográfica, el escritor argentino, conocido también por ser un cinéfilo, se anticipa a la experimentación de la nouvelle vague francesa. Por ejemplo, a El año pasado en Marienbad (1961), película de Alain Resnais con guion de Alain Robbe-Grillet, que manifiesta un curioso parentesco con la novela dibenedettiana. La singular estructura narrativa (complejo montaje de secuencias repetitivas yflashbacks que ilustra las posibilidades de relación entre un hombre y una mujer durante una reunión social ocurrida en Marienbad el año anterior), la incertidumbre nunca resuelta sobre los acontecimientos y la presencia de un tercer hombre entre los supuestos amantes configuran puntos de contacto con El pentágono.
4. Una realidad conjetural: la verdad de la ficción
La idea de verdad es la más imaginaria de todas las soluciones, dice Roger Shattuck a propósito de la patafísica (Cippolini 47), y quizás por eso la primera oración de la novela ya lo advierte, porque su veracidad no reviste importancia: "No puede saberse si es verdad" (27). Un escritor coterráneo, Sergio Chejfec, reflexiona sobre esta frase y concluye que cuando escribió su novela, "a Antonio Di Benedetto no le interesaba tanto la verdad como comprobación (el encadenamiento de hechos que habla de una sucesión, la jerarquía de razones que sostiene el mundo), sino la verdad como estatuto sentimental" (9). En el volumen de relatos Mundo animal (1953), obra inmediatamente precedente a El pentágono, Di Benedetto había imaginado el mundo humano de los afectos -especialmente los más febriles, como la angustia y los deseos autodestructivos- a través de la comunión entre lo humano y lo animal, los cuerpos y los estados de conciencia no plena, como la infancia, la locura o los desórdenes mentales. En la novela aquí abordada, en cambio, el afecto se vuelve más incorpóreo y menos visceral: escritura pura, abstracción, imagen posible, conjetural o especulativa de lo real, solo sostenida por el sentimiento de una subjetividad, anticipando, de alguna manera, algo de lo que un año después sería Zama. "Laura no está porque no es", le dice un juez a Santiago (148); tiende hacia ella, pero es tan incorpórea como la viajera del Plata zamaniana: pura imaginación del sujeto, sustentada solo por su deseo.
El deseo es lo no dado que tiene entidad a partir de su no ser (si es satisfecho, deja de existir como tal) y, como el sentido, acontece como aquello que fluye incansablemente, que no puede ser asido, pero da su fundamento básico a la vida humana interior. Así, las historias que cavila Santiago configuran una especie de barthiano discurso amoroso, pues lo amoroso se inventa, se piensa, se imagina, se reflexiona, pero también se mueve, corre, transcurre, discurre: se vuelve texto, representación, discurso puro.
Ya desde el primer cuento de la obra, en el que el narrador relata haber soñado que voló, toma espesor la realidad de lo imaginario:
Tal vez no fue un sueño, sino que efectivamente yo puedo hacerlo o es que alguna vez podía y lo hice. Posiblemente esto corresponde a mi primera edad. Puede ser un juego de niño que sólo yo sabía jugar. No lo sé. Pero sí puedo decir, aun ahora y en todo momento, que mi cuerpo posee a ese respecto algo así como una experiencia. Si pienso en volar, mi cuerpo no se altera como ante la perspectiva de una aventura, sino que permanece indiferente ante algo superado hace ya mucho tiempo.
No sé. Todo, de cualquier manera, es muy inseguro. Creo que, en este mismo instante, en este lugar podría hacerlo, y no me atrevo porque...yo no sé. (3940, cursivas mías)
La actitud dubitativa del discurso pone de manifiesto la incapacidad del narrador para separar tajantemente la experiencia de la posibilidad. El empleo reiterado de palabras o expresiones como quizás, tal vez, creo, parece, es posible, no sé, presumo, recubren la narración con el manto de la incertidumbre. En esta primera parte de la novela, titulada "Primera época: especulativa", abundan las construcciones condicionales, ya que Santiago imagina situaciones e hipotetiza sobre su posible desenvolvimiento: "Si fuera el guarda, le habría ordenado con voz que aduce ser pedido." (63); "Si viajara siempre en la plataforma, si estuviera permitido, yo aprendería a manejar" (64); "Si lo piensa. algo ha de temblarle" (64); "Podría convertirme en el cochero preferido" (65). En otras, se utiliza "como" o "como si", reforzando la simulación de realidad a la cual el narrador recurre para compensar su falta3. "La suicida asesinada", relato policial de construcción objetivista que anticipa la paranoia y los celos de La jalousie de Robbe-Grillet (y probablemente el único que puede leerse como un cuento verdaderamente autónomo), tiene poco más de siete carillas, y en ellas aparece ocho veces la construcción gramatical "como si", enfatizando la impostura de la historia narrada. Véase, por ejemplo, cuando Santiago persigue a Rolando, el supuesto amante de Laura, hasta un café: ambos proceden como personajes que saben que son personajes, como si llevaran adelante una actuación frente a los lectores, conscientes de formar parte del juego de la ficción:
Estaba ahí, en una mesa, como si nunca hubiese tenido prisa. El rostro sin miedo, como si estuviera entre los suyos, siendo, como lo era a las claras, que nada más que una ocasional y deliberada actitud del espíritu podría conjugarlo con los rostros suburbanos. La mano blanca, el brazo envuelto en la manga del sobretodo negro, seguían la curva del respaldo de la silla contigua, vacía, como esperándome a mí para una cita en la que debíamos conversar largamente, sin violencias. (59-60, cursivas mías)
El título de "época especulativa" es congruente con el carácter conjetural de lo narrado en los textos que componen esta primera parte, construidos a partir del movimiento de una consciencia que se desplaza por planos exclusivamente teóricos o posibles. Ya en la segunda parte de la novela ("Época crítica"), y pese a haberse casado con Bárbara, Santiago sigue pensando constantemente en Laura. Es el momento en el cual lo imaginario y lo fáctico comienzan a entrelazarse y a confundirse en las figuras femeninas (la esposa y la amada) y en las figuras masculinas de los amantes (Rolando y Orlando), y ningún personaje, aunque sea mera invención del protagonista, es más o menos sólido que los otros. Entre estas dos partes de la novela hallamos un "Interludio" que Di Benedetto eliminó completamente en Annabella: "Evadido de mi lecho de enfermo, ganoso de sol, de un día de sol…/ Intermedio verde. Intermedio primavera-invierno, parque-ciudad. Túnica de sol. El aire, un aire limpio y débil, está más fuerte que yo. / Si esta muchacha me mira, la tierra tendrá perfume. Si no hubiera tanta gente, yo cantaría, llorando. Si ella estuviera aquí... Si ella estuviera conmigo..." (93). Lírico y enigmático, el interludio parece constituir una exhalación elegíaca del narrador que, después de haberse extenuado con sus artificios de la imaginación para olvidar a Laura, todo en él sigue tendiendo hacia ella.
La tercera parte de la novela lleva por título la aparente contracara de la primera: "Época de la realidad". Sin embargo, es en verdad el momento en el cual lo real y lo irreal terminan de fusionarse. Bárbara, que ha engañado a Santiago con Orlando, es juzgada por el asesinato de la esposa de este último. Rolando Fortuna, el amante ficticio de Laura de la primera parte, aparece en el juicio. Santiago lo increpa afirmando que no existe, que él lo inventó en "aquellos cuentos que yo escribí, en un tiempo especulativo, para darme miedo de ser burlado y no pretender a Laura" (148). Pero el juez le responde que, por eso mismo, Rolando puede existir y el que está allí presente es una posibilidad. La concepción de la realidad, entonces, se amplía, instaurando la idea de que lo imaginario puede volverse real por cuanto existe en la realidad como posibilidad: es porque puede ser. Hacia el final, esta idea alcanza su paroxismo cuando Santiago es asesinado por Rolando, fruto de su propia creación, recordando quizás el contrapunto entre Unamuno y Augusto, creador y personaje, en Niebla. Si en el cuento "Falta de vocación", del volumen Cuentos claros (1957), Di Benedetto construye un personaje que decide dejar de escribir ante el temor que le despierta el libre fluir de la imaginación -simbolizado en aquella visión de la mosca que se transforma en murciélago-, Santiago, en cambio, ha emprendido una fuga sin retorno hacia lo imaginario. Como en Seis personajes en busca de autor de Luigi Pirandello, escritor profundamente admirado por Di Benedetto, las criaturas se emancipan de su creador y fusionan los planos de la realidad y de la ficción. Como afirma Varela:
la novela en su totalidad, en la que se interseccionan planos de la realidad textual, de la fantasía mental del protagonista y de la ficción producida por este mismo personaje, puede ser considerada como una metáfora de la realidad. Así el texto ejemplifica un concepto de lo real entendido como un complejo constructo en el que se superponen y relacionan diversos mundos posibles de variado origen: sueños, ilusiones, fantasías y fundamentalmente ficciones, que tienen igual peso de veracidad para el sujeto. Se conforma así un concepto de realidad, complejo y nada ingenuo, propio del siglo XX. (139)
La ampliación del campo de lo real se observa también en la equivalente ponderación de los distintos estados de conciencia. La vigilia como estado en el que el ser humano comprehende, despierto y consciente, el mundo, no es entendido como un momento de percepción puro y presente, sino que se encuentra siempre atravesado por lo pensado, lo sentido y lo vivido por el sujeto. No posee, además, un estatus superior frente a lo soñado, lo recordado o lo imaginado. Rafael Arce lo expresa con claridad: "¿Cuál es la experiencia de El pentágono (y, quizás, de toda la obra de Di Benedetto)? La restitución del movimiento por el cual una conciencia racional se metamorfosea en conciencia opaca, indistinta, recuperando la coalescencia de lo que originariamente no está separado: percepción, pensamiento, sensación, imagen, recuerdo, sueño" ("Un deseo..." 266). Por ello, Santiago representa su narración con un pentágono, figura geométrica cerrada en la cual las líneas no corren paralelas, sino que se intersecan y delimitan un universo propio, ensoñado. En la introducción de la novela, luego de la explicación acerca de la conformación del pentágono, se confiesa admisible que "la descomposición en los elementos constitutivos haya sucedido a la síntesis, primera aparición, elaborada por operarios inconscientes" (31). Así, en la consciencia, la realidad constituye un todo orgánico que la razón se encarga de descomponer, y la imaginación, de recomponer.
En este último aspecto, la primera novela del escritor argentino se conecta directamente con la última, Sombras, nada más... (1985), ya que en ambas lo real se revela en sus múltiples aristas, configurando un universo caleidoscópico y fragmentario. Es evidente, no obstante, una diferencia: en la novela que clausura la producción dibenedettiana, la realidad, por más fragmentaria que sea en su expresión, tiene espesor. Se producen saltos en el tiempo y en el espacio, sin que, en la mayoría de los casos, el lector pierda la impresión de que lo narrado es sólido, verosímil, contraviniendo de cierta manera la intención de escribir una novela con la fisonomía de los sueños, anunciada por el autor en el prólogo.
El pentágono parece, en cambio, estar escrita "en el aire", desasida de todo sostén, con personajes sosías de aquellos creados por la prodigiosa máquina del Morel de Bioy Casares: meras proyecciones de una conciencia que no se resigna a despedirse definitivamente del objeto amado. Laura es, como Faustine, inasible pero persistente.
5. El pentágono como novela patafísica
Los especialistas señalan frecuentemente la postura antimetafísica de la literatura de Jorge Luis Borges o de Macedonio Fernández y, fuera de América Latina, de los nouveaux romanciers franceses. Arce, quien a propósito de Zama había señalado un vínculo entre Di Benedetto y Borges en esta consideración antimetafísica del universo, encuentra en El pentágono una parodia de los pasos críticos de la filosofía, en la cual una "conciencia cartesiana" se transforma en una "conciencia imaginante" ("Un deseo..." 267). Precisamente, Santiago no se plantea los grandes problemas metafísicos que asediarán a personajes posteriores como Diego de Zama, el periodista de Los suicidas y, especialmente, al silenciero. Ajeno a los dramas humanos, se aboca a inventar un cosmos personal por un amor que no tuvo lugar; busca una solución imaginaria para su caso de sujeto singular fascinado por otro sujeto, Laura. Su amor es excepcional, único: ningún individuo puede ser sustituido por otro en virtud de alguna ley general del amor, y por eso, Bárbara nunca podrá ocupar el lugar de Laura. En esta línea de pensamiento es que puede leerse El pentágono como novela patafísica: porque frente a un problema, busca soluciones imaginarias; porque explora las excepciones y sus potenciales derivaciones; porque la Verdad, única y con mayúsculas, es burlada y descartada; porque invita, con su mirada lúdica, antimetafísica y anticientífica, a mirar el mundo de otra manera, igualando sueño y vigilia, pensamiento y sentimiento, deseo y realidad. "Prolongar imaginariamente cada uno de los aspectos de un objeto, combinarlos de modo tal de obtener una nueva representación de ese 'algo' lineal": eso dice Ruy Launoir (Cippolini 58) que es el ejercicio patafísico, y eso es lo que hace Santiago con el amor no correspondido de Laura, a través de la pluma de Di Benedetto.
Por otro lado, en virtud de su estructuración en torno a la realidad de lo imaginario, la novela no da lugar a la secuenciación episódica lógica, a las relaciones de causalidad o a la unidad espaciotemporal. En un momento, Laura y Rolando viven dentro de un instrumento musical; en otra ocasión, Laura muere; y más adelante, es asesinada por su amante. Los capítulos de la novela se encadenan como posibilidades de un rompecabezas imaginario que se arma y se desarma por medio de historias fantásticas, surrealistas, humorísticas o policiales. La fragmentariedad del texto, lleno de vacíos, trampas y sugerencias, multiplica las lecturas de la novela porque complejiza lo real. El texto se resiste a la univocidad y, con ello, a la clasificación: el sentido total, tanto de la novela como de los cuentos que la componen, es escurridizo, siempre diferido y desplazado. Así, cuando el lector cree haber apresado el significado de un episodio, el texto siguiente hace pedazos esa interpretación. Con esta novela, Di Benedetto construye una obra única en su producción mediante el planteo de un sentido resistente a sí mismo, que no consigue ocupar un espacio de permanencia; es en cambio algo móvil e incluye las posibilidades tanto como las imposibilidades, la imaginación y la hesitación. Aunque Juan José Saer elogió especialmente Zama y El silenciero, quizás El pentágono sea la obra que dejó una estela más viva en el novedoso arte de narrar del escritor santafesino.
Finalmente, resulta relevante señalar un último aspecto importante de la novela: el del humor. En la introducción se expresa que la historia reviste el tono de un chiste, de esos amargos que no se festejan a carcajadas, y que también es algo así como la obertura de una ópera bufa (32). Es decir, se advierte el aspecto cómico de la novela, pero con recaudos, puesto que el chiste es amargo, y la risa de Santiago, histérica. En efecto, las invenciones del protagonista resultan risibles por su tremendismo, por tomarse demasiado en serio una situación trivial como el rechazo amoroso, y como indica Shattuck, esta actitud contradictoria también es patafísica: "La vida, estamos de acuerdo, es absurda, pero también es perfectamente banal, y sería grotesco tomarla en serio. Sobre todo, para indignarse o para atacarla. Lo cómico es lo serio que se excusa por medio de la bufonada; lo serio, tomado en serio, es inexorablemente bufonesco" (Cippolini 48).
6. Conclusiones. El medio es el mensaje
En el texto "La nueva novela latinoamericana", que abre el estudio Narradores de esta América, el crítico uruguayo Emir Rodríguez Monegal intenta trazar una genealogía de los narradores del continente que publican sus principales obras a partir de 1940. La primera promoción de estos escritores produce una ruptura profunda con la tradición lingüística y la visión de los narradores latinoamericanos reconocidos hasta entonces; entre estos nuevos representantes están Borges, Marechal, Carpentier y Asturias. La promoción que le sigue, con Cortázar, Onetti, Arguedas, Rulfo y Guimarães Rosa, profundiza la ruptura, que continuará con sus variantes una tercera ola formada por Lispector, Roa Bastos, Donoso, Fuentes, Viñas, Vargas Rosa, García Márquez y Garmendia, entre otros. Monegal distingue una cuarta y novísima promoción de narradores que acometen el acto de novelar sin otra ley o tradición más que la del experimento. Para ellos, la textura más íntima de la narración no está ya en el tema o en la construcción interna, sino en el lenguaje. El medio es el mensaje, el vehículo es el viaje: "Es el tema de la novela latinoamericana más nueva: el tema del lenguaje como lugar (espacio y tiempo) en que 'realmente' ocurre la novela. El lenguaje como la 'realidad' única y final de la novela" (31-36). En Argentina señala los casos de Néstor Sánchez, Daniel Moyano, Juan José Hernández, Manuel Puig y Germán García.
Escrito en 1969 y publicado en 1976, este ensayo parece desconocer la figura de Di Benedetto, o al menos la novela aquí analizada, a pesar de constituir un ejemplo más que destacable de una narración en la que el lenguaje rehúye las funciones comunicativas esperables para convertirse en un fin en sí mismo: ya no escritura del mundo, sino la escritura como mundo. El pentágono conforma un rompecabezas cuya fragmentariedad ha sido deliberada y cuidadosamente construida como cosmos caótico. Requiere un lector activo que, al introducirse en el universo de la novela, comprenda que no hay un más allá del texto: "La única realidad es allí la escritura, un lenguaje intransitivo, no referencial que hace y deshace, compone y descompone." (Filer 18).
Por ello y a modo de cierre, parece necesario restituir el lugar que ocupa la novela aquí trabajada en el mapa de la literatura argentina. Su escritura a finales de la década del cuarenta, antes de la salida a escena de los nouveaux romanciers franceses, en una ciudad periférica como Mendoza, con una tradición regionalista muy fuerte, alejada del cosmopolitismo rioplatense y sus afluencias europeas, evidencian la profundad novedad que entraña la aparición de esta obra, a la que Sergio Chejfec calificara como el relato más misterioso de nuestra literatura (9). Si en Argentina Rayuela constituye el "epítome y paradigma de la novelística experimental al menos de las décadas de 1960 y 1970" (Bracamonte 17), como lo fue, aunque tardíamente reconocida Adán Buenosayres a fines de la década del cuarenta, no resulta desmedido ubicar a El pentágono en ese puesto durante la década del cincuenta.