Services on Demand
Journal
Article
Indicators
-
 Cited by SciELO
Cited by SciELO -
 Access statistics
Access statistics
Related links
-
 Cited by Google
Cited by Google -
 Similars in
SciELO
Similars in
SciELO -
 Similars in Google
Similars in Google
Share
Revista Colombiana de Psiquiatría
Print version ISSN 0034-7450
rev.colomb.psiquiatr. vol.33 no.2 Bogotá Apr./June 2004
Laura Fernanda Mantilla Mendoza1 Liliana del Pilar Sabalza Peinado2 Luis Alfonso Díaz Martínez, M. D.3 Adalberto Campo-Arias, M. D.4
* Este trabajo es producto de las actividades de investigación formativa de la Carrera de Medicina de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, Colombia. Presentado como póster en el XLII Congreso Colombiano de Psiquiatría, Cali, 9 al 12 de octubre de 2003.
1 Estudiante de Medicina, Universidad Autónoma de Bucaramanga, Colombia.
2 Estudiante de Medicina, Universidad Autónoma de Bucaramanga, Colombia.
3 Profesor asociado, Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, Colombia.
4 Profesor Asociado, Facultad de Medicina, Universidad Autónoma de Bucaramanga, Colombia.
Resumen
Antecedentes: estudios recientes informan una prevalencia significativa de trastornos depresivos en niños escolares. No obstante, no se conoce qué tanto se presentan en niños colombianos. Objetivo: determinar la prevalencia de sintomatología depresiva en niñas y niños escolarizados, entre los ocho y los once años de edad, de la ciudad de Bucaramanga, Colombia. Método: estudio de corte transversal. En una muestra representativa de una escuela oficial (estrato bajo) y una escuela privada (estrato alto) se estudió la presencia de síntomas depresivos utilizando la versión corta del Inventario de depresión infantil (CDI-S). Niños y niñas con puntuaciones de siete o más puntos se consideraron deprimidos. Resultados: se evaluó un grupo de 239 niños y niñas de tercero a quinto de primaria. La edad promedio fue 9,5 años. El 59% eran varones. El 55,2% estudiaban en la institución oficial. Se encontró que 21 niños (9,2%) presentaban depresión (13 niñas y 9 niños). Además, se halló una asociación entre depresión con mayor edad (p = 0,0001), género femenino (p = 0.004) y menor grado de escolaridad (p = 0,0001). La sintomatología depresiva fue independiente del estrato socioeconómico. Conclusiones: es alta la prevalencia de sintomatología depresiva en niños escolares de Bucaramanga; ésta es mayor en niñas, aumenta con la edad y disminuye con mayor grado de escolaridad. Se necesita mayor atención e investigación en esta población.
Palabras clave: síntomas depresivos, prevalencia, niños, escolares.
Abstract
Background: Current investigations report a high prevalence of depressive disorders among children. However, the prevalence is not known in Colombian children. Objective: To establish depressive symptom prevalence among school children between the ages of 8 and 11 in Bucaramanga, Colombia. Method: In a transversal study, depressive symptoms were measured in a representative sample from a public school (low socioeconomic status) and a private school (high socio-economic status) using The Children Depression Inventory, Short Form (CDI-S). Cut-off point for depressive disorders was seven. Results: Two hundred and thirty nine children from grades third through fifth were evaluated. Mean age was 9.5. 59% were males and 55.2% came from the public school. Twenty-one children were depressed (9.2%), thirteen girls and nine boys. Association with older age (p = 0.0001), female gender (p = 0.004), and lower school level (p = 0.0001) was found. No relation to socioeconomic status was observed. Conclusions: Depressive symptom prevalence among scholars in Bucaramanga is high. Depressive symptoms were associated with older age, female gender and lower grade.. More attention to and investigation in this population is needed.
Key words: depressive symptoms, prevalence, children, scholars.
Introducción
Los trastornos depresivos se presentan en todas las etapas del ciclo vital y son los trastornos mentales más frecuentes de la niñez (1). No obstante, sólo durante los últimos años se ha prestado una mayor atención a estos trastornos en niños y niñas en edad escolar. La identificación de los trastornos depresivos se ha incrementado, debido a la mejor definición diagnóstica y al uso de diversos instrumentos de evaluación (2). La prevalencia de síntomas y de trastornos depresivos varía según la población estudiada y el método utilizado (3),(4). Por ejemplo, en un estudio reciente con niños y niñas de la población general, en edades comprendidas entre los nueve y los once años, se encontró una prevalencia de trastornos depresivos en los tres meses anteriores al estudio entre 0,5% y 2,0%, aproximadamente (5).
Los trastornos depresivos en población en edad escolar se presentan con igual frecuencia en niñas y en niños, aunque se observa una mayor prevalencia en los estratos socioeconómicos bajos (3). Existe escasa información sobre el papel que desempeña la escolaridad como factor asociado a la sintomatología depresiva en esta población.
En niños y niñas en edad escolar los trastornos depresivos tienen repercusiones importantes. A corto plazo, los síntomas y los trastornos depresivos deterioran el rendimiento académico y las relaciones interpersonales, y a largo plazo se asocian en forma significativa con el consumo de sustancias y los trastornos de conducta (6),(7).
De acuerdo con la revisión hecha no existen publicaciones que informen la prevalencia de síntomas depresivos en niños y niñas escolares colombianos. Por esta razón el objetivo de este estudio es determinar la prevalencia de depresión en una población infantil de la ciudad de Bucaramanga.
Método
El presente es un estudio descriptivo de corte transversal, en el cual se evaluaron síntomas depresivos en escolares mediante un instrumento de autoinforme de síntomas. Esta investigación fue aprobada por el Centro de Investigaciones de la Universidad Autónomas de Bucaramanga y por las directivas de las escuelas participantes. Además, se solicitó consentimiento informado escrito del familiar responsable.
Para este estudio se escogieron dos instituciones educativas: una oficial y una privada. La escuela de enseñanza pública contaba con 421 escolares y la escuela privada con 198. Se tomó una muestra al azar de 248 escolares, estratificada por género y escuela (144 escolares en la escuela pública y 104 en la privada). El tamaño de la muestra se estimó tomando una prevalencia de síntomas depresivos del 11%, como se encontró en una población de estudiantes en Costa Rica (8), con un error muestral del 4% y un grado de confianza del 95%. Se tomó esta prevalencia por las características de población, que se consideraron las más similares a nuestro estudio, y ante la falta de información de datos colombianos.
Se incluyeron niños y niñas escolares en edades entre ocho y once años de edad, con un promedio de 9,0 años (DE 1,1). 141 eran varones (59%), vivían en todos los estratos socioeconómicos (1 a 3 en la escuela oficial y 4 a 6 en escuela privada) y cursaban de tercero a quinto grado de educación básica primaria. Se excluyeron los estudiantes con alteraciones no corregidas de los órganos de los sentidos, que impedían el diligenciamiento del instrumento.
Para cuantificar síntomas depresivos se utilizó The Children Depression Inventory, Short Form (CDI-S: Inventario para depresión infantil, versión corta), una escala de autorreporte que consta de diez preguntas que evalúan cinco componentes durante las dos últimas semanas: estado de ánimo negativo, problemas interpersonales, ineficiencia, anhedonia y baja autoestima. Cualquier niño o niña que posea niveles básicos de lectura puede completar la escala con facilidad, en quince minutos aproximadamente. Las preguntas tienen tres opciones de respuesta: una para la ausencia de síntomas, con un puntaje de cero; otra para síntomas leves, con un puntaje de uno, y la última para la presencia clara de sintomatología depresiva, con un puntaje de dos. La sumatoria de los puntajes de cada respuesta da un puntaje total. En este estudio se utilizó un punto de corte de siete o más, como lo recomendaron los creadores del instrumento, para detectar posibles casos de trastorno depresivo en estudios de tamizaje (9).
Los datos se revisaron en forma manual y se manejaron según un modelo descriptivo; además, se hallaron frecuencias con intervalos de confianza de 95% y para comparar las frecuencias halladas la prueba de chi-cuadrado (c2) con un nivel crítico de aceptación de 5%. Finalmente, para ajustar por la posible confusión se calcularon razones de prevalencia (RP) ajustadas en un modelo multivariado de regresión binomial, según las recomendaciones de Greenland y Tsiatis (10),(11).
Resultados
De los 248 niños y niñas seleccionados en forma aleatoria, 239 (96,3%) diligenciaron el instrumento (132 de la institución oficial y 107 de la privada). Ninguno de los niños informó sobre dificultad para completar el CDI-S. Un total de 22 niños y niñas presentaron sintomatología sugestiva de un episodio depresivo mayor (9,2%, IC 95% 5,5-12,9). En relación con el género, se encontraron 13 casos en niñas y 9 en varones. El número de casos en la institución oficial fue de 19 y en la privada de 3.
En el análisis bivariado se encontró una mayor prevalencia entre los niños y niñas de 11 años, como se ve en la Gráfica 1 (p = 0,033). Se observaron diferencias por estrato socioeconómico, dado que la prevalencia fue significativamente mayor en la escuela oficial: 14,4% (IC 95% 8,3-20,5) frente a 2,8% (IC 95% 0-6,0; RP 5,83, IC 95% 1,57-25,54; p = 0,002).
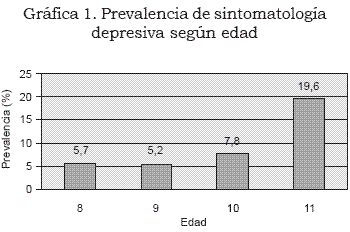
En relación con el género, la frecuencia de depresión fue mayor en las niñas, con un 13,3% (IC 95%, 7,6-19,0), que en los niños, con un 6,4% (IC 95% 1,5-11,3).Sin embargo, esta diferencia no fue significativa (RP = 2,24, IC 95% 0,85-5,99, p = 0,07).
En lo concerniente a la escolaridad, se observó una menor prevalencia de caso en el tercer grado; sin que esta diferencia fuera significativa (p = 0.065), tal como se ve en la Gráfica 2. Asimismo, en la Tabla 1 se puede apreciar el análisis multivariado resultante de la modelación binomial que mejor explica los hallazgos y se observó que variables como el género y la escolaridad que sólo mostraron tendencia a la significancia en el análisis bivariado alcanzaron un valor significativo.

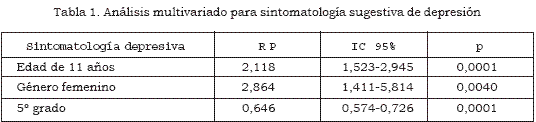
Discusión
Los resultados del presente estudio muestran una prevalencia cercana al 10% de síntomas sugestivos de episodio depresivo mayor en niños y niñas escolarizados. La presencia de esta sintomatología fue significativamente mayor a los once años de edad, en el grupo femenino y en los escolares de estrato socioeconómico bajo.
La prevalencia de trastornos depresivos en población escolar varía ampliamente de un estudio a otro. Costello, mediante la aplicación de una entrevista estructurada para trastornos mentales basados en DSM-IV, encontró una prevalencia de trastornos depresivos del 0,3%-1,0% en los niños y niñas de nueve y diez años de edad y del 1,0%-3,5% en los de once años (5). Por su parte, Sandí, usó la versión original del CDI en escolares y adolescentes y encontró una prevalencia con síntomas depresivos 11,1% (8). Polaino-Lorente utilizó una entrevista semiestructurada para depresión en niños y niñas (Poznaski) e informó una prevalencia del 10,1% de trastornos depresivos en escolares entre ocho y once años de edad (12). Mientras que Ladrón, utilizando la versión extensa del CDI en niños y niñas estudiantes de cuarto grado, encontró que el 6,2% presentaba un posible trastorno depresivo (13).
En relación con la edad, los estudios se han centrado en informar la prevalencia de síntomas y trastornos depresivos en escolares o preadolescentes como una única categoría, pero no se ha discriminado por años de edad (14). Este punto limita la comparación de los hallazgos. Nuestro estudio muestra que los escolares de once años informaron un mayor número de síntomas depresivos. Los hallazgos apoyan el concepto de que la prevalencia de trastornos depresivos aumenta en forma importante a partir de la pubertad, con un patrón distintivo por sexo (15).
De manera similar, los hallazgos en relación con el género difieren de los reportados en la literatura. La prevalencia de trastornos depresivos es comparable en niñas y en niños preadolescentes. Vélez encontró que la prevalencia de trastorno depresivo mayor era similar en niños y niñas entre nueve y doce años (14). En general, se ha observado que la frecuencia de los trastornos del estado de ánimo cambian a partir de los doce años: en los varones la prevalencia disminuye (4,9%) y en las mujeres se incrementa de manera importante (13,6%) (4).
En lo concerniente al grado de escolaridad, se observó un número significativamente menor en quinto grado, después de ajustar por las otras variables. Sólo un estudio informó la relación entre trastornos depresivos identificados con CDI y escolaridad. Los hallazgos son diferentes de los presentados por Sandí, quien observó igual prevalencia de trastornos depresivos por grado de escolaridad en una muestra de niños, niñas y adolescentes entre 8 y 19 años de edad (8). Es necesario tener presente que se encontró una mayor prevalencia a los once años de edad, inversamente al grado de escolaridad. Es posible que los niños y niñas deprimidos de once años cursen grados inferiores, debido a variables que no fueron consideradas en este estudio o a la misma presencia de síntomas depresivos, los cuales pueden deteriorar el rendimiento académico (16).
Respecto al estrato socioeconómico, nuestros datos muestran una mayor prevalencia de sintomatología depresiva en niños y niñas de la escuela oficial de estrato socioeconómico bajo. Los datos disponibles en otros estudios son escasos. Ladrón, observó que la prevalencia de trastornos depresivos era similar en escuelas oficiales y privadas urbanas españolas; sin embargo, se omitió el estrato socioeconómico (13); mientras que Costello, observó que la presencia de trastornos depresivos en población general era independiente del estrato socioeconómico (17).
Se acepta que la presencia de sintomatología depresiva es el producto de una intrincada imbricación de factores (18). Como en la población adulta, es factible que la condición socioeconómica promueva la aparición de un trastorno depresivo en un grupo particularmente vulnerable de niños y niñas (19). En general, el bajo nivel socioeconómico se asocia a un mayor número de eventos vitales negativos, que incrementan la posibilidad de cualquier trastorno mental, entre éstos los depresivos (20).
Es muy importante reconocer los trastornos depresivos en población escolar. Contrario a la suposición habitual, los trastornos depresivos en escolares tienden a persistir en el tiempo (21),(22),(23). Además, en niños y niñas con trastornos depresivos es más probable encontrar otros trastornos mentales en un momento determinado y durante un período de seguimiento (22),(24). Algunos estudios mostraron que los niños y niñas que informaron síntomas depresivos con importancia clínica tienen mayor riesgo de otros trastornos mentales durante la adolescencia y la vida adulta; este grupo presenta prevalencias superiores de trastornos de conducta, trastornos de ansiedad, dependencia de sustancias, trastornos de personalidad y mayor número de casos de suicidio (4),(25),(26),(27).
Éste es el primer informe donde se cuantifican síntomas depresivos en la población escolar de Bucaramanga y en el que se compara la prevalencia por estrato socioeconómico.
El CDI es un instrumento de identificación de posibles casos de depresión que ha mostrado una buena consistencia interna, sensibilidad y especificidad en niños, niñas y adolescentes de otros países (8), (12),(28). No obstante, existe una limitación importante: el CDI-S es un instrumento que no se ha validado de manera formal en población colombiana, y sólo tiene utilidad como herramienta de detección de posibles casos de trastorno depresivo.
La mayor validez diagnóstica la tenemos cuando realizamos la evaluación mediante el uso de una entrevista clínica habitual o de alguna entrevista clínica estructura o semiestructurada; pero a pesar de la carencia de una validación formal del CDI-S, ésta es una herramienta útil para una exploración preliminar, y aporta suficientes elementos para determinar la necesidad de una evaluación clínica formal. Por ello, la puntuación positiva no se debe tomar como un diagnóstico definitivo (29). Respaldan esta hipótesis los hallazgos de Pickles, Rowe, Simonoff, Foley, Rutter y Silberg, quienes encontraron que un número importante de niños con síntomas depresivos por debajo del umbral para el diagnóstico de un trastorno depresivo basado en DSMIII- R presentaba un deterioro significativo en su funcionamiento global (16). Sin embargo, en este estudio, en la mejor de las situaciones, es muy probable que por lo menos uno de cada dos evaluados con síntomas depresivos con importancia clínica medidos con el CDI-S presente un trastorno depresivo que siga los criterios de la Asociación Psiquiátrica Estadounidense (30).
Se concluye que al menos uno de cada diez niños y niñas de un grupo de escolares de una escuela pública y una privada de la ciudad de Bucaramanga presentan síntomas depresivos con relevancia clínica. Estos síntomas son más frecuentes en niñas, en los que tienen mayor escolaridad y en los estratos socioeconómicos más bajos. Es necesario realizar una validación del CDI-S en Colombia y una mayor investigación de los trastornos depresivos en escolares colombianos, de los factores protectores y de riesgo y de sus consecuencias a largo plazo, especialmente en niños y niñas de estrato socioeconómico bajo.
Agradecimientos
A Edinson Caraballo Niebles y Juan Manuel Ojeda Castro, estudiantes de Medicina de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, por su colaboración en el proceso de recolección de los datos.
Bibliografía
1. Fleming JE, Offord DR. Epidemiology of childhood depressive disorders: a critical review. J Am Acad Child Adolesc 1990;29:571-80. [ Links ]
2. Guerrero APS, Derauf C, Nguyen AK. Early detection and intervention for common causes of psychosocial morbidity and mortality in children and adolescents. Pediatr Ann 2003;32:408-12. [ Links ]
3. Birmaher B, Ryan ND, Williamson DE, Brent DA, Kaufman J, Dahl RF, et al. Childhood and adolescent depression: a review of the past 10 years. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 1996;35:1427-39. [ Links ]
4. McCracken JT. The epidemiology of child and adolescent mood disorders. Child Adolescent Psychiatr Clin North Am 1992;1:53-72. [ Links ]
5. Costello EJ, Mustillo S, Erkanli A, Keeler G, Angold A. Prevalence and development of psychiatric disorders in childhood and adolescence. Arch Gen Psychiatry 2003;60:837-44. [ Links ]
6. Wagner KD. Major depression in children and adolescents. Psychiatr Ann 2003;33:266-70. [ Links ]
7. Nixon MK. Mood disorders in children and adolescents: coming of age (editorial). J Psychiatry Neurosci 1999;24: 207-9. [ Links ]
8. Sandí LE, Díaz A, Murrelle L, Zeledón ME, Alvarado R, Molina D. Validación del inventario de depresión para niños (IDN) en Costa Rica. Acta Med Costar 1999;41:10-5. [ Links ]
9. Kovacs M. Children's Depression Inventory (CDI) Manual. Toronto: Multi Health Systems; 1992. [ Links ]
10. Greenland S. Modeling and variable selection in epidemiologic analysis. Am J Public Health 1989;79:340-9. [ Links ]
11. Tsiatis AA. A note on a goodness-of-fit test for the logistic regression model. Biometrika 1980;67:250-1. [ Links ]
12. Polaino-Lorente A, Mediano ML, Martínez R. Estudio epidemiológico de la sintomatología depresiva infantil en la población escolar madrileña de ciclo medio. An Esp Pediatr 1997;46:344-50. [ Links ]
13. Ladrón E, Alcalde S, De la Viña L. Depresión infantil: un estudio en la Provincia de Soria. 2000. Available from: URL: http://www.ome-aen.org/norte/14/n14031034.pdf [ Links ]
14. Vélez CN, Johnson J, Cohen P. A longitudinal analysis of selected risk factors for childhood psychopathology. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 1989;28:861-4. [ Links ]
15. Rutter M. Isle of wright revisited: twentyfive years of child psychiatric epidemiology. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 1989;28:633-53. [ Links ]
16. Pickles A, Rowe R, Simonoff E, Foley D, Rutter M, Silberg J. Child psychiatric symptoms and psychosocial impairment: relationship and prognostic significance. Br J Psychiatry 2001;179: 230-5. [ Links ]
17. Costello EJ. Child psychiatric disorders and their correlates: a primary care pediatric sample. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 1989;28:651-55. [ Links ]
18. Cadoret RJ, Winokur G, Langbehn D, Troughton E, Yates WR, Stewart MA. Depression spectrum disease, I: the role of gene-environment interaction. Am J Psychiatry 1996;153:892-99. [ Links ]
19. Kendler KS, Kessler RC, Neale MC, Heath AC, Eaves LJ. The prediction of major depression in women: toward an integrated etiologic model. Am J Psychiatry 1993;150:1139-48. [ Links ]
20. Kessler RC, Berglund P, Demler O, Jim R, Merikangas KR, Koretz D, et al. The epidemiology of major depressive disorder. Results from the National Comorbidity Survey Repliaction (NCSR). JAMA 2003;289:3095-105. [ Links ]
21. Abright AR, Chung H. Depression in Asian American children. West J Med 2002;176:244-8. [ Links ]
22. Holsen I, Kraft P, Vitterso J. Stability in depressed mood in adolescence: results from a 6-year longitudinal panel study. J Youth Adolesc 2000;29:61-78. [ Links ]
23. Lamarine RJ. Child and adolescent depression. J Sch Health 1995;65:390-3. [ Links ] 24. Angold A, Costello EJ. Depressive comorbidity in children and adolescents: empirical, theoretical, and issues. Am J Psychiatry 1993;150:1779-91. [ Links ]
25. Fombonne E, Wostear G, Cooper V, Harrington R, Rutter M. The Maudsley long-term follow-up child and adolescent depression: psychiatric outcomes in adulthood. Br J Psychiatry 2001;179: 210-7. [ Links ]
26. Fombonne E, Wostear G, Cooper V, Harrington R, Rutter M. The Maudsley long-term follow-up child and adolescent depression: suicidality, criminality and social dysfunction in adulthood. Br J Psychiatry 2001;179:218-23. [ Links ]
27. Kasen S, Cohen P, Skodol AE, Johnson JG, Smiles E, Brook JS. Childhood depression and adult personality disorder: alternative pathway of continuity. Arch Gen Psychiatry 2001;58: 231-6. [ Links ]
28. Charman T, Pervova I. The internal structure of the Child Depression Inventory in Russian and UK schoolchildren. J Youth Adolesc 2001;30:41-7. [ Links ]
29. Colimon KM. Fundamentos de epidemiología. Madrid: Díaz de Santos; 1990. [ Links ]
30. American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical manual of mental disorders. 4th ed. Washington; 1994. [ Links ]
Correspondencia: Adalberto Campo-Arias
Grupo de Neuropsiquiatría
de la Universidad Autónoma de Bucaramanga
Facultad de Medicina, Universidad Autónoma de Bucaramanga
Calle 157 No. 19-55, Cañaveral Parque Bucaramanga, Colombia
Correo electrónico: acampoar@unab.edu.co














