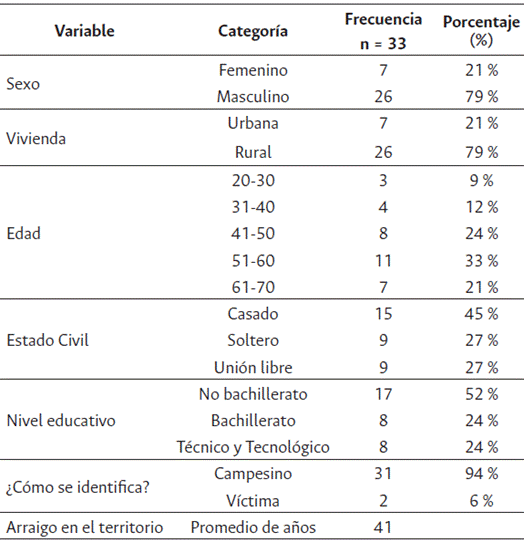Introducción
La pitahaya (Selenicereus megalanthus) es una cactácea semiepifita silvestre altamente adaptativa que se cultiva en regiones tropicales y subtropicales alrededor del mundo (Morillo-Coronado et al., 2016, 2017). Dado que puede adherirse naturalmente a cualquier soporte natural o artificial que se disponga para ello, la forma de cultivo varía en cada departamento (soportes verticales en guadua, madera, piedra o concreto) (Caetano et al., 2015). Es usual que su propagación se realice mediante esquejes obtenidos de otros cultivos comerciales, lo que podría conllevar riesgos fitosanitarios y una alta variabilidad genética.
Esta fruta climatérica (Baquero et al., 2005) es cosechada en escala de madurez 3 o 4, de acuerdo con la norma técnica colombiana NTC 3554 (Icontec, 1996). De forma ovoide, su cáscara es amarilla y gruesa. Su pulpa es blanca, traslúcida, aromática, jugosa, agridulce y de sensación fibrosa.
En su proceso de maduración disminuye el porcentaje de cáscara, aumenta el de pulpa -llegando a representar entre el 60 y el 80 % del peso total de la fruta madura (Cañar et al., 2014)- y concentra un mayor contenido de sólidos solubles, lo que la hace atractiva al consumidor por su dulzor (Sotomayor et al., 2019). Así mismo, la pitahaya destaca por sus propiedades nutricionales, por ser rica en vitaminas, polifenoles, ácidos linoleicos grasos poliinsaturados, alta capacidad antioxidante (Mejía et al., 2020), bajo aporte calórico y componentes bioactivos que pudieran usarse como aditivos en la industria de alimentos (incluida su cáscara) (Jalgaonkar et al., 2020; Moreira et al., 2021; Quispe et al., 2021; Torres- Grisales et al., 2017; Verona-Ruiz et al., 2020).
Como advierten Sanín et al. (2020) hay un creciente interés en la industria alimentaria en buscar alternativas funcionales para mejorar la salud de los consumidores ante el incremento acelerado de alimentos procesados perjudiciales para la salud que pueden conducir a cardiopatías, diabetes, problemas gastrointestinales, entre otros. De acuerdo con la revisión de los autores, algunos métodos para conservar los biocomponentes de la fruta incluyen la deshidratación osmótica, la liofilización (Ayala-Aponte et al., 2014; Ayala et al., 2010), los choques térmicos previos a la refrigeración (Dueñas et al., 2009) y la aplicación de 1-Metilciclopropeno (Serna-Cock et al., 2011) sin que se modifique la percepción sensorial del alimento, así como atmósferas modificadas pasivas con temperaturas moderadas que pueden extender la vida útil de la fruta en fresco hasta por 21 días con un deterioro inferior al 10 % (García y Robayo, 2008).
Adicional a su consumo en fresco, a nivel industrial se mezcla con otras frutas exóticas (como piña y maracuyá) para la elaboración de néctares, bebidas alcohólicas, snacks, mermeladas, harinas, productos de belleza y otros complementos (Moreira et al., 2021; Mosquera et al., 2011; Muñoz et al., 2019). De otro lado, China, Malasia y Brasil (aunque manejan variedades diferentes del fruto) han liderado la producción en redes de conocimiento (revistas, libros, conferencias) y producción tecnológica especializada (patentes) durante la última década (Andrade et al., 2019).
El mercado nacional e internacional de la pitahaya
Sus condiciones de mercado (alto precio, oferta exportable) han hecho de la pitahaya una opción atractiva para sustituir cultivos de precios más volátiles y vulnerables. Pasó de 479.5 a 1706 hectáreas en un período de catorce años (2007- 2021) y su producción y rendimiento también va en aumento (Agronet, 2022; Figura 1).
A nivel nacional, los departamentos de Huila, Boyacá, Santander y el Valle del Cauca, en su orden, representan el 97.4 % del total de la producción y el 94.6 % del área sembrada. Por su parte el municipio de Miraflores (Boyacá) representó para 2020 el 75.5 % del total de producción departamental. En la serie es evidente el crecimiento de la participación del Huila al pasar de representar el 10.2 % en 2007 al 65.6 % del total de la producción nacional en 2021 (Agronet, 2022; Figura 2). El precio promedio del kilogramo de fruta (de todas las calidades) en Corabastos fue de $6106 en 2017, $6372 en 2018, $6040 en 2019, $5862 en 2020 y $9583 en 2021 pr (cifras en pesos colombianos) (Figura 3).
En el período 2011-2020 se exportaron 39917 toneladas de pitahaya. Los principales destinos fueron Brasil (25 %), Hong-Kong (21 %), Francia (10 %), Países Bajos (9 %), Canadá (7 %), España (5 %), Emiratos Árabes Unidos (5 %), Singapur (3 %) y Alemania (3 %). Para ese mismo periodo, el promedio de exportaciones fue de 399 toneladas y 2.3 millones de dólares FOB anuales (Figura 4). Un informe reciente del gobierno alemán señala que la oferta de Israel y Vietnam suele ser más barata dado el desplazamiento marítimo mientras que la proveniente de Colombia y Ecuador resulta más costosa al ser transportada por vía aérea (Import Promotion Desk, 2020).
Dado que los centros de acopio de las exportadoras con las que comercia PITAFCOL se encuentran en el departamento de Cundinamarca o la ciudad de Bogotá, no se realiza registro del origen boyacense de la fruta en los datos recolectados por la DIAN que luego son suministrados al DANE. De manera tal que hay un subregistro de la participación municipal en el mercado de exportación de la fruta. Con base en los registros administrativos de la asociación es posible estimar que la participación de la producción local en el total de exportaciones fue la siguiente: 2017 (8.9 %), 2018 (15.1 %), 2019 (9.1 %) y 2020 (9.6 %). Por meses, es usual encontrar picos de exportación durante el primer cuatrimestre del año, lo que coincide con las épocas de mayor cosecha reportadas por los agricultores de Miraflores (DANE, 2023).
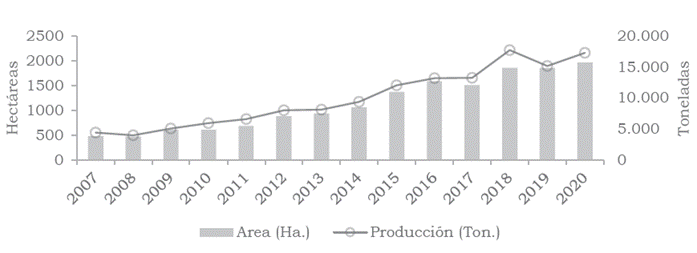
Figura 1 Área sembrada y producción nacional de pitahaya (2007-2021). Fuente: elaboraciónpropiacon base en Agronet (2022).
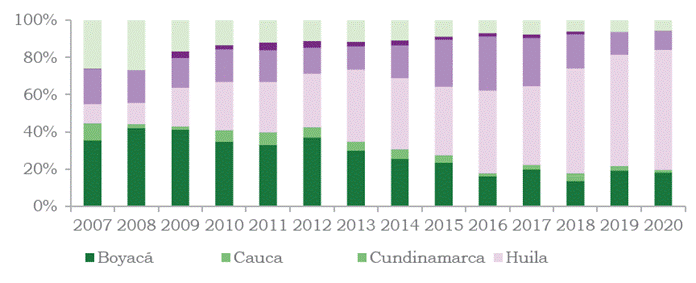
Figura 2 Producción departamental de pitahaya (2007-2021). Fuente: elaboración propia con base en Agronet (2022).
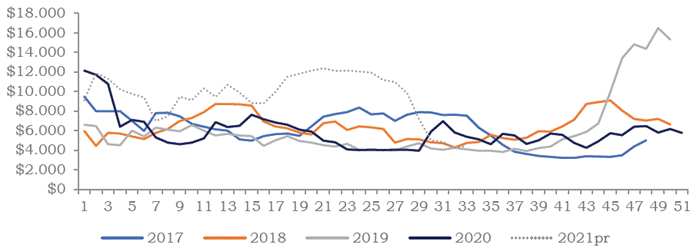
Figura 3.Precio semanal medio de la pitahaya en Corabastos (Bogotá) (2017-2021 pr). Fuente: elaboraciónpropia con base en el SIPSA del DANE (2021).
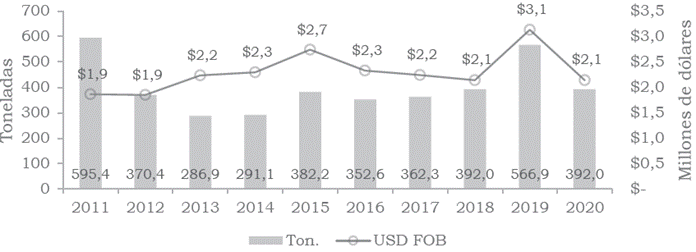
Figura 4 Exportaciones de pitahaya colombiana (2011-2021) (dólares FOB a precios corrientes). Fuente: elaboración propia con base en el DANE (2023).
No está de más señalar que una depreciación del tipo de cambio (más dólares por pesos colombianos) tiene un doble efecto: como exportadores incrementa los pesos recibidos por la mercancía, pero afecta el precio de las importaciones de productos químicos, fertilizantes y bienes de capital que servirían para la reconversión productiva.
PITAFCOL
La asociación Pitayas y frutas de Colombia se fundó en 2014 con el propósito de mejorar la calidad de vida de los productores agrícolas. Actúa como intermediaria a través de labores logísticas de clasificación, alistamiento y comercialización al exportador o mayorista local de diversas frutas (pitahaya, gulupa y maracuyá). En la región de estudio, esta organización comercializa cerca del 32 % de la producción de frutas, lo que le otorga gran poder de negociación y se convierte en actor mediador en la reducción de costos de transacción para los productores más pequeños y las empresas exportadoras. Lo anterior genera economías de escala y estándares de calidad que facilitan la operación en la cadena de producción.
Al no existir grandes barreras a la entrada y ante el evidente crecimiento del sector, este modelo de negocio ha impulsado el ingreso de nuevos competidores (algunos informales) que, con incrementos marginales sobre el precio de kilo y especulación, logran capturar la oferta de los agricultores de la región, incluso de los productores vinculados a la asociación, generando rivalidades y desconfianza, elementos que introducen conflicto en los procesos de cohesión social y construcción de comunidad. Como señalan Deng et al. (2021)), las organizaciones que tienen una propiedad y distribución de beneficios compartida nacen de las interacciones frecuentes, los intereses comunes y una visión compartida de progreso, pero a medida que evolucionan se hacen más complejas y se marca una heterogeneidad entre sus integrantes.
Las caracterizaciones sobre los trabajadores rurales, desde el punto de vista del capital social son escasas y pueden llegar a ser tanto o más importantes que las del mercado al cual dirigen su producción, pues detrás se encuentran las condiciones de vida e incentivos al trabajo agropecuario y el estilo de vida rural (Suárez y Tobasura, 2008).
Durston define el capital social como “el contenido de ciertas relaciones sociales -que combinan actitudes de confianza con conductas de reciprocidad y cooperación-, que proporciona mayores beneficios a aquellos que lo poseen en comparación con lo que podría lograrse sin este activo” (2003, p. 147). Este capital facilita la acción colectiva, los procesos de innovación, competencia y cocreación mediante el intercambio de conocimientos, a su vez que se constituye en un activo (Cofré-Bravo et al., 2019). El capital social existe tanto a nivel individual como colectivo.
Específicamente un tipo de capital social conocido como bonding (o de cohesión o vinculante) es la perspectiva desde la cual se aborda esta investigación la cual se da al interior y entre grupos más o menos homogéneos y cerrados (como familiares y amigos próximos) que pertenecen a un mismo espacio territorial (Esparcia et al., 2016), como es el caso de PITAFCOL.
Aunque la asociación lleva registros específicos sobre la cantidad de fruta emitida y devuelta por parte de los exportadores, el sistema de trazabilidad es todavía incipiente. La detección de elementos o sustancias prohibidas (trazas químicas o biológicas) por parte de las agencias fitosanitarias pueden cerrar el mercado y sancionar al exportador, lo que significa la pérdida de una oportunidad comercial. Este es un problema de información asimétrica que pudiera relacionarse con honestidad, confianza e incentivos.
Por lo anterior, esta investigación indagó sobre la disposición de confianza, reciprocidad y solidaridad de los integrantes de la asociación, resultados que son útiles en la cohesión social y son impulsores de la capacidad de gestión de la asociación frente a los retos de la competencia creciente y su dinámica interna frente a las expectativas de los asociados, toda vez que las interrelaciones mediadas por la calidad en dicha disposición permiten que las organizaciones funcionen de manera efectiva.
Materiales y métodos
Zona de estudio
El municipio de Miraflores es la capital de la provincia de Lengupá, en el departamento de Boyacá. Cuenta con una extensión total de 259 km2 de los cuales, 7 km2 pertenecen al área urbana y el resto al área rural. Administrativamente se divide en veintidós veredas. El municipio dista a 97.4 km de Tunja, la capital departamental. Miraflores presenta una precipitación total anual de 790 mm y una temperatura húmeda media anual de 17.7 °C según los últimos 21 años de registro (2000-2021). Los datos fueron tomados de la estación climática El Vivero (Long. -73.14°, Lat. 5.19°) ubicada a 1640 msnm y operada por el IDEAM.
En cuanto al aspecto demográfico, el período intercensal 2005-2018 muestra una reducción del 17 % pues pasó de 9661 a 8274 habitantes, siguiendo la tendencia de migración y despoblamiento del departamento (ORMET Boyacá, 2018).
Recopilación y análisis de la información
El diseño metodológico utilizado en el análisis es no- experimental, de carácter transversal y exploratorio. Hace uso de métodos mixtos de investigación (cuantitativo y cualitativo) para tender a una aproximación con enfoque convergente (Creswell y Creswell, 2018). De esta forma, se aplicaron 33 cuestionarios de 64 preguntas a los productores asociados a PITAFCOL, así como varios escenarios de diálogo (entrevistas a profundidad no-estructuradas) con los líderes de la organización, lo que permitió la generación de conocimiento empírico con aproximaciones al contexto, la experiencia y los modos de vida (Kvale, 2008). La selección de los informantes contó con un doble criterio de inclusión: ser asociado y contar con producción de pitahaya. Es decir, un muestreo no probabilístico. Las encuestas comenzaron con una presentación personal del rol de los investigadores y su afiliación institucional, la solicitud de autorización para el uso de datos personales, así como las motivaciones y objetivo general de la investigación.
Aun cuando PITAFCOL como intermediaria y comercializadora de fruta se relaciona con muchos más productores, aquellos que se identifican como “asociados” reciben beneficios adicionales por parte de la organización (asistencia técnica, apoyo financiero, formación, etc.) y toman decisiones.
Resultados y discusión
Perfil socioeconómico de los participantes
Esta sección resume las principales estadísticas descriptivas. Los datos fueron recolectados en campo y procesados con herramientas ofimáticas. Como puede apreciarse en la Tabla 1, la mayoría de los encuestados son hombres (79 %), autoidentificados campesinos con domicilio en el área rural y niveles educativos diferenciados (la mitad no terminó el bachillerato, mientras que los restantes son bachilleres o cuentan con un nivel adicional de educación). La edad promedio de los encuestados es de 50 años. La vereda donde más se concentran es Rusa (39 %) seguida de Pueblo y Cajón (15 %) y Miraflores (15 %).
La mayor parte de la tierra es propiedad de los agricultores (72.7 %) y apenas un 212 % es arrendada. En promedio, el tamaño de las fincas dedicadas al cultivo es de 4.17 ha. Otros cultivos transitorios presentes en los predios son café, plátano, caña y árboles frutales (limón, mandarina, mango, naranja). La distancia promedio del total de predios al casco urbano del municipio es de 7.9 km y en una escala de 1 a 5 la calificación promedio con respecto al estado de la vía (calidad) es de 3.5.
Si bien es frecuente que la ocupación de la fuerza de trabajo en las labores rurales sea únicamente familiar, el cultivo de la pitahaya tiene la posibilidad de generar empleos informales estacionalmente, en función de las épocas de cosecha o del mantenimiento, con lo que cada plantación ocupa entre 2 y 3 personas mínimo dos veces por semana.
Muchos de los asociados podrían considerarse como vulnerables pues se encuentran afiliados al régimen subsidiado de salud (75.8 %), no cotizan al sistema de pensiones (75.8 %) o están fuera del sistema de aseguramiento de riesgos profesionales (84.8 %). Así mismo se ubican en el área rural, donde el índice de pobreza multidimensional es mayor que en el área urbana (35 % vs. 11.7 % de acuerdo con los datos del Censo Nacional de Población y Vivienda 2018, con mayor intensidad en el “trabajo informal”).
Por otro lado, sus perspectivas de ingresos son mínimas pues al preguntarles Al mes, ¿cuál cree que sea usted el ingreso mínimo necesario para vivir de la agricultura? cerca del 66.7 % de los encuestados manifestó que un salario entre $908 526 y $1 817 052 sería suficiente (Figura 5), a pesar de que la mayor parte de las familias se clasificaría como nuclear con hijos (73 %) (incluyendo hogares biparentales, monoparentales) y ampliada (21 %) (se comparte el hogar con familiares como padres, madres, hermanos, nietos, primos o sobrinos) y el tamaño promedio del hogar es de 3.5 personas. Apenas el 39.4 % de los encuestados tiene otra fuente de ingresos en actividades diversas que incluyen ganadería, comercio minorista y transporte.
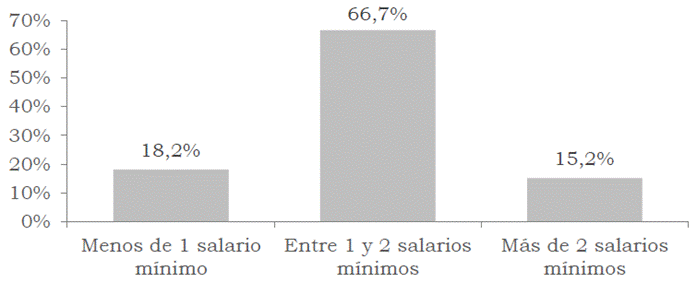
Figura 5 Expectativa salarial de los afiliados. Fuente: elaboración propia con base en las encuestas a los asociados.
En cuanto a la propiedad de elementos tecnológicos, que pudiera ser útil para procesos de formación especializada de manera sincrónica y asincrónica, control de actividades, registro de evidencias, entre otros, mediados por TIC, el 36 % cuenta con computador y el 75 % con acceso a internet. La diferencia se explica por el uso de teléfonos inteligentes y redes móviles.
De acuerdo con los productores, las mayores afectaciones al cultivo son generadas por el hongo basal, la antracnosis, la pudrición basal del fruto y la mosca del botón floral. Esto coincide con lo reportado en otros estudios a nivel nacional e internacional (Caetano et al., 2015; Guzmán-Piedrahita et al., 2012). Medina y Kondo (2012) han señalado hasta 29 organismos que podrían afectar la pitahaya. Por su parte el cambio climático ha llevado a la producción cubierta y a la sustitución de cultivos, como el maracuyá.
Los agricultores no llevan un registro estricto de su producción, además manejan diferentes escalas que dificultan la comparabilidad (kilos, canastillas). La frecuencia de la asistencia técnica es mensual. Cerca del 40 % de los asociados ya cuenta con una línea de crédito para su cultivo. En la mayor parte de los casos con el Banco Agrario.
Capital social
El cuestionario base para la medición de este capital intangible fue diseñado con base en el instrumento propuesto por Fernández et al. (2014), puesto que permite capturar disposiciones de confianza, reciprocidad y solidaridad en el informante.
El instrumento contiene 5 afirmaciones en una escala de Likert de 5 puntos desde Totalmente en desacuerdo (1) hasta Totalmente de acuerdo (5). Q1 y Q2 son medidas de confianza al interior del grupo y hacía los líderes, respectivamente. Confiar implica superar la aversión al riesgo cediendo el control de bienes propios a otros. Q3 captura egoísmo (la procura del bienestar individual por encima del colectivo). Q4 y Q5 se acercan a la medición de la reciprocidad, que es el intercambio basado en la compensación y contraprestación (no obligatoria, equilibrada ni inmediata) a obsequios, ayudas o favores. Lo anterior también podría relacionarse con la solidaridad (Durston, 2003).
Croasmun y Ostrom (2011) sugieren calcular y reportar el coeficiente del Alfa de Cronbach para verificar la confiabilidad de la consistencia interna en instrumentos con escala Likert. Este coeficiente toma valores entre 0 y 1; valores superiores a 0.45 son aceptables y suficientes. La escala total presentó una consistencia de 0.51 (Tabla 2; Figura 6).
Tabla 2 Preguntas para evaluar capital social
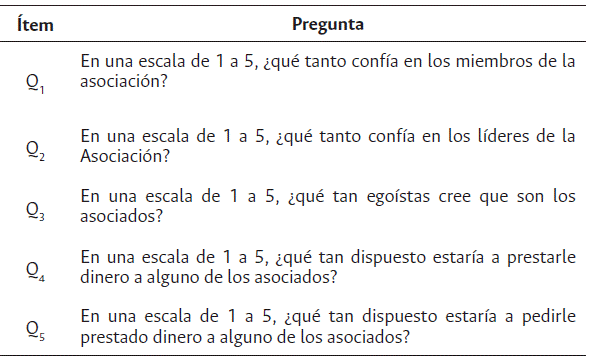
Fuente: elaboración propia con base en Fernández et al. (2014), p. 2210).
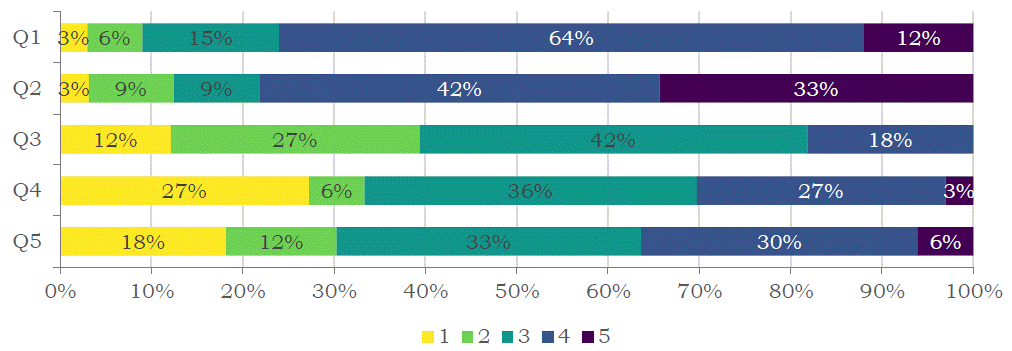
Figura 6 Resultados de medición capital social asociados PITAFCOL. Fuente: elaboración propia con base en las encuestas a los asociados.
Lo ideal es que el capital social generado en la asociación no sea meramente transaccional, que corresponda al intercambio interesado por un beneficio, sino que pueda crearse una red de apoyo ampliada que permita a productores y sus familias acudir ante choques adversos (enfermedad, pérdida de trabajo, etc.).
La confianza al interior de la asociación (entre miembros y con respecto a sus líderes) es muy alta. Sin embargo, el 18 % de los encuestados manifiesta un nivel alto (4) del egoísmo que podrían tener los demás, lo que dificulta la cooperación y debilita la red de apoyo más inmediata.
El trato con los demás suele distinguirse. No es lo mismo tener “amigos” que “conocidos” o personas que consideramos “familiares” sin serlo (Griep et al., 2013). En este caso, el 51.5 % reconoce a los demás como amigos, el 39.4 % como conocidos y un exiguo
6.1 % como familiares.
Conclusiones
Los resultados de esta investigación muestran que el capital social (tipo bonding) de la asociación es frágil y podría no resistir a los cambios en la dirección; pareciera comportarse de manera meramente transaccional, lo que le hace poco denso. La confianza existente entre los cultivadores puede aprovecharse para la gestión de oportunidades en el mercado relacionadas con certificaciones de calidad, trazabilidad e inocuidad en los alimentos (por ejemplo, Global G.A.P., Rainforest Alliance, entre otras) que se traducen en factores diferenciadores que permiten el ingreso a nuevos mercados.
En los resultados también se encontró una alta disposición a expresiones de solidaridad entre los asociados y sus líderes. Esto fue confirmado con las entrevistas y podría explicarse por la existencia vínculos familiares entre la mayor parte de los cultivadores, quienes desde hace años comparten el mismo territorio.
Sin embargo, la asociación pierde paulatinamente capacidad de atención (especialmente en el apoyo técnico y financiero) a sus asociados; es un efecto negativo del ingreso de nuevos competidores que antes pertenecían a PITAFCOL e identificaron una oportunidad para apartarse y emprender negocios independientes. Esto pudo comprobarse con los resultados del Índice de Competencias Organizacionales - ICO (Rudert et al., 2010) aplicado a la asociación. Las puntuaciones más bajas se dieron precisamente en el componente de “Desarrollo Humano”, el cual involucra aspectos como capacitación y sensibilización, dinámicas de cooperación y conflicto, y equidad de género. Para revertir esta situación se hace necesario que PITAFCOL emprenda procesos sostenidos y progresivos enfocados a que sus integrantes comprendan los beneficios del trabajo cooperativo y la cohesión en el largo plazo.
Por otra parte, Morillo-Coronado et al. (2021) han señalado, para materiales vegetales del municipio, la dificultad de estandarizar las características morfológicas y genéticas de la fruta dada su hibridación lo que plantea dificultades para fijar estándares en el mercado de exportación, rendimiento y vida útil. Las investigaciones avanzan en la conformación de bancos con materiales genéticos seleccionados. De demostrarse mediante la investigación científica básica y aplicada características únicas de la pitahaya amarilla presente en Miraflores, sería posible gestionar una denominación de origen que proteja la fruta de otros competidores y le dé mayor valor agregado. Ejemplo de ello es la Pitahaya amazónica de Palora, cultivada en Ecuador o las denominaciones de origen con las que cuenta el departamento de Boyacá (queso Paipa, bocadillo veleño, cerámica de Ráquira y la cestería de rollo de Guacamayas).
Investigaciones futuras podrían explorar la manera en que la asociación, sus líderes y asociados generan redes con grupos heterogéneos (extensionistas rurales, asesores, otras empresas agropecuarias) y su relación con actores e instituciones de mayor poder económico y político (gobernaciones, ministerios, proveedores, etc.); capital de tipo bridging y linking, respectivamente.