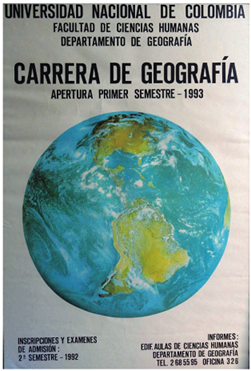En 1993, el Departamento de Geografía de la Universidad Nacional de Colombia convocó la primera cohorte de estudiantes de pregrado, nacía la carrera de Geografía, el primer programa disciplinar que se establecía en el país en esta área del conocimiento. Y aunque el departamento se fundó en 1967, su misión otrora fue apoyar asignaturas en otros programas curriculares. La creación del programa de Geografía marcó un hito en el país. Si bien se testifican antecedentes como la Ingeniería Geográfica, fundada por la Universidad Jorge Tadeo Lozano durante la década de 1950, y la Maestría en Geografía ofertada en convenio por la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (1980), han sido el programa y sus egresados quienes han cambiado la visión y la forma de aplicar la Geografía en Colombia. Transcurridos 15 años, se concretó en el año 2008 un sueño más ambicioso, la puesta en marcha de los programas de posgrado: la Especialización en Análisis Espacial, la Maestría en Geografía y el Doctorado en Geografía, que para 2018 cuentan con 87, 37 y 7 graduados.
No solo el número de egresados es muestra de la solidez de los posgrados y el pregrado, que registra más de 400 titulados, también es clara señal del trabajo realizado durante estos 25 años la amplia producción académica y bibliográfica, la estabilidad de los grupos de investigación y el impacto social de los trabajos realizados y liderados desde nuestro departamento. 25 años se pueden definir como un corto periodo académico, pero han sido suficientes para que el Departamento de Geografía de la Universidad Nacional de Colombia sea reconocido como el 8o a nivel latinoamericano (QS World University Rankings by Subject 2017) y esté clasificado entre los mejores 200 del mundo (posición 167, franja 151-200). Un justo reconocimiento al trabajo conjunto de todos los que han aportado a esta ilusión llamada Geografía: estudiantes, profesores, administrativos, invitados, investigadores, profesores visitantes, responsables de infraestructura y mantenimiento, y todos los que han sumado a este proyecto.
Cuadernos de Geografía: Revista Colombiana de Geografía ha querido rendir homenaje en este editorial al programa curricular de Geografía en sus 25 años y a los programas de posgrado en sus 10 años de actividad académica, investigativa y formativa. Por ello, hemos invitado a dos de los profesores que han vivido este proceso y han sido testigos de los cambios y los esfuerzos perpetrados, esos que también incluyen el desarrollo de nuestra revista. El Profesor Ovidio Delgado Mahecha nos cuenta en lo que él titula “Veinticinco años de la carrera de Geografía… Recuerdos de un jubilado”, anécdotas, hitos y hasta intimidades del surgimiento y desarrollo del programa. El Profesor Jhon Williams Montoya Garay nos presenta sus ideas sobre la evolución teórica de la Geografía y “los cambiantes discursos de la disciplina” durante estos 25 años. Este es el homenaje de Cuadernos de Geografía: Revista Colombiana de Geografía a nuestros programas y sus logros.
Willington Siabato
Editor
Póster de la primera convocatoria del pregrado en geografía.
Veinticinco años de la carrera de Geografía… Recuerdos de un jubilado
“La vida no es la que uno vivió sino la que uno recuerda y cómo la recuerda para contarla. (Gabriel García Márquez)
Sucedió en 1993. El profesor Gustavo Montañez, a la sazón director del Departamento de Geografía, me contó la noticia de la apertura de la carrera de geografía en la Universidad Nacional de Colombia. Me enteré entonces de que un grupo de no más de diez estudiantes se había matriculado para iniciarla, después de una amplia tarea de difusión del programa en colegios de Bogotá y de un acto en el estadio Alfonso López que, por supuesto, no se llenó para la ocasión. Como bien sabemos, la geografía en Colombia no es una disciplina de multitudes. Me alegré mucho por la buena nueva anunciada por el profesor, porque se empezaba a hacer realidad su propio proyecto-sueño, que lo fue también de profesores como Ernesto Guhl, José Agustín Blanco, Camilo Domínguez, Temístocles Ordóñez, Jorge Salguero, Julio Caicedo, Néstor Catuna, Henry González, Rafael Cantor y Gustavo Contreras.
Pasaron muchos años de trabajo académico intenso y una confrontación de argumentos con las directivas de la Facultad de Ciencias Humanas y con distinguidos e influyentes académicos. Y no era para menos, puesto que la imagen pública de la geografía en la Universidad no era distinta de la del común de la gente que la asocia apenas con nombres de países, ciudades, montañas, ríos y, en el mejor de los casos, con las características físicas de los lugares. Además, es preciso señalar que las relaciones de poder dominantes en la comunidad académica no toleraban de buena gana intrusos en sus territorios disciplinarios, reglados por el historicismo y ajenos a la perspectiva espacial en las ciencias sociales. Para muchos, la geografía parecía no tener el estatus de una disciplina universitaria de prestigio, y es verdad que, para entonces, con contadas excepciones, no se conocían aportes significativos del Departamento de Geografía al desarrollo académico de la Facultad de Ciencias Humanas.
El argumento que cerró los debates y permitió crear la carrera fue que, para atender los mandatos de la Constitución Política de 1991 sobre el ordenamiento territorial, se requería el estudio científico de las interrelaciones de la sociedad con la naturaleza y una profunda comprensión de los problemas socioecológicos, asuntos centrales en el objeto de la geografía.
Por esos tiempos yo trabajaba en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi y dictaba clases de geografía económica en la Facultad de Ingeniería. Me ligaba a la Facultad de Ciencias Humanas mi condición de graduado de la Licenciatura en Ciencias Sociales, una carrera que para esas fechas ya no existía, desde cuando la Universidad Nacional de Colombia decidió abandonar la formación de maestros de bachillerato, con argumentos que no comentaré aquí. Apenas menciono este hecho, el del final de la licenciatura, para señalar que me consta, por haberlo vivido, que buena parte de las actividades del Departamento de Geografía, hasta 1993, se redujeron a la enseñanza de geografías regionales descriptivas del mundo, demandadas por la formación de maestros, y a los cursos generales sobre Colombia, en las carreras que los incluían en sus programas como parte de la formación en humanidades y ciudadanía.
La apertura de la carrera fue, como se dice, otro cuento, u otra historia, si afinamos más el relato, porque se trató, por primera vez en Colombia, de educar en geografía, de formar geógrafos y geógrafas profesionales, con fundamento en la gramática básica de la disciplina y la profesión, en el contexto de la historia de los pensamientos geográficos y sus desarrollos teóricos y metodológicos contemporáneos. A mi juicio, sustentado en la experiencia vivida, la apertura de la carrera constituyó una ruptura con el pasado de la geografía en la Universidad Nacional de Colombia y en Colombia e inauguró una nueva etapa. Así vino el afianzamiento del desarrollo científico de la disciplina, consolidado recientemente con los estudios de posgrado (maestría y doctorado), con un sólido soporte en la investigación. Esta historia, con pelos y señales, la he contado con el rigor que se estila en la academia y en las revistas indexadas, por lo que sigo de largo y apenas describiendo hechos reales o recuerdos inconexos que, para el caso, ¡qué más da! Son licencias que nos da la vida cuando estamos tan lejos de nuestro nacimiento y tan cerca de nuestro final.
Esta segunda etapa de la larga vida del Departamento de Geografía ha sido próspera, fructífera y hasta vertiginosa, si tenemos en cuenta que hoy se cuenta con la carrera de pregrado, una especialización, una maestría y el doctorado; un calificado claustro de docentes y una buena dosis de actividades de investigación genuinamente geográfica e interdisciplinaria, que sostienen una revista de alta calidad y han dado material para varios libros; bastante, en tan corto tiempo. En una parte de esa historia tuve la oportunidad de participar como docente y, por consiguiente, tengo una versión, o mejor, unos recuerdos de los hechos que cuento tal como ahora me llegan. En el segundo semestre de 1993 ingresé por concurso como profesor de la Universidad. Gustavo Montañez, director del departamento, y Antonio Flórez, director de la carrera, me asignaron la tarea de preparar y desarrollar los cursos de Teoría de la Geografía, Tendencias Metodológicas, Teoría de la Geografía Económica, junto con la de editor de la revista Cuadernos de Geografía, que posteriormente se renombró como Cuadernos de Geografía: Revista Colombiana de Geografía Más adelante, y sin merecimientos mayores, asumí también las funciones de director de departamento y de carrera, algunos pinitos en investigación, una que otra publicación, una pizca de extensión… y llegó la jubilación, al cabo de veinte años.
Pero fue la docencia mi actividad permanente, siempre con estudiantes de primeros semestres. Los conocí jóvenes, soñadores, irreverentes, rebeldes e iconoclastas, como debe ser, además de críticos y llenos de futuro. Y vi cómo se fueron sumergiendo en los sinuosos pero apasionantes caminos de la geografía, en sus debates y sus desarrollos tecnológicos. Y se hicieron geógrafos y geógrafas, y muchos siguieron su formación avanzada, hasta alcanzar sus títulos de maestría y doctorado en Colombia y en el exterior. Siempre los recuerdo a todos y a todas, aunque debo confesar que a muchos me los encuentro y no los reconozco, porque están muy cambiados y ya son mayores, pero basta un pequeño detalle y ya están en mi memoria y puedo nombrarlos: eres Verónica y tú eres Daniel, tú Juan Leonardo, tú Natalia... A veces me encuentro con algunos que son ya profesores universitarios con doctorado, como Jeffer, que ahora es docente de la universidad, y a veces recibo un mensaje de Sairi, que estudia un doctorado en Francia, y otro desde Nueva Zelanda, donde hace lo mismo Karla. Sé que Luis Bernet se fue a estudiar a Alemania y también he leído algunas de sus publicaciones. Juan David se fue a México, Camilo, de la primera promoción, se doctoró en Brasil, lo mismo que Hellen. Leo a menudo publicaciones de Daniel Santana, quien adelanta su doctorado en Chile, y con el Doctor Johan Avendaño, desde su regreso de Francia, hemos compartido clases, lecturas, viajes, el café y una larga y buena amistad.
Mis recuerdos de la carrera son gratos, son bonitos, y la lista es larga: las clases, las salidas de campo, tantos eventos académicos, los torneos de fútbol organizados por los estudiantes (me causó mucha gracia uno en homenaje a Doreen Massey), los grupos estudiantiles de trabajo geográfico y muchas cosas más. Mis amigos y colegas hicieron agradable mi vida allí, y la docencia le dio sentido. Encuentros y desencuentros, críticas, debates, buenos y malos entendidos, todo forma parte de una biografía apasionante. Gustavo, Antonio, Kim, Jorge, Jhon Williams, Susana, Nohra, Isabel, Daniel, Germán, Gabriel, Luis Carlos, Camilo, Joaquín, Esperanza, Beatriz, Guido, Jeffer, todos son los artífices de esta historia de veinticinco años de la carrera de Geografía, y su labor es hoy reconocida y valorada, aunque no siempre haya sido así. Algún día, tal vez, será significativa la anécdota de que la sala de Sistemas de Información Geográfica se inició con una única tableta digitalizadora, que consiguió Gustavo Montañez, y un sencillo computador que a la vez servía para tareas de secretaría. La tableta creo que nunca funcionó, pero sirvió para que algunos émulos de los luditas proclamaran su rechazo a las pequeñas dosis de tecnología. Todo hay que decirlo, varios estudiantes y varios docentes se opusieron a la orientación de la carrera, casi siempre en discusión abierta, como debe ser el debate académico, y con sus aportes se lograron mejoras y crecimos todos. Otras veces, y no pocas, los críticos se ampararon en panfletos, grafitis y pasquines anónimos con los que unos y otros nos ridiculizaron, calumniaron y descalificaron a muchos de nosotros, por nuestra manera de pensar y hacer geografía. Pero casi todos esos sinsabores se han ido borrando de mi memoria y a ninguno de sus actores ya lo recuerdo.
Mis aportes a la carrera no fueron sustanciales, pero los réditos a mi favor sí marcaron mi vida. Participar de ese proyecto-sueño me permitió dedicar muchas horas y años al estudio sistemático y profundo de la historia de los pensamientos geográficos y de los desarrollos de sus teorías y sus metodologías, para poder atender los compromisos académicos que la formación inicial de los estudiantes demandaba. Si puedo acreditar mi condición de geógrafo y de maestro, es porque mi verdadera formación ocurrió como docente de la Carrera de Geografía. Allí leí las obras más emblemáticas de la geografía del pasado y del presente, de distintas escuelas y tendencias, valga la aclaración; estudié mucho y tomé muchas notas e hice síntesis didácticas para desarrollar las clases; unas fueron publicadas como artículos, otras como libros, la mayoría no fueron a la imprenta, pero circularon como notas manuscritas. De veras aprendí mucho. La Universidad me pagó con creces mis caprichos, pues cuento entre mis haberes más preciados una mención de docencia meritoria concedida cuando era profesor activo y un reconocimiento por mi labor docente, que recibí cuando la Facultad de Ciencias Humanas celebró sus cincuenta años y yo ya era un jubilado. ¡Larga vida a la Carrera de Geografía! Es mi deseo.
Casablanca, Carmen de Apicalá, 29 de marzo de 2018.
Ovidio Delgado Mahecha
25 años de formación en Geografía y los cambiantes discursos de la disciplina
Agradeciendo la gentil invitación de la dirección Departamento de Geografía y de Cuadernos de Geografía: Revista Colombiana de Geografía para ofrecer algunas reflexiones sobre los 25 años del programa de pregrado y diez años de los programas de posgrado, quisiera desarrollar este escrito atendiendo a la forma como han venido evolucionado las ideas y los discursos de la ciencia geográfica, paralelos al proceso de formación en desarrollo. Para ese propósito comienzo con subrayar el peso del positivismo en los comienzos de la década de los noventa, contrapuesto a las narrativas modernas que lo contestaban: el humanismo y el marxismo. Luego examino los cambios de finales de esa misma década, con la fuerte irrupción del posmodernismo y el feminismo, a la par que los discursos sobre la globalización mostraban un renovado interés por la economía política marxista, en particular, por la desarrollada en la década de los setenta, conocida en estudios urbanos como Nueva sociología urbana y como neomarxismo, en otros ámbitos. Finalmente, exploro las décadas recientes que, por un lado, dan señales de agotamiento en algunas narrativas, como el neomarxismo y el posmodernismo, a la vez que se revitalizan otras, como el positivismo ligado a la Big Data, y se posicionan los discursos posestructuralistas.
Los noventa y la herencia epistemológica moderna
Comienzo subrayando la curiosidad que siempre me ha generado la importancia que se otorgó en mi curso de formación de posgrado en pensamiento geográfico a las ideas de Richard Hartshorne. Recuerdo muy bien cómo, hacia 1992, la figura de este ilustre geógrafo era reivindicada en consideración de la ruptura entre la geografía regional de preguerra y el positivismo surgido en la década de los cincuenta, de la mano de aquellos llamados por Gould y Strohmayer (2004) los “cadetes del espacio”, y en particular el álgido debate entre la geografía corológica y la geografía nomotética, suscitado por la publicación del texto de Schaefer (1953). Lo particular de tal remembranza no es tanto el sujeto en sí, sino el hecho de que tal disputa se remontaba a 1953 y a que -aunque el “ganador” de la misma, el positivismo, había sido ampliamente cuestionado por las narrativas marxistas y humanistas de los años setenta- la disputa mantenía una total actualidad, al menos para mí y mi profesor. Ello permite identificar, por un lado, la perdurabilidad de las ideas y, por otro, la resistencia de los seres humanos al cambio, en este caso, al teórico. Ilustrativo de la primera situación es, entonces, la discusión entre ciencias nomotéticas e ideográficas, la cual tiene como uno de sus tempranos referentes filosóficos la conferencia rectoral de Wilhelm Windelband en 1894, y mantiene hoy una notoria vigencia, a pesar de los cambios teóricos experimentados. Así, los geógrafos continuamos aún ligados a ideas clásicas como región y lugar1. De la misma manera, la descripción, una actividad que se llegó a considerar como poco científica y opuesta a la explicación, se reconoce hoy como legítima, necesaria y corriente en la práctica de todas las ciencias (Grimaldi y Engel 2007).
Pero, por otro lado, es cierto también que, a pesar de que la geografía muta continua y rápidamente en términos teóricos, los geógrafos nos aferramos con frecuencia a aquellas ideas que constituyeron la base de nuestra formación y difícilmente reconocemos los discursos de mayor novedad. Hay, por supuesto, notables excepciones, como la de Peter Gould, representante emérito de la “geografía espacial” positivista. A finales de los años noventa, este autor reconocía la importancia de las corrientes clásicas que, como el humanismo, habían generado, según él, las “exquisitas aportaciones” de Donald Meinig2 (Gould 1996, 453), pero también el valor de nuevas corrientes, como el feminismo o el poscolonialismo, ligado a la crítica literaria, a las cuales veía como “nuevos mundos por explorar”, resultado de una disciplina que había “estallado intelectualmente, en términos de la cantidad de problemas que podía abordar” (Gould 2000). Su posición abierta de la disciplina la resumía así:
Como cualquier disciplina, la geografía humana genera sus modas y sus entusiasmos intelectuales, pero sería un acto injusto e ignorante descartarlas por considerarlas intelectualmente carentes de importancia, pues a menudo constituyen perspectivas nuevas y enriquecedoras desde las cuales observar el mundo geográfico humano. (2000, 458)
Otros autores, empero, lentamente se van haciendo extemporáneos, hasta que el desgaste del discurso los retira de las discusiones principales de la disciplina y quedan con frecuencia aislados en pequeños nichos.
Lo anterior nos lleva a sustentar que para 1993, al iniciar la primera cohorte del programa de pregrado en Geografía, el “paisaje de las ideas” era cualquier cosa, menos simple y claro. Así, muchos geógrafos formados en el positivismo mantenían el discurso activo, en especial a través del método, fortalecido además por la resonante irrupción de los Sistemas de Información Geográfica -en adelante, SIG- y los sensores remotos, a comienzos de la década. Los geógrafos se formaban así en el “método científico” y se esperaba de ellos que fueran mínimamente competentes en estadística espacial.
Además, la popularidad alcanzada por varias corrientes teóricas derivadas de las ciencias naturales y de uso extendido en geografía física, en particular, la teoría general de sistemas -en adelante, TGS-, impusieron en el medio una narrativa sistémica que alcanzó a la geografía humana y muy particularmente al ordenamiento territorial donde se usó profusamente el famoso esquema de “cajas y flechas”. Ello se complementó con la difusión de los trabajos de Edgar Morin sobre la complejidad. Los geógrafos éramos ante todo “holistas” e “integradores”. La crítica a la TGS, empero, no fue muy común, y las ideas de equilibrio, equilibrio dinámico, flujos e interacción, retroalimentación…, siguieron siendo recurrentes, especialmente en las investigaciones básicas, esto es, en trabajos de grado y tesis de maestría. Ello a pesar de que los cuestionamientos a dicho discurso fueron importantes, al menos desde la década de los setenta, cuando se le reclamaba su ambiguo moralismo sobre la naturaleza (p. ej., la teoría Gaia), su alto grado de especulación, su carácter normativo y, por tanto, que fuera más ideológica que científica (Gregory 1980; Lilienfeld 1978, citado por Skyttner 2005, 498). Elementos retomados luego por Di Méo, quien sobre la TGS concluía:
[…] el método sistémico, lejos de constituir, como lo ambiciona, un medio privilegiado de abordar la complejidad de las relaciones causales, no otorga más que un esquema explicativo bastante simplificador, de los fenómenos socioespaciales que pretende dilucidar. ¿Qué son, en efecto, los guetos negros de Harlem o Brooklyn, o las cuencas mineras, reducidas [en la TGS] a situaciones económicas vagas y a unos esbozos de relaciones sociales? ¿Puede comprenderse un sistema-gueto sin evocar su universo cultural, factor de territorialidad, de encerramiento? ¿Sin analizar las manifestaciones, pero también la ideología de la dominación absoluta, de la dependencia socioespacial de la carencia? [esto es], omitiendo sus manifestaciones concretas: rebeldía y repliegue sobre sí mismo. (1991, 106-107)
Sin embargo, la colisión del positivismo y la TGS con otras narrativas comenzó a hacerse presente, a medida que los tiempos de transmisión discursiva se acortaron, al haber un mayor acceso a libros y revistas especializadas, y así comenzaron a tener arraigo en la comunidad las geografías críticas y radicales, posmodernas y poscoloniales, conceptualmente elaboradas desde comienzos de la década de los setenta. Así, la economía política de la urbanización, la crítica al capitalismo y una geografía crítica ambiental comenzaron a establecerse en nuestro contexto a mediados de los años noventa.
En síntesis, sin una brújula teórica clara, que quizás tampoco nunca ha existido, los geógrafos de esta década navegaban a trompicones entre el positivismo (incluyendo los discursos derivados, como la TGS), el marxismo y el humanismo, con el agravante de que las limitaciones teóricas no fueron siempre explícitas, hecho que frecuentemente comportaba una mixtura teórica particular. Muchos trabajos de la época ilustran tal incoherencia teórica, aunque tampoco fue una situación puramente local como lo testimonian Pickles y Watts cuando señalan:
En años recientes los geógrafos se han visto involucrados en los debates de otras ciencias sociales sobre la vida social y han rechazado gran parte del excepcionalismo disciplinar desplegado, primero por la diferenciación areal, por la geografía regional y por el análisis espacial. Para algunos este fin de siglo XX parece estar explotando en un maremágnum caótico de tendencias ambiguas e incluso contradictorias, dejando la geografía sumida en la fragmentación y la incertidumbre, desesperada por la necesidad de la reconstrucción racional y la imposición de nuevas formas de unidad. (Pickles y Watts 1992, 327)
En territorios intersticiales: globalización y posmodernismo
Los cuestionamientos al positivismo provinieron de varias fuentes. Por un lado, los geógrafos humanistas lograron popularizar los mapas mentales y la percepción como variable importante, especialmente en los estudios de riesgos naturales. Igualmente, el neomarxismo, configurado en los años setenta a partir de la influencia de geógrafos y sociólogos con bases marxistas, como Manuel Castells y David Harvey, comenzaron a orientar la reflexión sobre la ciudad. Circularon entonces las reflexiones críticas sobre la pobreza urbana, sobre las asimetrías del desarrollo regional, sobre la gentrificación creciente de las ciudades y también sobre las rentas del suelo, en una extensión a la ciudad de la teoría marxista de la renta, aunque con un olvido recurrente de la “renta de localización”, poco apropiada para un análisis basado en la lucha de clases, a pesar de ser una contribución genuinamente geográfica nacida del boom del análisis espacial en los años setenta (Camagni 2005).
Pero sería el cambio económico y cultural asociado a la globalización el que agitaría teóricamente la geografía. En la segunda mitad de la década de los noventa comienza a popularizarse la obra de Edward Soja y de diferentes filósofos franceses, J. F. Lyotard y J. Derrida entre otros, y se da el impacto de La condición de la posmodernidad de Harvey (1998) y de la obra de Fredric Jameson (1996, 2008), quien conceptualiza la posmodernidad como consecuencia de la difusión de un capitalismo cultural o tardío. Así, los discursos sobre la posmodernidad, leída como condición de la época o como alternativa epistemológica, entraron a ser parte de la discusión de la geografía humana e impulsaron el llamado “urbanismo posmoderno”, marcado en particular por la creciente polarización social y segurización de las ciudades, la proliferación de cerrados o gated communities, y la “disneyficación” de los espacios urbanos (Dear y Flusty 1998).
Acompañando a esta “revolución posmoderna”3, se produjo una amplia difusión de la geografía de género o feminista y la geografía poscolonial. La primera, con antecedentes en la década anterior, pero de difusión relativamente tardía en nuestro medio, reorientó el interés de los geógrafos especialmente al examen de la socioespacialidad femenina y, luego, al realce de las espacialidades, definidas por las preferencias sexuales, con énfasis en las minorías LGBT. Un curso de geografía de género, empero, solo será diseñado e implementado en el 2008. La geografía poscolonial, por otra parte, se centró en estos años en el examen de las narrativas geográficas, especialmente de exploradores, con una gran influencia del libro de Mary Louise Pratt (1992) sobre la vida y obra de Alexander V. Humboldt, así como una mirada crítica general a la cartografía, que permitió retornar la indagación sobre la historia de la disciplina y la razón de sus particulares miradas en diferentes momentos, incluyendo, por supuesto, la relación con los espacios de explotación colonial (Lacoste 1996, 2006).
Podríamos señalar, finalmente, que la introducción de estas epistemologías permitió un diálogo más frecuente y productivo de la geografía con las otras ciencias sociales, y localmente en la Facultad de Ciencias Humanas, donde el referente central había sido la geografía física. La reivindicación posmoderna de la importancia de la espacialidad humana condujo a un creciente reconocimiento de la disciplina y sus herramientas, en particular, de la cartografía, lo que se ejemplifica en la popularización de los SIG, pero también en el notable éxito, en el entorno de las Ciencias Sociales, de una obra esencialmente conceptual, como es el trabajo de Delgado Mahecha (2003)Debates sobre el espacio en la geografía contemporánea.
En la primera década del siglo XXI los discursos posmodernos y aquellos ligados a la globalización y a la llamada “hegemonía neoliberal” vendrían a consolidarse. Así, la ambigua definición de lo posmoderno iba decantándose en dos dimensiones: por un lado, en identificación de una nueva realidad social derivada del cambio de una sociedad industrial a otra posindustrial, con las consiguientes consecuencias en la manera en que los seres humanos se relacionan entre sí y con el medio. Esta argumentación implicaba, evidentemente, un cambio importante en las relaciones culturales, económicas, políticas, pero también espaciales, muchas de ellas ampliamente ilustradas en el citado texto de Harvey (1998) y en otros, como The Geographies of Global Change, de Johnston, Taylor y Watts (1995) o en el clásico de geografía económica de Dicken (2011), cuyas diferentes ediciones, desde 1986, han venido retratando las mutaciones de la economía global, apalancadas por la revolución electrónica de finales de los años ochenta.
La segunda dimensión está referida a un asunto más conceptual, esto es, el vigoroso reclamo de Edward Soja ([1989] 1993) por la necesidad de unas Ciencias Sociales sensibles, no solo al tiempo, como había sido el caso de la modernidad, sino también al espacio. Ello provocó un considerable entusiasmo dentro de la disciplina y las Ciencias Sociales. A nivel local, casi repentinamente la Facultad de Ciencias Humanas reconoció la existencia de un Departamento de Geografía que previamente había sido considerado incluso una pieza extraña en esa unidad académica. Muchos sociólogos, antropólogos, literatos, pero también científicos políticos, urbanistas-arquitectos se volcaron a los discursos de la geografía sobre la espacialidad humana y la cartografía, en un fenómeno que también incluyó los medios de comunicación masiva. Los mapas y otros productos cartográficos comenzaron entonces a ser omnipresentes. El “viraje espacial” de las Ciencias Sociales se había producido y, parodiando el subtítulo del libro de Soja, la geografía se encontraba ahora inserta en la teoría social crítica.
En todo caso, a lo largo de la década, las dos dimensiones siguieron su trayectoria. La dimensión que podríamos llamar “material” continuó dominando la agenda de la geografía humana, con el estudio de temas que buscaban evidenciar una nueva realidad social: sociedad de la información, nuevo urbanismo, posmetrópolis, metápolis, nuevo regionalismo, justicia socioespacial, disneyficación; heterotopías… La dimensión epistemológica, empero, por su carácter comprensivo y a la vez ambiguo, se fue diluyendo en un conjunto diverso de narrativas que poco a poco fueron haciéndose más autónomas, en ocasiones enfrentándose entre sí, en otras, complementándose y más frecuentemente simplemente ignorándose.
El nuevo milenio y la fragmentación discursiva de la geografía
En todo caso, la primera década del siglo XXI fue posmoderna en todo sentido, si bien la llamada realidad posmoderna frecuentemente se examinó no con el prisma de tal epistemología, sino con el del neomarxismo, una variante que la ortodoxia fácilmente tildaría de revisionista, derivada de los aportes teóricos de Althusser y desarrollos de geógrafos como Harvey, Soja, Scott, Walker, Storper y Santos, sociólogos como P. Bourdieu y E. Balibar, y economistas como A. Lipietz, G. Arrighi y S. Amin.
Esta “geografía crítica de la globalización” se extendió rápidamente a América Latina y tuvo un amplio desarrollo e influencia en la región, especialmente por el dinamismo del Departamento de Geografía de la Universidad de São Paulo, liderados inicialmente por Milton Santos y luego por María Laura Silveira, Amalia Inés Gerais y Mónica Arroyo, entre otros. Este movimiento lo replicaron en diferentes países geógrafos como Blanca Ramírez (México), Rodrigo Hidalgo (Chile), Delfina Trinca (Venezuela), Pablo Ciccolella (Argentina) y Gustavo Montañez (Colombia), por solo citar algunos autores. Como cenit de este movimiento, en nuestro contexto, podemos citar el XI Encuentro de Geógrafos de América Latina-EGAL, celebrado en Bogotá en el 2007, cuyas memorias reflejan claramente el dominio de una lectura basada en la economía política marxista sobre variados sujetos, pero, especialmente, sobre metrópolis y urbanización, colonialismo y procesos históricos, regionalización y cambio económico, cambio rural y la “comodificación” de la naturaleza (Delgado Mahecha y Cristancho Garrido 2009).
De todas maneras, el viraje posmoderno fue poco coherente como para satisfacer las demandas recurrentes de una teoría general y unificada, y se fue fragmentando en diversas variantes, como la poscolonial, el posestructuralismo, el feminismo, las geografías relacionales… En consecuencia, el paisaje teórico de la geografía hoy es, en muchos aspectos, similar al de finales de los años ochenta, cuando Ley (1999, 98-99) señalaba que la confusión era una de las descripciones más apropiadas para la geografía humana y, citando a otros autores, añadía términos como pluralista, anarquía, no consenso, no dominancia paradigmática, y libertarismo intelectual, además del famoso “todo vale” que caracterizó la crítica al discurso posmoderno.
Esa diversidad o anarquía se refleja bastante bien en alguno de los manuales en boga para la enseñanza de la teoría geográfica. Uno, usado en los cursos de la Universidad Nacional de Colombia después del 2007, incluye un listado de once epistemologías: desde las modernas, que siguen teniendo un peso importante en la teoría geográfica, como el positivismo, el humanismo y el marxismo; pasando por otras que siempre han estado presentes, aunque no han sido hegemónicas, como el realismo y la teoría de la estructuración, y las de la ola posmoderna, como el feminismo y el poscolonialismo; hasta los discursos que significan una notoria novedad, como la teoría de actor-red y el posestructuralismo (Aitken y Valentine 2006). Este último, deriva parcialmente de la crítica del discurso de Foucault y proyecta la geografía en al menos cuatro maneras, que resume Cresswell (2013, 213): discurso y contexto; lugar y discurso; análisis del discurso, aplicado al conocimiento geográfico; y discurso y producción de lugar. Todas esas variantes han sido aplicadas por geógrafos en nuestro contexto. Entre otros trabajos, Viajeros y espacios en disputa Frederick A. A. Simons y el Caribe colombiano a finales del siglo XIX , de Gómez Creutzberg (2017), trabajo de pregrado de la autora, se puede inscribir en la línea tres; y el análisis del discurso sobre lo urbano y el cambio en la ciudad (Duque 2011, 2014; Montoya 2013, 2014, 2015), correspondiente a la línea cuatro.
Este listado, además, puede ser complementado con otras epistemologías emergentes, especialmente de la última década, que aparecen en la última versión del libro citado de Aitken y Valentine (publicado en el 2014) y textos de pensamiento geográfico (p. ej. Cresswell 2013). Estas son, entre otras, las teorías no representacionales (Thrift 2008); las geografías relacionales; las geohumanidades, ligadas al “viraje espacial” de las humanidades; y las que Cresswell (2013, cap. 12) define como “geografías más que humanas”, para referirse a las múltiples posibilidades de interacción conceptual entre naturaleza-ser humano y, por extensión, entre geografía física y geografía humana.
En resumen, hoy los viejos discursos modernos se mantienen vitales, en ocasiones a causa de los cambios técnicos y el flujo gigantesco de datos que estos generan, como la big data, la cual está dando lugar a un retorno a prácticas cercanas a la ciencia espacial positivista, si bien aún no hay consenso sobre si es pospositivismo, neopositivismo o solamente cuantitativismo (Kitchin 2014; Wyly 2014); o también por la dificultad de superar el liberalismo democrático, que, aunque asediado por radicalismos políticos y religiosos de todo tipo, resiste y revindica muchos principios del humanismo decimonónico y los valores de la democracia liberal. Y también porque a pesar de los fracasos políticos del socialismo real, la retórica marxista y sus diferentes variantes siguen alimentando la reflexión de las dinámicas espaciales, por ejemplo, de la urbanización, pero también de los espacios rurales. A ellos se añade toda una diversidad de narrativas posmodernas, no necesariamente antimodernas, que añaden complejidad, riqueza y diversidad a la reflexión geográfica. Las nuevas generaciones de geógrafos, entre otras, aquellas formadas en estos 25 años, tendrán la tarea de mantener vivo el debate, pero también una gran responsabilidad en no caer en el facilismo de simplemente reproducir los conocimientos aprendidos y, por el contrario, actualizar y mantener dinámica la discusión teórica de la disciplina. Muy pertinente es, entonces, la frase de F. Bacon, epígrafe del libro de E. P. Thompson The Poverty of Theory: or an Orrery of Errors: “Los discípulos les deben a los maestros solo una creencia temporal y una suspensión de su propio juicio hasta que se les instruya completamente, y no una resignación absoluta o un cautiverio perpetuo” (1995, 1).
Conclusión
Han pasado 25 años desde que se inició el primer curso de reflexión sobre la epistemología de la geografía en el programa de pregrado de la Universidad Nacional de Colombia, llamado por entonces Teoría de la Geografía4. En ese periodo, quienes hemos tenido a cargo el curso podemos testificar la lenta pero inexorable evolución paradigmática de la geografía, cada vez con una mayor fragmentación y especialización. Lo cual, empero, ha significado una importante fortaleza, al atraer diversos intereses canalizados por conceptos y habilidades/herramientas propias de la disciplina, como lugar, espacio, territorio, Sistemas de Información Geográfica, sensores remotos, mapas, visualización, etc., que han hecho que ella sea más variada y en expansión. Prueba de ello es que no solo nuestro programa de pregrado es sólido, sino también que en el posgrado tenemos una diversidad tal que, con seguridad, hay allí más científicos provenientes de otras disciplinas que de la misma geografía. Ello simplemente ratifica la lectura de que la geografía hoy es una ciencia abierta al conjunto del conocimiento humano (natural y social) y en ello la teoría ha tenido un rol destacado.
Además, es necesario considerar también que los geógrafos cambian a un ritmo más pausado que los discursos y las “nuevas geografías” irrumpen lentamente en nuestro quehacer. Comenzamos a escuchar de ellas esporádicamente, luego con más recurrencia y tino, es decir, con una mejor comprensión de sus planteamientos, y finalmente, en ocasiones, se tornan hegemónicas, dependiendo siempre de la velocidad de la transición generacional, que para el contexto remite al cambio de la planta profesoral. Como esto último generalmente no se produce de manera radical ni espontánea, entre otras razones por una edad disímil de los profesores, el paisaje teórico en nuestro contexto se mantiene ampliamente diversificado y los nuevos discursos frecuentemente se encuentran con más facilidad en la diáspora de geógrafos que dentro de nuestros programas. Argumento este que solamente entiendo como un acicate para intentar ofrecer siempre la mirada más comprensiva de la disciplina a nuestros estudiantes, pues no siempre la novedad es mejor, y todos los discursos, incluso aquellos dominantes en otros momentos, mantienen una importante legitimidad y pertinencia.
Jhon Williams Montoya G.5
Profesor Asociado
Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá