Servicios Personalizados
Revista
Articulo
Indicadores
-
 Citado por SciELO
Citado por SciELO -
 Accesos
Accesos
Links relacionados
-
 Citado por Google
Citado por Google -
 Similares en
SciELO
Similares en
SciELO -
 Similares en Google
Similares en Google
Compartir
Estudios Socio-Jurídicos
versión impresa ISSN 0124-0579
Estud. Socio-Juríd vol.9 no.1 Bogotá ene./jun. 2007
Don Antonio José de Ayos y la recepción del derecho romano en Colombia (SAEC. XVIII)*
Don Antonio Jose de Ayos and the reception of roman law in Colombia (SAEC. XVIII)
Fernando Betancourt-Serna**
Iván Guillermo Vargas-Cháves***
*Los autores quieren dejar constancia escrita de sus agradecimientos por la lectura y observaciones de acribia que han mejorado en mucho el contenido y forma del presente trabajo, a los profesores Dr. Julián Ruiz Rivera, catedrático de Historia de América de la Universidad de Sevilla y miembro correspondiente de la Academia Colombiana de Historia – vid. J. A. Medellín Becerra – D. Fajardo Rivera, Diccionario (2005) s. v. Ruiz Rivera, Julián Bautista p. 867; cfr. inmediatamente la abreviatura Nº 7-, y Dr. Fernando Mayorga García, profesor titular de la asignatura Historia del Derecho Colombiano en la Universidad Colegio Mayor Nuestra Señora del Rosario de Bogotá. Para los numerales I-IV del sumario citaremos abreviadamente los siguientes archivos y bibliografía, excepto el Nº 7 para todo el trabajo: 1. Archivo General de Indias (Sevilla) = AGI. [ Links ] 2. Archivo General de la Nación de Colombia. Sección Colonia [SC]. Fondo Colegios [FC] = AGNC. SC FC. 3. Catálogo AGNC. (Bogotá 2003) = Catálogo AGNC. (2003). 4. Archivo Histórico del Colegio Mayor (y Seminario) de San Bartolomé de Bogotá [ Links ] = AHCMSB. 5. F. Betancourt-Serna, La recepción del derecho romano en Colombia (Saec. XVIII), Fuentes codicológicas jurídicas I: Ms. Nº 274, BNC, Sevilla/Bogotá, en prensa, = La recepción I [en prensa]. 6. G. Hernández de Alba, Documentos para la historia de la educación en Colombia, compilación de Guillermo Hernández de Alba (ed.), Cronista de la ciudad de Bogotá, Tomo IV: 1767-1776, Patronato Colombiano de Artes y Ciencias, Colegio Máximo de las Academias Colombianas, Bogotá, 1980 = Documentos IV [1767 – 1776] (1980), y Documentos V [1777 – 1800] (1983). 7. Medellín Becerra, J. A. y Fajardo Rivera, D., Diccionario de Colombia, Bogotá, 2005 = Diccionario (2005). 8. Rodríguez Cruz, Águeda María, O.P., Historia de las universidades hispanoamericanas. Período hispánico, Patronato Colombiano de Artes y Ciencias, Instituto Caro y Cuervo, T. I-II, Bogotá,1973 = Historia de las Universidades Hispanoamericanas I-II (1973). 9. Soto Arango, D. E, La reforma del plan de estudios del Fiscal Moreno y Escandón 1774- 1779, Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, Bogotá, 2004 = Reforma 1774 – 1779 (2004), y allí mismo Soto Arango, D. E. (ed.), Anexos documentales p. 102 (-139): Plan de Estudios y método provisional para los colegios de Santafé, por ahora y hasta tanto que se erige Universidad Pública, o su Majestad dispone otra cosa = Anexo I (2004).
**Catedrático de Derecho Romano, Facultad de Derecho, Universidad de Sevilla – España. Correo electrónico: purisalamanca@hotmail.com. Sevilla. España.
***Bachiller en humanidades por el Colegio Carlos Arturo Torres (Tunja). Lleva a cabo estudios de pregrado en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario y, en la misma institución, inició sus estudios de latín que ahora continúa en la Universidad Nacional de Colombia. Llevó a cabo el curso de derecho privado francés con el profesor Ch. Laurromet (Université Phanteon Assas [París II]) (2005). Diplomado en Investigación por la Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá (2006). Presentado al profesor Dr. F. Betancourt-Serna por el profesor. Dr. F. Mayorga García, con el objetivo de dirigir su tesis doctoral en derecho romano que, así esperamos, tendrá por objeto uno de los manuscritos de derecho romano colombianos. Correo electrónico: vargasmx1@yahoo.com.
Recibido: 12 de diciembre de 2006 Aprobado: 22 de marzo de 2007
Sesenta y ocho años después de haberse graduado como abogado rosarista, Alfonso López Michelsen recomienda que las directivas, docentes y estudiantes deben mantener la esencia tomista, las tradiciones, la raíz española, y que sean defensores de los Derechos Humanos, constituciones de la Universidad, aunque entiende perfectamente los cambios […]1
RESUMEN
En este artículo se aborda el problema existente de la tensión entre "tradición institucional" e "ilustración neogranadina" a través de un litigio considerado medular para la historia de la recepción del derecho romano en Colombia, el cual pone en manifiesto la práctica judicial en Indias como fuente ineludible del derecho indiano, presentando a su vez un panorama dinámico de las instituciones universitarias en el Nuevo Reino de Granada. En cuanto al objeto mismo de estudio, es de resaltar que desde la controversia, éste presenta uno de los pocos casos de judicialización entre tradición y modernidad, que si bien vaticinaba los nuevos aires que se veían llegar en esta constante difusión institucional de corrientes jurídicas europeas, dejaba un profundo impacto en la memoria histórica universitaria y de la sociedad neogranadina.
Palabras clave: Colombia, derecho romano, Don Antonio José de Ayos, recepción.
ABSTRACT
This article aboard the existing problem of the tension between "institutional tradition" and "neogranadinal illustration" through an important litigation that is considered a medullar aspect for the history of the reception of the Roman law in Colombia, showing the judicial practice as a font of the Indian law, displaying a dynamical panorama of the university institutions in the Nuevo Reino de Granada. Over the study object, is understandable that from the controversy, this one presents one of the few cases of judical processing between tradition and modernity, which although predicted the new tendencies in the constant institutional diffusion of European juridical currents, that was leaving a deep impact in the university historical memory and of the neogranadina society.
Key words: Colombia, Don Antonio José de Ayos, Reception, Roman Law.
INTRODUCCIÓN
El presente trabajo tiene por objeto la presentación general del que ha sido calificado por F. Betancourt-Serna como "el litigio más sublime en la historia de la recepción del Derecho romano en Colombia".2 En efecto, en dicho litigio el actor (= demandante o legitimado procesal activamente) es un grupo de colegiales de jurisprudencia del Real Colegio Mayor (y Seminario) de San Bartolomé de Santafé de Bogotá,3 formados con el plan de estudios (de jurisprudencia) del Fiscal de la Real Audiencia y Protector de indios,4 el ilustrado neogranadino D. Francisco Antonio Moreno y Escandón (Mariquita [Nuevo Reino de Granada] 25. X. 1736 – Santiago de Chile 22. II. 1792),5 de 22 de septiembre de 1774,6 reformado por el Intendente y Visitador del Nuevo Reino de Granada, el ilustrado peninsular D. Juan Francisco Gutiérrez de Piñeres (Lebeña [Castilla la Vieja] bautizado el 10. IX. 1732 - ¿Escalona de Alberche [Toledo]? ante 1809), el 13 y 16 de octubre de 1779.7 Que dicho plan de estudios ilustrado de jurisprudencia (1774) y su "adición" ilustrada (1779) formó a los juristas neogranadinos a partir de aquella primera fecha, lo prueba el hecho histórico de "Los nueve mártires de Cartagena de Indias" (24. II. 1816), tres de los cuales fueron hijos de ese plan de estudios y del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario.8 Nos referimos a D. Miguel Díaz Granados (Santa Marta 1762 – Cartagena de Indias 1816), D. Antonio José de Ayos (Cartagena de Indias 1766 – 1816), y D. José María García de Toledo (Cartagena de Indias 1762 – 1816). El apartado VI de este trabajo está destinado al contexto histórico-político de su destino trágico.
En nuestro litigio el demandado (cum quo agitur o legitimado procesal pasivamente) es la Universidad de Santo Tomás de Aquino de Santafé de Bogotá,9 representada en ese momento litigioso por su rector, Fr. Manuel Ruiz, O.P.
En tercer término, la res de qua agitur (el asunto sobre el que se litiga) es el Corpus Iuris Civilis. Pero no se crea a la ligera que se trata de una actio furti, por una grosera sustracción ilícita (contrectatio) de un ejemplar de ese manantial inagotable que ha vivificado desde hace muchos siglos la ciencia y prudencia de los juristas; en ese caso el demandante hubiese sido la Universidad y los demandados quizá los escolares. En otros términos, no se trata de un litigio sobre el continente —un ejemplar del Corpus Iuris Civiles—, sino de un litigio sobre el contenido de ese mismo libro como objeto de examen de grado universitario, o "Tremendas" en la terminología universitaria de la Metrópoli, de Indias e Islas Filipinas: Institutiones (o Instituta en la tradición universitaria española, de Indias e Islas Filipinas), Digesta, Codex Justinianus ( y Novellae). Ahí radica lo sublime de ese litigio. Pero también queda consignada en él la tensión entre la tradición institucional y la "ilustración neogranadina". Por tanto, si no nos equivocamos, estamos ante uno de los pocos casos de "judicialización" entre tradición y modernidad.
Pero hay más para extraer como lección de este litigio. En efecto, como expone M. Luque Talaván,10 la recepción del ius commune se produjo en Indias a través de tres vías: a) la oficial o real, a través de las Siete Partidas, b) la académica o científica, gracias a las universidades en Indias, en cuyas aulas se enseñaba el derecho común, y, c) la vía práctica, mediante la práxis judicial, a cargo de letrados que habían estudiado en las universidades.11 Las universidades en Indias fueron las encargadas de difundir las diferentes corrientes jurídicas europeas. Por vía práctica la recepción se produjo a través de los letrados quienes, en la defensa de sus casos ante los tribunales, practicaban las tradiciones jurídicas aprendidas en la universidad, apelando repetidamente al derecho romano. Dos autores que gozaron de gran predicamento en el mundo jurídico indiano tales como Juan de Solórzano y Pereyra (1575 – 1653) con su Política indiana,12 y Jerónimo Castillo de Bobadilla (1546 / 1547 – 1605) con su Política para corregidores,13 hicieron en sus obras respectivas una clara alusión a la posibilidad de que los jueces usaran la doctrina de los autores a la hora de dictar sus sentencias. A la ley y la doctrina como fuentes fundamentales, se debe añadir la costumbre, así como la razón y la epiqueya —sustentadora del arbitrio judicial—. Los jueces indianos tenían amplias facultades para dictaminar —al igual que sus homónimos peninsulares—, estando autorizados a no tener en cuenta la ley si consideraban, ante un caso determinado, que de su aplicación se derivaría una injusticia. Esta circunstancia es la que se conoce como "arbitrio juridicial", es decir, la facultad que los tribunales tenían de crear derecho.
Por otra parte, dice expresamente M. Luque Talaván: "El tema de la práctica judicial en Indias es aun hoy cuestión prácticamente inexplorada. Aun así y con los escasos datos con los que actualmente se cuenta, puede señalarse el importante papel que tuvo como fuente del Derecho indiano".14 Pensamiento que puede redondearse con el de J. T. Uribe Ángel:15
No obstante, esos movimientos intelectuales —el humanismo, la neoescolástica española, el jusnaturalismo— no incidieron decisivamente en el jus commune, que todavía se seguía enseñando en las universidades. Esos movimientos hubieran podido incorporarse a través de leyes, pero como el jus commune era un derecho de juristas, las contribuciones de esas corrientes al derecho se realizaron a través de la práctica forense, cuando los jurisconsultos en sus alegatos incorporaban opiniones extraídas de esos comentarios.
Así, pues, nada más elegante para Colombia que iniciar esta línea de investigación aún inexplorada con este litigio. En efecto, las fuentes del derecho indiano fueron similares a las de otros ordenamientos jurídicos: la ley, la costumbre, la jurisprudencia de los tribunales y la jurisprudencia doctrinaria o literatura jurídica. Dentro de la ley se incluye la ley peninsular compuesta por cédulas reales, reales órdenes, cartas acordadas, etc., y la ley criolla o municipal, compuesta a su vez por ordenanzas capitulares, decretos, autos acordados, bandos, provisiones reales, cédulas reales, instrucciones, mandamientos de gobierno, etc. En los momentos iniciales de la conquista y colonización el derecho castellano se trasplantó íntegramente a Indias. Paulatinamente, las particularidades locales hicieron necesaria la adaptación del derecho castellano a la nueva realidad.
Esa adaptación se realizó a través de la legislación promulgada por el rey y que fue el origen del denominado derecho indiano, principalmente en cuestiones de derecho patrimonial privado, procesal, mercantil y penal. Todo ello, naturalmente, conforme a la prelación de fuentes establecida en las leyes de Toro (1505),16 reproducida más tarde en la Recopilación de leyes de Castilla (1567).17 Así, a principios del siglo XIX, el orden era el siguiente: 1. Novísima recopilación de las leyes de España (1805),18 2. Recopilación de leyes de Castilla (1567),19 3. Ordenanzas reales de Castilla u Ordenamiento de Montalvo (1484),20 4. Ordenamiento de Alcalá de Henares (1348),21 y Las siete partidas (1256 – 1265).22 En relación con la costumbre —entendiendo por tal a aquellos usos sociales que originan normas de tipo jurídico—, se debe distinguir una costumbre peninsular —importada de la metrópoli—, de una costumbre propiamente indiana que incluye la costumbre indígena; ésta respetada siempre y cuando no fuese en contra de la religión Católica ni en contra del derecho indiano, y de una costumbre criolla.23 Por último, en relación con la jurisprudencia de los tribunales debemos distinguir aquella emitida en los tribunales peninsulares —Real y Supremo Consejo de Indias y Casa de Contratación de Sevilla (actual sede del Archivo General de Indias = AGI.), principalmente—, de aquella emitida en los tribunales indianos —reales audiencias, gobernaciones, pero sólo en el caso de que el gobernador fuese presidente de real audiencia y jurista, y Real Tribunal de Minería, principalmente—.
En otros términos, el presente litigio (vía práctica) nos ofrece esas tres vías de la recepción del ius commune sobre su alma mater (madre nutricia): el derecho romano. No sólo eso sino que también nos presenta la historia viva de las universidades en el Nuevo Reino de Granada, en pleno auge de la "ilustración neogranadina". Por otra parte, al ser el derecho romano una asignatura académica, dicho litigio no podía dilucidarse al margen de la legislación universitaria peninsular e indiana.
I. EL MANUSCRITO AGNC. SC 12 FC LEGAJO 4 D 18 FF. 471R – 508V
Poseedor del manuscrito que contiene nuestro litigio es el Archivo General de la Nación Colombiana —integrado en el Sistema Nacional de Archivos—, bajo la signatura AGNC. SC [Sección Colonia] 12 FC [Fondo Colegios] Legajo 4 D[ocumento] 18 ff. 471r – 508v.24 El manuscrito actual comprende 38 folios (76 páginas). Estamos ante un manuscrito manipulado. De ello es indicio la doble foliación que presenta, con una diferencia de 10 folios (20 páginas) entre la foliación antigua —que aparece tachada— y la nueva; tanto una como otra foliación en el recto del folio —normalmente en la parte derecha del margen de cabeza—. Como es sabido, la foliación consiste en la numeración de las hojas, de manera que un mismo número sirve para el anverso o página impar (recto) y para el reverso o página par (verso). Más sencillamente, se llama recto a la página que queda a la derecha del que lee; cuando se trata de escritos sobre papiro (rollos o fragmentos), se considera recto a aquella plana cuyas fibras discurren paralelas al sentido de la escritura; en cambio, se llama verso a la página que queda a la izquierda del que lee. Sus siglas son r(ecto) o ro y v(erso) o vo. La foliación no se aplicó al soporte de escritura blando en forma de rollo (pergamino o papiro) ni al soporte de escritura duro (tablilla, bronce o mármol). Así, pues, el uso de la foliación no es muy antiguo, puesto que su invención es de los siglos X – XI. Según E. Ruiz,25 como primer testimonio de foliación
Paul Lehman cita los manuscritos Vaticanus Latinus 355 y 356. Posiblemente también el manuscrito Pal. Lat. 1572,26 aunque su difusión se opera solamente en el siglo XIII. A ello contribuyó, sin duda, el libro universitario, dada la necesidad de dividir el exemplar en varias partes para proceder a su reproducción simultánea. Antes de ese siglo sólo se numeraban los fascículos componentes del codex.27 El primer libro foliado con cifras romanas fue uno de Tácito, impreso en 1469 por Johann von Speyer (Juan de Espira). Se considera que el primer libro foliado fue la obra de Werner Rolewink en doce hojas, impreso en 1470 por Arnold T. Hoernen en Colonia, y el mismo impresor vuelve a usar la foliación en las Quaestiones quodlibetales de Sto Tomás de Aquino, impresas en 1471. A principios del siglo XVI aún aparecen muchos libros foliados, en los que cada hoja llevaba un número, ordinariamente en cifras romanas. La paginación (numeración de cada página) se inicia, al parecer, en los talleres venecianos de Aldo Manuzio, en la obra Cornucopiae de Nicolo Perotti, impresa en 1499, pero no se generalizaría hasta el segundo cuarto del siglo XVI. Las cifras arábigas sólo se popularizaron a partir del siglo XIII, a pesar de que se conocían en Europa con anterioridad; en su difusión fue determinante el papel de España. Las primeras muestras de este sistema que se encuentran en los manuscritos hispánicos tienen un valor meramente ornamental. Posteriormente, se aplicaron con significado aritmético, como acontece con las representaciones que figuran en los códices de El Escorial d. I. 2 y d. I. 1, ambos del último tercio del siglo X. La ausencia del cero demuestra que aún no se usaba.28 Así, pues, entre paréntesis cuadrado se indicará la foliación tachada e igualmente el número de líneas de cada folio (recto y verso):
F. 471r [460r] = 7 Líns. F. 489r [478r] = 34 Líns.
F. 472r [461r] = 19 Líns. F. 489v = 31 Líns.
F. 472v = 14 Líns. F. 490r [479r] = 30 Líns.
F. 473r [462r] [columna] A = 11 Líns., B = 2 Líns. F. 490v = 33 Líns.
F. 473v = 18 Líns. F. 491r [480r] = 32 Líns.
F. 474r [463r] = 11 Líns. F. 491v = 32 Líns.
F. 475r [464r] = 32 Líns. F. 492r [481r] = 24 Líns.
F. 475v = 35 Líns. F. 492v = 17 Líns.
F. 476r [465r] = 36 Líns. F. 493r [482r] = 23 Líns.
F. 476v = 37 Líns. F. 493v = 21 Líns.
F. 477r [466r] = 37 Líns. F. 494r [483r] = 8 Líns.
F. 477v = 35 Líns. F. 495r [484r] = 24 Líns.
F. 478r [467r] = 35 Líns. F. 495v = 10 Líns.
F. 478v = 35 Líns. F. 496r [485r] = 27 Líns.
F. 479r [468r] = 35 Líns. F. 496v = 29 Líns.
F. 479v = 35 Líns. F. 497r [486r] = 27 Líns.
F. 480r [469r] = 36 Líns. F. 497v = 29 Líns.
F. 480v = 35 Líns. F. 498r [487r] = 27 Líns.
F. 481r [470r] = 34 Líns. F. 498v = 29 Líns.
F. 481v = 16 Líns. F. 499r [488r] = 29 Líns.
F. 482r [471r] A = 22 Líns., B = 24 Líns. F. 499v = 31 Líns.
F. 482v = 34 Líns. F. 500r [489r] = 30 Líns.
F. 483r [472r] = 32 Líns. F. 500v = 32 Líns.
F. 483v = 35 Líns. F. 501r [490r] = 32 Líns.
F. 484r [473r] = 33 Líns. F. 501v = 30 Líns.
F. 484v = 36 Líns. F. 502r [491r] = 31 Líns.
F. 485r [474r] = 31 Líns. F. 502v = 30 Líns.
F. 485v = 33 Lins. F. 503r [492r] = 30 Líns.
F. 486r [475r] = 33 Líns. F. 503v = 28 Líns.
F. 486v = 30 Líns. F. 504r [492r] = 29 Líns.
F. 487r [476r] = 33 Líns. F. 504v = 27 Líns.
F. 487v = 30 Líns. F. 505r [494r] = 31 Líns.
F. 488r [477r] = 34 Líns. F. 505v = 26 Líns.
F. 488v = 30 Líns. F. 506r [495r] = 19 Líns.
F. 506v = 8 Líns.
F. 507r [496r] = 24 Líns.
F. 507v = 27 Líns.
F. 508r [497r] = 27 Líns.
F. 508v = 25 Líns.
En este trabajo se omitirá el estudio codicológico y paleográfico. En relación con la transcripción del manuscrito sí cabe resaltar lo siguiente: dada la naturaleza de la monumental obra de nuestro sabio historiador D. Guillermo Hernández de Alba,29 es comprensible y explicable que se hubiese limitado a la transcripción de los siguientes tres documentos: 1. El escrito inicial de los colegiales presentado al rector de la Universidad de Santo Tomás, el 1 de julio de 1785,30 2. El informe del Secretario de la Universidad – Dr. D. Antonio Martínez Recamán31 —a instancia del Fiscal de la Real Audiencia de Santafé de Bogotá32 —, y, 3. La versión de los hechos que, por autos de 4 de julio de 1785 (Fiscal) y 9 de julio de 1785 (Presidente de la Real Audiencia), rinde el rector de la Universidad de Santo Tomás de Aquino, Fernando Manuel Ruiz, de 1 de agosto de 1785.33 En cambio, de conformidad con la índole de la obra que aquí se presenta, Fernando Betancourt-Serna tiene una primera transcripción revisada de todo el manuscrito, que acompañará a su estudio monográfico, además de otras fuentes documentales, como más adelante se verá. Naturalmente, se ha tenido en cuenta la edición parcial de G. Hernández de Alba, indicando en nota a pie de página las divergencias entre una y otra lectura.
II. HECHOS, ITER PROCESAL DEL LITIGIO Y SENTENCIA
Se evitará aquí cualquier intento de exposición sobre el procedimiento civil indiano, que no se puede intentar con un mínimo de rigor en un trabajo de esta naturaleza; no obstante, importa poner de relieve lo siguiente: primero, que el plazo de caducidad de los litigios civiles en el Nuevo Reino de Granada era el mismo que el de la metrópoli, de 18 meses a un año;34 en segundo término, la bibliografía procesalista en la que se formaban los juristas neogranadinos, además de la ya citada de los más conocidos por la historiografía Juan de Solórzano y Pereyra35 y Jerónimo Castillo de Bobadilla,36 era la siguiente:
- Botero et Caxal, Didacus, Tractatus de Decoctione debitorum fiscalium et eorum bonis curandis (Matriti [Imp. L. A. de Bedmar] 1675).
- Buccaronius, I. C. Hyeronimus, De differentiis inter iudicia civilia et criminalia Tractatus (Romae [Imp. Barth. Zenetti] 1624).
- Carerius, U. J. D. Ludovicus, Practica causarum criminalium (Lugduni [Imp. Guilielmi Rovillii] 1569).
- Franchis de Perusio, Philipus de, Lectura perutilis et valde quotidiana super titulo de appellationibus et nullitatibus sententiarum (Tridini [Impensis Ioannis de Ferraris (a) de Ioalitis ac Girardi de Zeis] 1518).
- Martínez Manuel, Silvestre, Librería de jueces; para alcaldes, corregidores, jueces, etc. T. I-IV (Madrid [Imp. Blas Román] 1774).
- Matienzo, Iohannes, Dialogus Relatoris et Advocati (Pinciae [Imp. Sebastianus Martínez] 1558).37
- Mattheasius, Angelus, Commentaria in titulum de Officio Judicum (Venetiis [Imp. Albobellum Salicatium] 1602).38
- Purpuratus, Ioannes Franciscus, Im primam ?? [= D.] et secundam veteris partem commentaria, in quibus de magistratibus, de qualitate iudicum de origine iurisdicione (Augustae Taurinorum [Imp. Io. Bevilaquae] 1588).
- Quevedo y Hoyos, Antonio, Libro de indicios y tormentos que contiene la práctica criminal y modo de sustanciar el proceso (Madrid [Imp. Francisco Martínezz] 1632).39
- Rodíguez, Amator, Tractatus de executione sententiae (Matriti [Imp. Illep. Martini. Ed. a costa de Domingo González] 1613).40
Según el escrito inicial, el 30 de junio de 1785 el colegial del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario de Santafé de Bogotá, D. Antonio José de Ayos y Necolalde, se presentó en la Universidad de Sto Tomás de la misma capital a "picar" puntos para Tremendas (= examen de grado) en Derecho civil (= Derecho romano).41 A pesar de que dicho colegial se había formado con el plan de estudios de jurisprudencia de 1774 / 1779, "se le compelió por el reverendo padre Rector a tomar los puntos uno por la Instituta, otro por el Digesto y otro por el Código (de Justiniano)".42 Según la certificación del Secretario de la Universidad los hechos tuvieron lugar el 1 de julio de 1785:
Defenditur a D. Antonio Ayos in hac Pontificia et regia divi Tomae Aquinatus Universitate die prima Juliae anno Domini millesimo Septingentesimo octuagessimo quinto. — Nocte hora consueta.43
El 1 de julio de 1785 doce colegiales44 del Real Colegio Mayor (y Seminario) de San Bartolomé —los "bartolinos" como les hemos llamado siempre en nuestra tradición universitaria colombiana—, cursantes de cánones e Instituta elevan escrito al rector de la Universidad en estos términos comedidos:
(…) siendo esto contra la costumbre inmemorable y del todo perjudicial a los cursantes por no enseñarse en el Colegio estos dos últimos libros –[Digesto y Código]-: por lo que suplicamos a vuestra señoría se digne presentar este a la Real Audiencia el día de hoy para la anulación de los puntos sacados por dicho don Antonio Ayos, por ser contra la costumbre como hemos dicho y contra el bien de ambos Colegios.45
El día 4 de julio de 1785 el fiscal de la Real Audiencia dicta auto en virtud del cual dictamina:
Que V.A. se ha de servir mandar que pase este expediente al Rector y Claustro de la Universidad para que sobre su contenido informe con individualidad, así del suceso que se refiere como del motivo que le obligó a innovar el estilo que se dice había antes que picase los puntos que se refieren del Licenciado D. Antonio de Ayos, y que hecho vuelva a la Fiscalía para exponer lo que sobre el asunto hallare de justicia.46
El día 10 de julio de 1785 el rector de la Universidad elevó al fiscal la certificación extendida por el secretario de la Universidad, Dr. D. Antonio Martínez Recamán en donde se certifica la costumbre universitaria santafereña de "picar puntos para grados".47
El día 1 de agosto de 1785 el rector de la Universidad eleva representación al presidente de la Real Audiencia justificativa de por qué "picó Puntos para el examen de Bachiller en Leyes al Colegial Mayor Don Antonio de Ayos, dándole el primer punto por la Instituta de Justiniano, el segundo por el Digesto y el tercero por el Código".48
El día 2 de agosto de 1785 el fiscal de la Real Audiencia Dr. D. Agustín de Ricaurte y Torrijos, da traslado nuevamente del expediente al rector de la Universidad de Santo Tomás "para que informara como se manda", es decir, rector y claustro de la Universidad, pero,
haviendo un oficial de la Escrivanía de mi cargo llevado este expediente al Reverendo Padre Rector de la Universidad de Santo Tomás el día dos del corriente (por no haverse antes solicitado) para que informara como se manda, lo volvió a traer diciendo haber expresado dicho Reverendo Padre tener ya informado lo que le parecía conveniente y para que conste en virtud de lo mandado pongo la presente en Santafé a ocho de Agosto de mil setecientos ochenta y cinco.49
El 17 de septiembre de 1785 el procurador de los colegiales demandantes D. Clemente Robayo presenta poder pidiendo se le tenga por parte y se le entregue el expediente.50 En esa misma fecha se le da por presentado el poder, se le tiene por parte y se le da traslado del expediente.51
El 14 de octubre de 1785 el procurador Clemente Robayo presenta el escrito de alegaciones del abogado D. Josef Joaquín del Pino.52 El 17 de octubre del mismo año el fiscal da su concepto sobre el fondo del asunto litigioso: la legislación universitaria aplicable a las Tremendas de D. Antonio José de Ayos, teniendo en cuenta las juntas celebradas en orden al método y plan de estudios de 22 de septiembre de 1774 (Plan Moreno y Escandón), y 13 (y 16) de octubre de 1779 (Reforma de Gutiérrez de Piñeres), 21 de enero de 1780 y 19 de julio de 1780.53
La última providencia que figura en el manuscrito actual es de 19 de octubre de 1785 que ordena vuelva a la vista del Fiscal.54 En este mismo folio 506v Líns. 8 – 9: M(uy) P(oderoso) S(eñor) / El Fiscal dice que el presente expediente ha de ir do //, para encontrarnos inmediatamente después con los ff. 507 y 508, que, indudablemente, hacen parte del contenido de la sentencia —cuya fecha, como es obvio, no se conserva—. Así, pues, entre los folios 506 y 507 puede precisarse la pérdida de 10 folios (20 páginas), que contendrían más providencias, autos y parte de la sentencia. A esos 10 folios perdidos deben agregarse aquellos folios, también perdidos, a partir del que sería el 509 —el último folio actual es el 508— hasta el final de la sentencia y que no podemos precesiar en el quantum.
Ante todo, el hecho mismo de no haberse escamoteado todo el expediente habla a favor del riguroso cuidado que históricamente se ha tenido en Colombia respecto del patrimonio cultural documental. Ahora bien, el ¿funcionario? que escamoteó esos importantes folios (10 = 20 páginas) más los restantes folios a partir del que sería el 509, tuvo que proceder por ánimo de parcialidad para borrar la memoria histórica universitaria y judicial. Lo hizo hábilmente. En efecto, y sin que el argumento sea apremiante, en el Catálogo AGNC. (2003) se produce una discontinuidad cronológica en cuanto al contenido de los documentos. Así, el documento precedente al nuestro y correspondiente a los folios 464 – 470: "1800. Claro Izarra, Juan, su solicitud de validez de sus estudios del seminario de Mérida —Venezuela— para su ingreso en la Universidad de Santafé".55 El documento subsiguiente al nuestro y correspondiente a los ff. 509 – 529: "1653. Molina, Diego, procurador del colegio de los jesuitas de Tunja y Toca, exige el servicio de los indios de Tuta y Toca, para la hacienda de dichos religiosos en la segunda población nombrada. Alegato del protector de naturales, en contra de la exigencia o pedimento del nominado procurador".56
Por nuestra parte, aprovechando la presencia del profesor Dr. D. Fernando Mayorga García en el 52 Congreso Internacional de Americanistas, que tuvo lugar en la Universidad de Sevilla del 17 al 21 de julio de 2006, fue éste uno de los múltiples temas sobre los que estuvimos reflexionando.57 En respuesta vía correo electrónico de 18 de septiembre de 2006 dio esta mesurada y ponderada opinión:
Pienso que la sentencia debió perderse en el período colonial, pero la experiencia indica que de repente aparece cuando menos y donde menos se lo espera: creo que lo importante es advertirlo en el texto, para que futuros investigadores lo tengan presente y sepan de qué se trata cuando aparezca el material que ahora se echa en falta.
En cualquier caso, el impacto que en la comunidad universitaria y en la sociedad neogranadina causó este litigio quedó tan impreso en la conciencia histórica colombiana que esa misma memoria ha transmitido "oralmente" el resultado final de ese litigio: sentencia favorable a los colegiales del Real Colegio Mayor (y Seminario) de San Bartolomé.58 Depone a favor de esa tradición oral en este sentido, además de los indicios anteriores, este otro: si la sentencia hubiese sido favorable al demandado —la Universidad de Santo Tomás de Aquino de Santafé de Bogotá— el plan de estudios de jurisprudencia de Moreno y Escandón (1774) y reforma de Gutiérrez de Piñeres (1779) hubiese sido "derogado" como consecuencia jurídica lógica. Cosa que no ocurrió. Por tanto, el otro extremo de la sentencia debió de haber dado por válida la Tremenda de D. José Antonio de Ayos para su grado de Bachiller y Licenciado en Leyes con base únicamente en la Instituta. En efecto, superó satisfactoriamente el ejercicio al cual estaba obligado. Por último, queda un argumento cuya obviedad es palmaria: si la sentencia no hubiese sido favorable a los escolares, no se nos hubiesen escamoteado esos folios. En relación con la fecha de esa sentencia, esta pudo haberse producido en ese mismo mes de octubre de 1785. En efecto, se estaba al inicio del curso académico y era necesaria la certeza jurídica de los escolares en cuanto a los grados. A ello debemos añadir el plazo de caducidad de los litigios civiles.
III. PODERDANTES DEL LITISCONSORCIO ACTIVO
A dos columnas se consignan los nombres de los firmantes del escrito que dio origen al litigio y los poderdantes para la representación procesal activa:
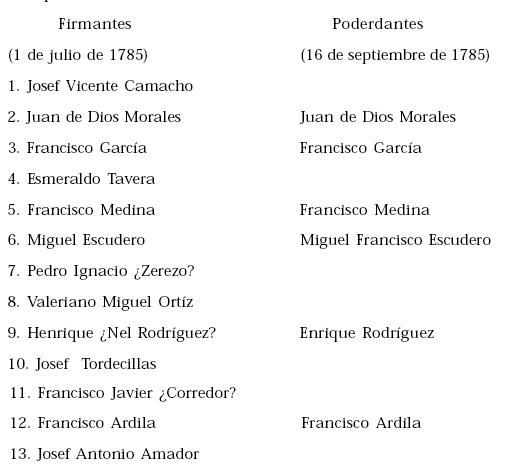
El 16 de septiembre de 1785 los legitimados procesales, activamente ya reseñados, ante el escribano real D. Josef Rodríguez Molano, dan poder al abogado Josef Joaquín del Pino y al procurador D. Clemente Robayo, de los del número de la Real Audiencia:
[…] en primer lugar, y a los agentes de la Villa y Corte de Madrid en segundo, para que a nombre de su comunidad los primeros (este es el que usaré de este poder) se presenten en estos Tribunales y los segundos ante el Rey Nuestro Señor en su Real y Supremo Concejo de Yndias, generalmente en todos los pleytos, causas y negocios que puedan ocurrir y ofrecérsele a este Colegio, por razón de intereses y regalías que le toquen y pertenezcan a su comunidad en que y en cada cosa a por sí presentará escritos, escrituras, Testigos, informaciones. Tachará, jurará, recusará, excepcionará, pedirá declaratorias, sacará despachos, oirá autos y sentencias interlocutorias y definitivas que con escritura siendo favorables y apelará de las en contrario, conseguirá términos y practicará tantas cuantas diligencias conciernan al buen éxito de los asuntos que por instrucción comunicará este congreso, ya sea a los apoderados de esta ciudad o a los agentes de la Villa y Corte de Madrid […]59
Gracias al meticuloso trabajo de Iván Guillermo Vargas-Cháves en el Archivo Histórico del Colegio Mayor (y Seminario) de San Bartolomé en relación con las "informaciones" para el ingreso en dicha institución educativa,60 puede presentarse resumidamente los principales datos escolares de los firmantes y poderdantes.
1. José Vicente de la Cruz Camacho García. Santafereño, nacido el 24 de noviembre de 1766. Sus padres fueron D. Nicolás Camacho Manrique de Lara y María Isabel García de Quesada, nacida el 12 de mayo de 1733, bautizada el 15 de mayo de 1733 en Santafé, hija de Silvestre García de Quesada quien se desempeñaba como oidor de la Real Audiencia y de María Ana Grillo y Vargas, esta hija de Bartolomé Grillo, también oidor de la Real Audiencia. José Vicente Camacho García presentó informaciones el 19 de abril de 1784 y sus testigos fueron Francisco Fernández, Teresa Reyes, Vicente Salazar y Burgos, Diego Martín Terán, Pedro de Vargas y Martín Sánchez.61
2. Juan de Dios Morales. Bautizado en Antioquia el 13 de abril de 1767. Hijo del ayudante mayor Juan Morales y de Juana María de Estrada. Los testigos presentes en sus informaciones fueron los siguientes: José Miguel de Montoya, colegial actual de 22 años, D. Bernardo González, abogado de la Real Audiencia, y D. Manuel José Bernal Monsalve, también colegial actual.62
3. y 11. Francisco García – Francisco Xavier ¿Corredor?, respectivamente.63
4. Esmeraldo Tavera. Lo único que se puede inferir es su cargo como conciliario, pues aparece citado como tal en las informaciones de José Joaquín de Vargas Uribe, Juan de la Cruz Otero García, José Antonio Villalobos, José María Ramírez de Sotomayor, José Vicente Camacho, Juan Agustín Estévez Ruiz de la Corte, y Bernardo José de Uribe de Otero; todas del año 1784, excepto una de 1782.
5. Francisco Antonio Medina de Urbina. Nacido en Yucatán (México) en octubre de 1765. Hijo del capitán D. Antonio Medina y Josefa Ángela de Urbina, hija del coronel de los Reales Ejércitos D. José Ángel de Urbina y de Dolores Lástiri. Presentó informes el día 18 de octubre de 1781 ante el alcalde "del primer voto" de Yucatán. Fueron sus testigos D. Antonio de Estarla, D. Miguel de Sanz, D. Manuel de Estrada, D. Juan Bermúdez y D. Juan Tadeo Martín, todos ellos vecinos de Campeche (Yucatán). También fueron testigos el coronel D. Jacinto de Liceras, el capitán de granaderos D. Fausto Antonio de Liceras, D. Domingo de Ochoa y D. Agustín González.64
6. Miguel Francisco Escudero Saénz. Oriundo de (San Jorge de) Cartago, hijo de D. Francisco Escudero y Juana María Saénz Cardele. Presentó informaciones el día 1 de mayo de 1783. Previamente había cursado latín y filosofía en el Colegio Seminario de San Carlos de Cartago. Sus testigos fueron D. José María Lambi, de 20 años y vecino de Cartagena de Indias en donde nació el 3 de febrero de 1763, bachiller y colegial actual, el colegial D. José Antonio de Amador, natural de Cartago, y el licenciado D. Miguel Ibañez, de 22 años de edad.65
7. Pedro Ignacio ¿Zerezo?66
8. Valeriano Miguel Ortiz. Natural de Cartagena de Indias y clérigo de órdenes menores según los informes de los expedientes 1027 y 1083 del Colegio.67
9. Henrique ¿Nel Rodríguez?68
10. Josef Tordecillas. Nacido en Santafé de Bogotá, pero sin indicación de la fecha. Hijo de D. Francisco Tordecillas y Josefa Antonia Tomillos. Presentó informaciones el 13 de octubre de 1781, pero en el expediente no se consignan los nombres de los testigos ni sus testimonios.69
11. Vid. supra numeral 3.
12. Francisco Ardila. Conciliario citado en las informaciones de 16 testigos correspondientes a los años 1782, 1783, 1784, 1785 y 1786.70
13. Sobre el escolar poderdante pero no firmante del escrito inicial, D. Josef Antonio de Amador, procuraremos proporcionar datos en la monografía.71
Como podemos observar, de los doce colegiales firmantes "sostuvieron el tipo" —o mejor "les sostuvieron el tipo"— para continuar adelante en su reclamación, seis colegiales a los que debe agregarse el sobrevenido como poderdante. Por otra parte, D. Antonio José de Ayos no fue ni firmante ni poderdante. Creemos que estas circunstancias tienen una explicación que se puede enmarcar en la vida universitaria de todos los tiempos. En efecto, nos encontramos con unos universitarios que se hallan jurídica, social y económicamente en ese "terreno de nadie" entre la pubertad y la madurez (minores, les llama el derecho romano, es decir, entre la pubertad y los 25 años) y, por tanto, todavía susceptibles —si es necesario— de sentir el peso de la patria potestas.72 Así, pues, podemos pensar que la presión familiar y social santafereña hizo desaparecer de la escena litigiosa a 1, 4, 7, 8, 10 y 11. Cabe preguntarse ¿y cómo persistieron 2, 3, 5, 6, 9, 12 y apareció 13? Una explicación posible y probable es la de la simpatía de los respectivs patres familias por la "ilustración neogranadina". Utilizando nuestra terminología política colombiana tradicional: los primeros (1, 4, 7, 8, 10 y 11) pertenecerían a familias "conservadoras" o "godas" y los segundos (2, 3, 5, 6, 9, 12 y el sobrevenido 13) a familias "liberales", dispuestas a resistir al "revuelo santafereño" por ese litigio interpuesto a la Universidad de Sto Tomás de Aquino de Santafé de Bogotá, es decir, a la orden de Sto Domingo de Guzmán (Caleruega [Burgos] ca. 1170 – Bolonia 6. VIII. 1221): ¡Dónde se había visto semejante atrevimiento! ¡A dónde va a llegar esta juventud! Naturalmente, es lógico pensar que también el procurador y abogado de los demandantes, D. Clemente Robayo y D. Joseph Joaquín del Pino, respectivamente, eran "ilustrados neogranadinos". Indicio de que nuestra interpretación puede no andar descaminada es el hecho de que D. Antonio José de Ayos —que no figura ni como firmante del escrito inicial ni como poderdante— era hijo del capitán en 1778 y teniente coronel de los Reales Ejércitos en 1784, D. Blas Antonio de Ayos73 y de Doña Teresa Necolalde, de la alta sociedad cartagenera.
En 1800 su hijo D. Antonio José de Ayos ya figurará con el título de abogado de la Real Audiencia de Santafé de Bogotá, y los empleos de teniente de gobernador y auditor de guerra de la ciudad de Santa Marta. En 1809 fue miembro del cabildo de Cartagena de Indias y en 1810 miembro de la Junta Suprema gubernativa de la Provincia de Cartagena de Indias.74
Otra conclusión indiciaria es la siguiente. Tenemos siete familias neogranadinas originarias de Santafé de Bogotá, Cartagena de Indias, Antioquia y Cartago, más uno mejicano, que apoyaron a sus filii familias para ese litigio. Ello denota para el Nuevo Reino de Granada un "tejido nacional" de ilustrados. En segundo término, esos patres familias pertenecen a la generación de D. Francisco Antonio Moreno y Escandón (1736 – 1792). Por tanto, nuestro ilustrado neogranadino de la primera generación es el más brillante pero no era un verso suelto y aislado en el contexto cultural nacional.
IV. PUNTOS PARA TREMENDAS EN DERECHO CIVIL (= DERECHO ROMANO) DE DON ANTONIO JOSÉ DE AYOS75
Al lector interesado en el conocimiento visual de nuestra tradición universitaria neogranadina (1580 – 1810) sobre los grados académicos recomendamos la lectura del interesante artículo de María Clara Guillén de Iriarte76 y, sobre todo la visita para ver la pintura, objeto del artículo, en la Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario.
A. Legislación universitaria neogranadina
El secretario de la Universidad de Santo Tomás de Aquino de Santafé de Bogotá certifica, entre otros, estos tres extremos:77
1. "La constitución ciento noventa y ocho de las de la Universidad de Lima,78 mandadas seguir en esta Universidad, dice, que el libro por donde se han de sacar los puntos, se abra por tres partes", y prosigue con estas voces:
poniendo un papel por señal en cada parte para que de las tres elija el que se ha de examinar el texto que quisiere o en aquella plana, o en la de antes o después. Y el Doctor de los dichos cuatro mas modernos, que se dejare de hallar a la dicha asignación pierda el hacha que se le había de dar acabado el examen. Y la dicha asignación se hará al canonista la lección principal en las Decretales; y la otra segunda lección en el Decreto, y al legista la primera y principal lección en el Digesto viejo; y la segunda en el Código. Y hecha la asignación el Secretario escribirá en unas cedulitas las partes que escogió el examinando: y el Bedel las llevará a los Doctores de la facultad, que no se hubieren hallado presentes.79
Aquí sólo podemos hacer esta precisión a esa constitución ciento noventa y ocho. Desde la época de los glosadores el Digesto se dividió en tres partes, y esa división ha servido de base a casi todos los manuscritos y ediciones críticas del Digesto. La primera parte se llamó Digestum vetus, la segunda Infortiatum, y la tercera Digestum novum. El Digestum vetus comprendía desde D. 1 hasta D. 24,2, inclusive; el Digestum novum, o segunda parte, comenzaba en un principio con estas palabras de D. 35, 2, 82 (Ulp. 8 disput.): … tres partes ferant legatarii "ferat" heres viginti quinque habeat,80 y llegaba hasta el final del Digesto, es decir, hasta D. 50. Por tanto, inicialmente en la Universidad de Bolonia (1088) sólo se distinguieron estas partes primera y segunda. Más tarde se separó del Digestum novum la parte que empezaba por aquellas palabras (D. 35,2,82) y llegaba hasta el fin de D. 38, añadiéndola, a causa de la identidad de materia, a esa parte media del Digesto, que después de este aumento recibió el nombre de Infortiatum (= aumentado, ampliado) —no se debe acompañar del sustantivo Digesto—. De esta manera el Infortiatum va desde D. 24,3 hasta D. 38, inclusive, y el Digestum novum desde D. 39 hasta D. 50.81
2. "La constitución ciento noventa y nueve concluye de este modo":
El Canonista leerá sobre el texto de las Decretales y el legista sobre el Digesto viejo una hora hasta que el Rector le mande cesar, lo cual hará quedando solos y a puerta cerrada el Rector y Doctores con el padrino y ahijado.82
3. "La constitución doscientos, dice así":
Iten,83 acabada la lección llamará el Rector con la campanilla y mandará que lleven al Licenciado a su aposento y llevarlo han con la misma orden que entró y con su padrino al lado, donde estará previniéndose en la segunda lección el tiempo que al Rector pareciere y para84 prevenir también la materia en que se le ha de argüir: y cuando pareciere al Rector mandará al bedel que traigan al Licenciado, el cual vendrá en la misma orden que al principio. Y leerá el Canonista el texto del Decreto y el Legista sobre el Código tiempo de media hora y lo que menos al Rector pareciere. Y acabada la lección le argüirán cuatro Doctores más modernos de la facultad85 de la lección que cada uno quisiere, comenzando a argüir el más moderno, hasta acabar en el más antiguo. Y si acabando ellos de argüir, quisiere otro Doctor de los antiguos argüir, lo pueda hacer: con que siendo seis86 por todos los arguyentes, el Rector no consienta que arguyan más y se guarde87 la Constitución cincuenta y seis y cincuenta y siete.88
En relación con las Tremendas de D. Antonio José de Ayos, el secretario de la Universidad Dr. D. Antonio Martínez Recamán certifica expresamente lo siguiente:
Pro obtinendo Baccalaureatus gradu89 in jure civili ex punctis, Primo ex libro seccundo (sic = secundo) institutionum titulo Primo a paragrapho septimo usque ad quadra-gesimum90 quartum. = Secundo, ex libro trigesimo tertio digestorum titulo septimus a paragrapho quaerendi91 legis octavae, usque ad legem Tabernae cauponae. Tertio, ex libro quinto codicis titulo quarto a lege septima usque ad vigesimam tertiam; ex primo, paragrapho quadragesimo sequens92 deducitur assertio: DOMINIUM praediorum ex causa dotis maritis traditorum, sine dubio transfertur. Defenditur a D. Antonio de Ayos in hac Pontificia et regia divi Thomae Aquinatus Universitate die primae Juliae anno Domini millesimo septingentesimo octuagesimo quinto. — Nocte hora consueta.93
Así, pues, de cada una de las tres partes señaladas por el rector mediante un papel en el Corpus Iuris Civilis, las elegidas por D. Antonio José de Ayos fueron las siguientes:
1. Para la Instituta justiniani, la(s) página(s) que comprendía(n) de IJ. 2, 1, 7 pr. / 1 a IJ. 2, 1, 44, inclusive.
2. Para el Digesto, la(s) página(s) que comprendía(n) de D. 33, 7, 1 pr. /1 a D. 33, 7, 9 – 13, inclusive.
3. Para el Codex Justinianus, la(s) página(s) que comprendía(n) de CJ. 5, 4, 7 a CJ. 5, 4, 23, inclusive.
Dichas Tremendas se hicieron sobre las siguientes dos ediciones; AGNC. SC 12 FC Legajo 4 D 18 f. 477v Líns. 8 – 24:
Asimismo certifico / que se palpa a vista de ojos, que todos estos seis puntos fueron dados por el Cuer/po del Derecho y Digesto viejo en volumen que es proprio de este Colegio Univers/idad94 desde años muy antiguos, e impreso en Venecia el año de mil quinientos / noventa y ocho; los cuales volúmenes tienen el Texto en letra clara e inteligible95 y la Glosa en letra no muy pequeña, de modo que en las dos planas96 donde / se abre cada punto, se comprende incomparablemente menos texto y menos letra / que la que se halla haberse dado por la Ynstituta en el Punto primero citado, / en el número primero de esta certificación, cuya letra aún siendo tan dilatada lo97/ es igual casi98 a la de los puntos que se hallan dados para Bachilleres y Licenciados en / Leyes, en los que desde diez de Noviembre de mil setecientos sesenta y nueve hasta / la presente han tomado Puntos para examenes y grados en Leyes. Lo cual pro/viene de que en este Colegio no se halla de la misma impresión dicha de Venecia99/ la Ynstituta de Justiniano, sino que solamente la hay en otro cuerpo de derecho civil con las Notas de Dionisio Gothofredo, que comprende completamente / todo el derecho civil en dos tomos en cuarto mayor de letra demasiadamente pequeña / y impreso en León de Francia, año de mil seiscientos cincuenta y dos. /.100
En el presente trabajo se atiende al contenido de los fragmentos de la Instituta elegidos por D. Antonio José de Ayos para su aserto, en su versión latina y en su correspondiente traducción española. En relación con el Digesto y el Codex Justinianus nos limitaremos a la palingénesis de esos contenidos. Por último, a propósito del litigio mismo, a un pasaje de recepción del derecho español histórico y otro de recepción del ius commune, no sin antes subrayar las siguientes tres consideraciones:
1. Antes de la reforma ilustrada del fiscal Moreno y Escandón de 1774, y para tratar de reprimir los abusos y corruptelas en la colación de grados universitarios —igual que sucedía en la metrópoli101 —, la Real Audiencia de Santafé de Bogotá, en cumplimiento de la Real Cédula de El Pardo de 24 de enero de 1770,102 había dispuesto lo siguiente el 15 de noviembre de 1770:
[…] Así fue / que la Real Audiencia en decreto de quince de Noviembre / del citado año de setenta reformó todos esos abusos y man/dó que en lo sucesivo se observasen las constituciones de / Lima y México en lo adaptable; que se regulasen las con/ tribuciones para caja y propinas, y que se diese cuenta / al Tribunal para que proveyese lo que juzgase por conveniente […].103
Ahora bien, sólo en relación con este decreto de la Real Audiencia de Santafé de Bogotá, nos espera la transcripción y estudio de los siguientes documentos principales del ya mencionado y monumental Legajo 759 del Archivo General de Indias:104
i) FF. 3r (-10v): De fecha Santafé de Bogotá 22 de diciembre de 1770: "El Fiscal Protector de la Real Audiencia de / Santafeé D. Francisco Antonio Moreno / y Escandón = como Fiscal = / Da quenta con testimonio de los / abusos, que / causa la falta de cons/tituciones en la Universidad; pidie/ndo se exijan estudios generales, / y se apruebe lo executado, repri/miendo el orgullo del Rector" /.
ii) FF. 23r (- 41v): De fecha Santafé de Bogotá 22 de enero de 1771: "Testimonio / Del expediente actuado a pedimento del Señor / Fiscal Protector, sobre que se reparen los per/juicios, que se ocasionan en la recepción de / Abogados, y Grados de Doctor /".
iii) FF. 42r (- 53v): Testimonio de fecha Santafé de Bogotá, de 15 de nobiembre de 1770.
iv) FF. 54r (- 57v): De fecha Santafé de Bogotá de 20 de noviembre de 1770.
v) FF. 58r (- 60v): De fecha Santafé de Bogotá, de 7 de enero de 1771: "La Real Audiencia de Santa Fe del Nuevo Reino / Informa a V. M. las providencias dadas, sobre / estudios, y Grados para / examen de Abogados" /.
vi) FF. 98r (- 101v) [Traslado = copia de la] Real Cédula de fecha San Ildefonso a 22 de julio de 1771 del Consejo de 9 de julio de 1771: "A la Audiencia de Santa Fe / sobre examen de Abo/gados, colación de Grados de Ba/chiller en Leyes, en la / Universidad de aquel colegio de / Religiosos Dominicos y erec/ción de Universidad pú/ blica, y estudios genera/les en aquella capital" /.
En el mismo Legajo 759 AGI se dice expresamente en ff. 98v – 99r:
[98v] (…) y que mandasteis al / rector de esa Universidad, que res/pecto de no tener constituciones se / arreglase a las de España, Lima, / y México, y no confiriese el Grado // [99r] de Bachiller en Jurisprudencia / a los que no probasen cinco años de es/tudios precisos […].105
Con matices, se recurrió supletoriamente a la legislación universitaria de España, Lima y México no sólo para tratar de corregir esas corruptelas en los grados, sino también porque las constituciones de la Universidad de Santo Tomás de Aquino de Santafé de Bogotá, dadas por Fr. Fernando Arias de Ugarte, O.P., arzobispo de Santafé el 8 de julio de 1625 y aprobados por el presidente de la Real Audiencia, D. Juan de Borja, el 1 de abril de 1626: "[…] en el yncen/ dio del 61 [1761] o las extrageron o se quemaron […].106
Por tanto, el rector de la Universidad de Santo Tomás de Aquino de Santafé de Bogotá, Fr. Manuel Ruiz, interpretó y aplicó las constituciones de la Universidad de Lima en sentido inverso: a la exigencia de esas constituciones de examinarse sobre el Digesto viejo y el Código de Justiniano, añadió la Instituta. Parte esta que desplazó a las otras dos en el plan de estudios de jurisprudencia de Moreno y Escandón (1774) / Gutiérrez de Piñeres (1779). Eran aquellas constituciones las que se debían adaptar a la legislación universitaria neogranadina, según lo dispuesto por el decreto de la Real Audiencia de Santafé de Bogotá, de 15 de noviembre de 1770.
En relación con las Tremendas de D. Antonio José de Ayos para la Instituta, después de la lectura y reflexión de los fragmentos 7 a 44 del libro 2, título 1, eligió el § 40 y el § 41 para su aserto.
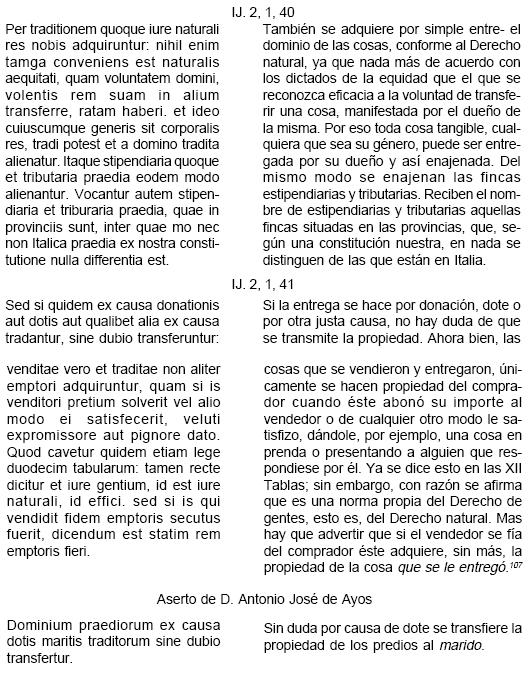
2. Según la constitución 198 de la Universidad de Lima —como era la tradición en la metrópoli y en Europa— contenido de examen de grado en leyes era el Digesto viejo, es decir, de D. 1 a D 24, 2, inclusive. Por tanto, no se debían señalar tres partes —para elección del examinando— más allá de D. 24, 2. La elección de D. Antonio José de Ayos recayó de D. 33, 7, 8 pr. a D. 33, 7, 9-13, inclusive. Por tanto, sobre el Infortiatum.
3. Las constituciones 198, 199 y 200 de la Universidad de Lima disponen como partes del Corpus Iuris Civilis para grados en leyes el Digesto viejo y el Codex Justinianus, no hablan de la Instituta.
B. Recepción del derecho español histórico
Dado que uno de los argumentos que se alegan por el demandado en el litigio es el de la costumbre, transcribimos aquí una de las leyes de Las Siete partidas que tienen que ver con el tema e indicando con letra redonda la parte transcrita por el representante de la Universidad de Sto Tomás de Aquino, fr. Manuel Ruiz;108 Gregorio López de Valenzuela (ed.), Las siete partidas, I (1576) 1,2,5109 f. 12rB – 13r A:
[12r] Quien puede poner costumbre, e en que manera. Pueblo tanto quiere dezir como ayuntamiento de gentes de todas maneras de aquella tierra do se allegan. E desto no sale ome ni muger, ni clerigo, ni lego. E tal pueblo como este, o la mayor partida del,si usaren diez o veynte años a fazoer alguna cosa, como en manera de [12vA] costumbre sabiendolo el señor de la tierra, e non lo contradiziendo, e teniendolo por bien, pueden la fazer, e debe ser tenida, e guardada por costumbre, si en este tiempo mismo fueren dados, concegeramente dos juyzios, por ella, de omes sabidores, e entendidos de juzgar. E non aviendo quien gelas contralle, esso mismo sería, quando contra tal costumbre, en el tiempo sobredi //[12vB]cho, alguno pusiese su demanda, o su querella: o dixesse, que non era costumbre que deviesse valer. E el juzgador, ante quien acaesciesse tal contienda, oydas las razones de ambas partes, juzgasse, que era costumbre de todo en todo, no cabiendo las razones de aquellos que lo contradixessen. E otrosi dezimos, que la costumbre que el pueblo quiereponer, e usar de ella //[13rA] debe ser con derecha razon e non contra la ley de dios, ni contra señorio no contra derecho natural ni contra predio comunal de toda la tierra del logar do se faze, e deven la poner con gran consejo, e non por yerro ni por antojo, ni por ninguna otra cosa que les mueva, sino derecho e razón e pro, casi de otra guisa la pusieren non seria buena costumbre más dañamiento dellos e de toda justicia.110
Como es sabido, el primer gran momento de la "recepción culta boloñesa" del derecho romano en España fue el de Las siete partidas de D. Alfonso X el Sabio, entre 1252 y 1256.111
C. Recepción del ius commune
El segundo gran momento de la "recepción culta boloñesa" del derecho romano en España se dio con la edición glosada de Las siete partidas (11555 – 21565 – 31576) de D. Gregorio López de Valenzuela (ca. 1490 – 1560).112 En nuestro litigio, el demandado, además de alegar la Part. 1, 2, 5, alega una de sus glosas, la 4g,113 que transcribimos aquí sin desarrollar las abreviaturas ni ofrecer la traducción al español, labor que reservamos para la monografía:
[12rB] Diez o veinte años. Decem sufficiunt quia cum populus sit semper praesens non curatur. de. 20 annis cui qui dantur in praescriptione contra absentes. in consuetudine vero tempus est uniforme. si decem annorum secundum Ioan. And. in dict. tract. consuetudinis versi visa col. 9. et ita communiter tenetur de iure civili secundum Abb. in ca. fin. col. 7 de consue. et idem de iure canonico: quando consuetudo est praeter ius gl. no in c. si de consue. lib. 6 si vero consuetudo sit contra ius canonicum requiritur tempus. 40 annorum ut in cap. si de consue. cap. 3. de consue. lib. 6. et si consuetu. Sit circa reservata principi: requiritur utroque; iure consuetudo immemorialis c. super quibus dam. De verbo signific. Abb. ubi supra // [12vA] et incipit istud decennium a die primi actus consuetudinis: ex quo devenit in notitiam populivel maioris partis. Bart. in d. l. de quibus in repe. col. 7 Ange. etiam q. 3 Iaso. col. 14 Ioan. Andr. ubi supra in dict. col. 9 versi 3. quaeritur.
En esta glosa nos encontramos con las siguientes abreviaturas de nombres de juristas del ius commune: Ioan. And. o Ioan. Andr., Abb., Bart. y Iaso. Salvo verificación posterior más detenida, creemos poder identificar en estas abreviaturas a los siguientes: i) Ioan. And. o Ioan. Andr. [= Juan Andrés],114 ii) Bart.(olus de Saxoferrato),115 iii) Ang.(elo de Ubaldis)116 iv) Abb.(as Siculus),117 y v) Iaso.(n del Maino).118
D. Status quaestionis palingenésico de textos del Digesto
En relación con los fragmentos del Digesto que le salieron en las Tremendas a D. Antonio José de Ayos, vamos a hacer aquí su status quaestionis palingenésico (y edictal). Estos fueron los dos grandes esfuerzos filológico-jurídicos del romanista alemán O. Lenel.119 La "palingenesia" consistió en deshacer lo que habían hecho los justinianeos, es decir, en ordenar por los autores, obras y libros de éstas, todos los fragmentos de jurisprudencia que los compiladores del Digesto seleccionaron y ordenaron por materias. A este caudal se añaden los escasos fragmentos conservados en papiros o pergaminos; igualmente se integran las citas hechas por otros juristas. De Labeón se conservan así tan sólo 401 fragmentos y de Juliano, 928, pero de Paulo se conservarán 1913 y de Ulpiano, 3003. Esta desproporción disminuye falsamente la importancia de los grandes juristas de la etapa clásica alta.120 Como afirma recientemente una brillante romanista de la Universidad de Sevilla, profesor Rosario de Castro-Camero:121
Estamos convencidos de que el método de investigación palingenésico puede proporcionarnos interesantes conclusiones. Consideramos necesario examinar los distintos fragmentos que compone cada título no de una manera aislada, sino integrados dentro de un libro, de una obra y de una masa compilatoria. Pues sólo cuando todos estos elementos se tienen en cuenta puede entenderse realmente el verdadero alcance de las palabras de un jurista y detectarse una posible alteración postclásica o justinianea.
Por su parte, la reconstrucción del Edicto perpetuo se puede hacer sobre la base de los comentarios que le dedican los juristas posteriores, principalmente los más amplios y mejor conservados de Paulo y Ulpiano. El tenor literal del texto edictal se nos conserva en algunas referencias de los comentaristas, pero de manera muy desigual y poco afortunada. A veces, los compiladores confunden las cláusulas edictales con las fórmulas que anunciaban. Tras una parte introductiva con distintos edictos sobre la tramitación de litigios, seguía la parte más extensa con las distintas acciones relativas a la propiedad, los negocios crediticios, los contratos, la tutela, el hurto, etc.; la tercera parte es sobre el derecho pretorio de las herencias y otras materias; la cuarta, sobre ejecución de las sentencias judiciales, y la quinta, sobre interdictos, excepciones y estipulaciones edictales
o pretorias. El edicto se divide en tituli, tipo de división es propio de los textos escritos en forma de codex y no en rollo (volumen), al igual que las obras de los juristas en forma de volumen también se dividían en capituli (diminutivo de caput = cabecita), pero, en la época postclásica, se tiende a dividir en tituli las nuevas ediciones de códices jurídicos, como se sigue haciendo hoy con los "códigos", y el término (titulus) se utilizaba para designar el fundamento legal (textual), en especial, para justificar la usucapión (iustus titulus en lugar de iusta causa).122 En nuestra opinión, también se debe estudiar y trabajar con el intento reconstrutivo precedente de A. F. Rudorff de 1869.123 Esos fragmentos del Digesto fueron los siguientes:
i) D. 33,7,8 pr. / 1 (Ulp. 20 ad Sab.): LENEL, Paling. II (1889) [De instrumento vel instructo legato] Nº 2607 col. 1082 y n. 1: "Cf. Paul. 4, Pomp. 6 ad Sab."
ii) D. 33,7,9 (Paul. 4 ad Sab.): LENEL, Paling. II (1889) [De legatis] Nº 1669 col. 1259.
iii) D. 33,7,10 (Ulp. 20 ad Sab.): LENEL, Paling. II (1889) [De instrumento vel instructo legato] Nº 2608 col. 1082 y n. 2: "Cf. fr. 2609 § 13".
iv) D. 33,7,11 (Iav. 2 ex Cass.): LENEL, Paling. I (1889) [De legatis] N1 9 col. 278 y n. 1: "v. Cass. Fr. 78 § 13".
v) D. 33,7,12 pr. – 15 (Ulp. 20 ad Sab.): LENEL, Paling. II (1889) [De instrumento vel instructo legato] Nº 2609 col. 1082 – 1083 y n. 1: "lanificae … focariae gloss., quod videtur manere ex § 5: qui. fam. rust.
c. parati sunt".
vi) D. 33,7,13 pr. -1 (Paul 4 ad Sab.): LENEL, Paling. II (1889) [De legatis] Nº 1670 col. 1259 y n. 3: "cf. Ulp. 20 – 26 (27?), Pomp. 7. 7 ad Sab.".
E. Status quaestionis palingenésico de fragmentos del Codex Justinianus
Como es sabido, en términos generales, la "técnica oficial" de las inscriptiones para los fragmentos de jurisprudencia (Digesto) de los compiladores bizantinos es la de las inscriptiones individualizadas. Recurren al pronombre demostrativo idem para los subsiguientes fragmentos del mismo jurista. En relación con la "técnica oficial" de las inscriptiones y subscriptiones de las constituciones imperiales —rescriptos y leges generales (Codex Justinianus)—, es la siguiente:
La inscripción precede a cada una de las constituciones del Codex. En ella el compilador hace constar al Emperador que la dicta, y la persona, entidad o cargo público a quien va dirigida en el momento de su promulgación. En las constituciones que fueron dictadas tras la división del imperio y antes de la caída de Occidente, aparecen dos emperadores. El nombre de los éstos siempre va precedido por el título de Imperator, generalmente abreviado Imp., y seguido de la letra A., es decir, Augustus; en caso de ser dos los emperadores, los mm. indican AA. El nombre del César va seguido por la letra C, o CC si son dos. Como es sabido, cuando una constitución ha sido promulgada por el mismo emperador que la inmediatamente anterior, el compilador no repite su nombre, sino que anota únicamente Idem y añade el destinatario. Para identificar fácilmente el inicio de cada ley, el copista (o el miniator) dibuja, por norma, una I mayúscula, grande —a veces incluso en color—, que corresponde a una de las dos palabras que inician siempre la inscripción: Imperator o Idem. Las inscripciones tuvieron su importancia en el Imperio: los nombres de los emperadores correspondían a personajes conocidos, hacían referencia a épocas concretas y a distintas maneras de gobernar. Los destinatarios establecían el carácter que tuvo la ley en el momento de su promulgación, según estuviera dirigida a un particular, para solucionar un problema concreto, a un magistrado, al Senado o ad Populum. El valor del destinatario es puramente testimonial a partir de la compilación, puesto que, por decisión del propio Justiniano, todas las constituciones incluidas en ella alcanzaron igual rango y por lo tanto aplicación general. Al final de cada una de las constituciones, la suscripción indica la fecha de su promulgación. Esta fecha, como es sabido, viene dada según el sistema de datación romano: PP. IIII k. Oct. Sabiniano II et Severo conss. (Ej. correspondiente a 2, 1, 1, del año 155).124
Por otra parte, dentro del marco de la crítica textual, situamos el proyecto palingenésico en vías de ejecución de la Accademia Romanistica Costantiniana. Nos referimos a los Materiali per una palingenesi delle costituzioni tardo-imperiali, con la dirección del profesor M. Sargenti. El N° 2 de dicha colección está constituido por la reproducción anastática de la obra de O. Seeck de 1889; por la introducción de M. Sargenti, Per una revisione critica dei problemi di datazione delle costutuzioni di Costantino ( p.V – XII), y también por las utilísimas Tavole di raffronto I y II (p. XIII – XXIII y XXIV – XXXIX, respectivamente), en las cuales se confrontan las propuestas de O. Seeck en aquella obra —que se distingue con la letras Z(eitfolge)125 —, las subsiguientes propuestas del mismo O. Seeck en su otra obra posterior126 —que se distingue con la letra R(egesten)—, y, finalmente, la propuesta de los editores críticos de las fuentes (Th. Mommsen – P. Krüger) —que se distingue con la letra E(ditori)—. A la anterior obra y dentro de la misma colección debemos añadir el Nº 4 de la Serie Segunda127 y el Nº 2.128 En el presente trabajo no aplicaremos todo este material auxiliar palingenésico, sino que nos limitaremos a una muestra mínima. Por otra parte, para la conversión del calendario romano al cristiano consúltese la Gramática de la lengua latina para el uso de los que hablan castellano.129
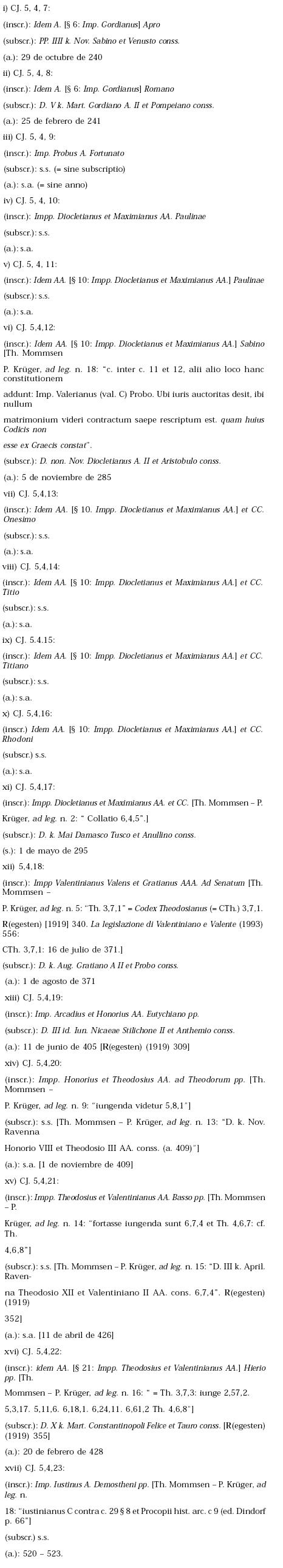
V. Don Antonio José de Ayos y el sitio de Cartagena de Indias: 19 de agosto – 7 de diciembre de 1815130
El 24 de marzo de 1814 D. Fernando VII de Borbón (San Lorenzo de El Escorial 14. X. 1784 [-19. III. 1808] – Madrid 29. IX. 1833) cruzó el río Fluviá y se hizo cargo efectivo de la Corona española. El dilema político que se le planteaba era el siguiente: o retornar al Antiguo Régimen o "renovación". En efecto, de acuerdo con el principio de legitimidad, tan enfáticamente proclamado en la Europa de la restauración, la reacción absolutista frente a la revolución francesa fue un fenómeno continental. La Santa Alianza, concebida frente al liberalismo y la revolución, llevó a regímenes similares, aunque algunos, como la Francia de Luis XVIII de Borbón (Versalles 17. XI. 1755 [- 4. V. 1814] – París 16. IX. 1824), buscaron un cierto compromiso con el liberalismo que no se dio en la España e Indias de D. Fernando VII. Por real decreto de 4 de mayo de 1814: i) se vuelve al Antiguo Régimen; por tanto, ii) se destruye toda la obra de las Cortes de Cádiz, es decir, la Constitución de 19 de marzo de 1812 y todos los decretos de las Cortes; iii) no se cumplió la promesa de celebración de Cortes, y iv) no se cumplió el derecho de libertad y seguridad individual y de prensa, ni la política de reformas tomando como base la tradición y el carácter de los españoles. Para los "españoles de ultramar" —criollos—, al menos para los neo-granadinos, ese fue el punto de no retorno político en el desarrollo lógico de sus tendencias independentistas. En efecto, el monarca desconoció el vínculo de conciliación ofrecido a los criollos: la Constitución de Cádiz. En relación con el Nuevo Reino de Granada, ya en 1809 se había difundido la Representación del Cabildo de Santafé, capital del Nuevo Reino de Granada a la Suprema Junta Central de España, o Memorial de agravios. Fechado el 20 de noviembre de 1809 y redactado, por encargo del Cabildo, por el Dr. D. Camilo Torres y Tenorio (Popayán 1766 – Santafé de Bogotá 1816),131 catedrático de derecho civil, primero, y de derecho real, después, en el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario.132 Su parte central decía:
Las Américas, Señor, no están compuestas de extranjeros a la nación española […] Tan españoles somos como los descendientes de Don Pelayo, y tan acreedores, por esta razón, a las distinciones, privilegios y prerrogativas del resto de la nación, como los que salidos de las montañas, expelieron a los moros y poblaron sucesivamente la Península; con esta diferencia, si hay alguna: que nuestros padres, como se ha dicho, por medio de indecibles trabajos y fatigas, descubrieron, conquistaron y poblaron para España este Nuevo Mundo […] No temais que las Américas se os separen. Aman y desean vuestra unión; pero éste es el único medio de conservarlas. Si no pensasen así, a lo menos este reino no os hablaría este lenguaje, que es el del candor, la franqueza y la ingenuidad […] ¡Igualdad! Santo derecho de la igualdad; justicia, que estribas en esto y en dar a cada uno lo que es suyo, inspira a la España Europea estos sentimientos de la España Americana […].133
Así, pues, los neogranadinos, todavía en 1809, justificaban sus deseos de igualdad no mediante razón de su nacionalismo colombiano o americano, sino todo lo contrario: por ser tan españoles los de una orilla del océano como los de la otra. En el fondo una reclamación muy justa: la desigualdad de representatividad en la Junta Suprema respecto de los españoles peninsulares. Reclamaban además mayor acceso a los cargos públicos y advertían sobre los inconvenientes de gobernar a distancia los reinos de ultramar.
Por real orden de 1 de julio de 1814 se creó una junta de generales expertos para reorganizar las fuerzas armadas metropolitanas. Dicha junta estaba formada, entre otros, por los generales D. Francisco Javier de Castaños y Aragón (Madrid 22. IV. 1758 – 24. IX. 1852),134 D. José [Rebolledo] de Palafox y Melci (Zaragoza 1776 – Madrid 15. II. 1847), D. Enrique José O’Donell (Andalucía 1769 – Montpellier 16. V. 1834), D. Juan O’Donjú (Sevilla 1762 – México 1821). Presidía la mencionada junta el Infante D. Carlos de Borbón (Madrid 28. III. 1788 – Trieste [Italia] 10. III. 1855).
En sesión de 4 de julio se acordó el envío de una fuerte expedición militar a los dominios de ultramar "dirigida a aquellos territorios o países donde la efervescencia revolucionaria fuera más fuerte". En relación con la jefatura de tan difícil misión se barajaron varios nombres, principalmente los de estos tres brillantes jefes militares: el provecto e ilustrado ex virrey del Nuevo Reino de Granada (de 1797 a 1803). D. Pedro de Mendinueta y Muzquiz (1736 – 1825),135 el joven general [24 años] D. José María de Torrijos (Madrid 20. III. 1791 – Málaga 11. XII. 1831), y el del mariscal de campo D. Pablo
Morillo (Fuenteseca [Zamora] 5. V. 1778 – Borges [Francia] 27. VII. 1837). Triunfó la candidatura de este último con el apoyo de su protector el general Castaños y la recomendación de Arturo Wellesley, duque de Wellington y de Ciudad Rodrigo (Dublin III. 1769 – Walmer Castle [Kent] 14. IX. 1852).
El 14 de agosto de 1814 se le expidió al general Morillo el título de capitán general de las Provincias de Venezuela y de general en jefe de las fuerzas expedicionarias. Para segundo jefe se designó al general D. José María de Torrijos. Éste último, sin embargo, prudentemente no aceptó el cargo, dados sus vínculos de parentesco con la sociedad neogranadina y sus ideales ilustrados y, por tanto, disconformes con la política de D. Fernando VII.136 Precisamente uno de sus parientes neogranadinos era el fiscal de nuestro litigio, Dr. D. Agustín de Ricaurte y Torrijos. Éste, pariente a su vez del joven coronel del ejército nacional neogranadino D. Antonio Ricaurte y Lozano (Villa de Leiva 1786 [Boyacá] – San Mateo [Venezuela 25. III. 1814).137 En la formidable batalla del campo de San Mateo, al oriente del lago de Valencia (Venezuela) y como oficial al mando en la custodia del polvorín del ejército nacional, no vaciló un instante y —después de ordenar a los hombres bajo su mando abandonar el fortín— le prendió fuego para evitar su captura por el ejército realista; en la explosión murieron él y ochocientos (800) de los asaltantes, huyendo el resto del ejército realista. Su gesta quedó plasmada en el Himno Nacional de Colombia: Ricaurte en San Mateo / En átomos volando / "deber antes que vida" / Con llamas escribió /. En 1919 al crearse la Fuerza Aérea Colombiana (FAC)138 ésta adoptó como divisa y en honor del coronel Ricaurte el bellísimo verso del poeta romano Publio Virgilio Marón (Piétole [Mantua] 70 a. C. – Nápoles 21. IX. 19 a. C.): Sic itur ad astra = "así se va hacia los astros", "por este camino se llega a la fama", "así se alcanza la inmortalidad".139 El homenaje de admiración del Libertador D. Simón Bolívar (Caracas 1783 – Santa Marta [Colombia] 1830) se concretó en forma de pregunta: "¿Qué hay de semejante en la historia a la muerte de Ricaurte?".140 Sólo encontramos un precedente poco más de un siglo antes, en 1706, Pietro Micca (Andorno [Piamonte] ¿ ? – Turín 29. VIII. 1706) había realizado una hazaña parecida pegando fuego a una mina, sacrificando su vida para impedir que los franceses penetraran en Turín. En 1837 se le levantó un magnífico monumento de bronce. Su heroísmo ha servido de tema a varios dramas y al baile de espectáculo titulado Pietro Micca. Un siglo más tarde, aproximadamente, el soldado español D. Eloy Gonzálo García (1876 – Matanzas [Cuba] 1897) en la última guerra de Cuba (25. III. 1895 – 13. VIII. 1898), con permiso de sus superiores, se encaminó hacia las casas del poblado de Cascorro donde los patriotas cubanos se defendían tenazmente, y, expuesto al nutrido fuego del enemigo, prendió fuego a una cantidad de petróleo que llevaba, incendiando así aquella especie de fortín, con lo que obligó a salir a sus defensores y a aceptar combate con los españoles. En Madrid se le erigió una bella estatua al "Héroe de Cascorro" emplazada en la ribera de Curtidores.
En lugar del general Torrijos se designó al general D. Pascual de Enrile y Alsedo (Cádiz 13. IV. 1772 – Madrid 6. I. 1839), al mando independiente de las fuerzas marítimas. El total de hombres era de 10.612, habilitados de abundante artillería y de todo cuanto era necesario al objeto de la expedición. Se trataba de un colosal contingente especialmente dispuesto para una gigantesca operación anfibia, que se transformaría en penetradora, según los cálculos previstos. A este ejército expedicionario habría que sumar el ejército realista de Tierra Firme, unos dos mil hombres.
Las instrucciones que recibieron por conducto del Ministerio Universal de Indias, fechadas a 18 de noviembre de 1814, decían, entre otras cosas: "El primer objeto de esta expedición es mantener la tranquilidad en la Capitanía general de Venezuela, tomar a Cartagena de Indias, y auxiliar poderosamente la pacificación del Nuevo Reino de Granada".141
El 2 de junio de 1814 atendió el general Morillo el plan para la reordenación de la justicia en los dominios americanos. A tal fin creó los Consejos de guerra permanentes, el Tribunal de apelaciones —que en cierto modo tomaba funciones de la Real Audiencia—, y se instituía el Juzgado de policía, que asumía la función del jefe superior de policía, así como los jefes de policía sustituían a los tenientes de justicias mayores en las provincias. Por último, se establecía también la Junta de secuestros y destierros. Lo anterior se suele ver en relación con una política represiva del "Pacificador" Morillo, aunque más bien tendía a regular la aplicación de procedimientos.142
El ejército expedicionario se hizo a la vela, desde Cádiz, el 17 de febrero de 1815 y llegó a las costas venezolanas el 3 de abril. En seis meses reconquistó y pacificó Venezuela. Dejando allí un contingente de 3 mil hombres se trasladó a Santa Marta143 para seguir a Cartagena de Indias. El propio general Morillo se presentó sobre las costas cartageneras el 19 de agosto de 1815, situando su cuartel general cerca de Turbaco,144 donde concentró sus reservas.
Cartagena de Indias, capital de la gobernación del mismo nombre,145 fundada el 20 de enero de 1533 por D. Pedro de Heredia (Madrid 1504 – 1555 [náufrago en el Atlántico]),146 de la que fue gobernador, fue una de las ciudades más importantes del imperio español en América. Por eso mismo es una ciudad cargada de historia y de recuerdos hispánicos.147 Ha sido también una de las ciudades americanas de más intensa y variada historia política, militar y social. Situada en la costa del mar Caribe, en una segura y profunda bahía, fue puerto obligado de las flotas y galeones que desde comienzos del siglo XVI hacían el comercio entre España y la parte central y meridional del continente americano. Este papel de puerto estratégico queda reflejado en los castillos de San Felipe de Barajas (1630), San José (1658), del Ángel (1697), San Sebastián de Pastelillo (1742), y San Fernando de Bocachica (1759), y las fortalezas de San Felipe, el Boquerón, y San Lucas y Santa Catalina (estas dos constituyen la denominada como "La Tenaza"), y en las murallas que rodean la ciudad antigua, que tiene iglesias-conventos (Veracruz, Santa Teresa, La Candelaria, San Diego, San Agustín, y San Pedro Claver), el palacio de la Inquisición, el palacio Arzobispal; casas, plazas y calles típicamente españolas.148 En efecto, la importancia estratégica de la ciudad en la guerra marítima librada entre España, Inglaterra y Francia a lo largo de los siglos XVI, XVII y XVIII obligó a la Corona española a fortificarla construyendo en ella murallas, castillos y fortines, considerados como la más costosa y monumental obra de ingeniería y arquitectura militar de las Indias Occidentales. Los trabajos de fortificación se iniciaron en 1558 y terminaron hacia 1780. Ello explica que por ella hayan pasado los mejores especialistas en fortificaciones militares del imperio español: Antón Dávalos (1566); Bautista Antonelli (1586); Jerónimo de Suazo (1603); Tiburcio Espanoqui (1603); Diego de Acuña (1614); Cristóbal de Roda (1617); Francisco de Murga (1629 – 1634); Luis Fernández de Córdoba (1646); Juan de Semovilla Tejada (1646); Pedro Zapata de Mendoza (1657); Juan de Herrera y Sotomayor (1708); Sebastián de Eslava (1741); Bautista MacEvan (1742 y 1750); Ignacio de Sala (1749); Lorenzao de Solís (1759) y Antonio de Arévalo (1715 – Cartagena de Indias 9. V. 1800. De su longeva existencia el teniente general Arévalo dedicó 45 años al servicio ininterrumpido de Cartagena de Indias. Es el más grande ingeniero militar de España en América).149
Durante el reinado de D. Felipe II de Habsburgo y Portugal (Valladolid 21. V. 1527 [- 1554] – El Escorial 13. IX. 1598) Cartagena de Indias recibió el título de "Ciudad muy noble y muy leal" y se le otorgó escudo de armas consistente en una cruz sobre campo de oro y sendos leones rampantes a los lados; sobre la cruz una corona real. La ciudad era un gran centro comercial a donde afluían el oro y las esmeraldas del Nuevo Reino de Granada y llegaban los galeones con mercancías; fue desde sus comienzos asiento de una rica clase de comerciantes.
Todo lo anterior explica que fuese blanco de continuos e infructuosos ataques de piratas y corsarios ingleses y franceses. Así, cuando apenas habían transcurrido diez años de su fundación, el 24 de julio de 1543, el ataque de Roberto Baal. A partir de esa fecha tenemos una larga lista: el pirata francés Martín Cote en 1559; el pirata inglés John Hawkins (1532 – Puerto Rico 12. XI. 1595) en 1568; el pariente del anterior, quien le enseñó los conocimientos teóricos indispensables para dirigir un barco, el corsario Sir Francis Drake (Tavistock [Devonshire] ca. 1545 – 28. I. 1595) en 1572, y nuevamente en 1585,150 por el corsario francés Jean Bernard Desjeans, Barón de Pointis (1645 – 1707), junto con el pirata francés Jean B. Ducasse (Dax [Bearn] 1646 – Bourbon-Archambault 1715) en 1697, y, finalmente, cincuenta y cinco años antes de los acontecimientos que nos interesan aquí, el sitio de la escuadra inglesa del almirante Sir Edward Vernon (Westminster 1684 – 1757) en 1741. Declarada la guerra entre España e Inglaterra en 1739, la presa más codiciada de los ingleses era Cartagena de Indias. Le correspondió su defensa al general de la Armada Española D. Blas de Lezo (Pasajes [Guipuzcoa] ca. 1687 – Cartagena de Indias 1741) y al virrey D. Sebastián de Eslava (Navarra ca. 1684 – Madrid 1759).151 La escuadra del almirante Vernon se presentó ante Cartagena de Indias el 13 de marzo de 1741 con 41 buques de guerra que montaban 2070 cañones, 135 transportes, 9000 marineros y 14500 hombres de desembarco, y unos 100 entre transportes, brulotes, bombardas, etc.
En efecto, cuando el gobierno británico decidió asestar un golpe de muerte en el corazón mismo del imperio español, congregó los más importantes efectivos navales de que tenía noticia el hemisferio occidental y la Europa misma, y los lanzó contra Cartagena de Indias, la "Llave de las Indias del Perú". Los ingleses estaban tan seguros de la toma de Cartagena de Indias que en memoria anticipada de ella habían acuñado medallas conmemorativas en las que figuraban D. Blas de Lezo de rodillas entregando la espada al almirante inglés y la inscripción, traducida al español: la soberbia española rendida por el almirante Vernon. El 20 de abril de 1741 se dio la batalla decisiva. La magnitud del desastre de los ingleses -superior al de la Armada Invencible de D. Felipe II-, fue inversamente proporcional a la gloria de los españoles y cartageneros. Con la derrota los ingleses perdieron la oportunidad de partir el imperio español en dos y quizá conquistarlo, como era su designio. Así, pues, Cartagena de Indias es la mejor obra de la Escuela Hispanoamericana de Fortificación, en donde los ingenieros y arquitectos militares españoles tuvieron que habérselas con una intricada topografía –antítesis de las planicies de Flandes, aptas para artificios geométricos–, con la lluvia y con el trópico, que hacen difícil la aplicación estricta de los cánones del mariscal de Francia Vauban (Sebastián Le Preste, Señor de Vauban, por cuyo nombre es generalmente conocido [Saint-Leger-de Fourgeret 15. V. 1633 – París 30. III. 1707]), máxima autoridad europea del arte de la fortificación, y cuyas normas fueron transmitidas a los españoles en la Escuela de Ingenieros de Barcelona. Si a ello le añadimos la larga tradición militar de resistencia, nos encontramos con una plaza militar que aprendió a ser un "hueso duro, muy duro de roer".
Según A. Sourdis:152 "(…) el bloqueo de Cartagena se hizo por mar y tierra. Su objetivo no fue atacar la plaza fuerte, que nadie mejor que los españoles sabían que podía ser inexpugnable, sino rendirla por hambre. Con esta meta la acción de los realistas se dirigió a tomarse la provincia, de donde provenían sus recursos, bloqueando los caminos de tierra y a sitiarla por mar cerrándole sus entradas".
Frente al general Morillo, la ciudad resistió héroicamente cuatro meses (exactamente 114 días) –del 19 de agosto al 7 de diciembre de 1815-, aunque sólo tenía provisiones para un mes y medio. Murieron de hambre 6600 de sus defensores y habitantes, de una población de 19000 personas, entre población civil (15000) y tropas defensoras (4000).153 La tenaz resistencia causó la pérdida de 1825 hombres del ejército expedicionario y 1000 de sus tropas americanas realistas.154
Tras la rendición de la plaza siguieron el 1 de enero de 1816 las ejecuciones de los oficiales defensores sobrevivientes que no depusieron las armas, y el 1 de febrero la de aquellos acusados de haber dado muerte a españoles prisioneros. Pero mayor efecto tuvo la condena de "los nueve mártires de Cartagena de Indias",155 es decir, la alta dirigencia política y militar sobreviviente que no logró evadir el sitio.156 Su causa157 pasó por el correspondiente consejo de guerra que iniciado el 1 de enero terminó el 20 de febrero de 1816 con sentencia a la horca como vulgares delincuentes. A petición del auditor de guerra del ejército realista se les conmutó por el fusilamiento, aun cuando por la espalda como traidores.158 Esas nueve causas se sustanciaron cuando ya el general Morillo había abandonado la plaza, dejando instalado en ella al (virrey y) capitán general del Nuevo Reino de Granada D. Francisco de Montalvo (La Habana 1754 – Madrid 1821).159 El 23 de febrero de 1816, el capitán general Montalvo anunció públicamente por medio del siguiente bando, que el fallo del consejo de guerra iba a cumplirse al día siguiente; modernizado el texto, dice así:
Cartageneros: Mañana serán ejecutados Manuel del Castillo, Martín Amador160 Pantaleón Germán Ribón, José María Portocarrero, Santiago Stuart, Antonio José de Ayos, José María García de Toledo,161 Miguel Díaz Granados162 y Manuel Anguiano. Las leyes los han condenado, y yo me lisonjeo de haberles dejado usar libremente de todos los medios legítimos de defensa. La notoriedad de sus crímenes, el derecho de la guerra y la gravedad de sus atentados me autorizaban para haberles hecho morir antes, sin dar lugar a tantas formalidades, sino hubiese querido imitar la Real clemencia del más benigno de los Soberanos, que aun procediendo lleno de justicia, derrama lágrimas sobre sus vasallos delincuentes, objeto de su ternura hasta en el suplicio. Lo son de la mía los súbditos cuya suerte se ha dignado confiarme este Monarca amado de sus pueblos, los son esos infelices que a pesar de los euxilios de la caridad, y de gozar de tranquilidad bajo su gobierno bien sostenido, mueren todavía víctimas del estrago que les causaron las necesidades pasadas. Más de dos mil personas ha arrebatado el hambre y la peste solamente, todas sacrificadas a la vanidad y ambición insensata de su inicuo mandatario. Ellos no perdonaron medios de perder, extraviar y corromper a los pueblos; opusieron a su sencillez, la intriga; a su credulidad los prestigios; hicieron se apoderara de sus cabezas una especie de vértigo, para que corrieran sin conocer su error unos contra otros los mismos paisanos a derramar su sangre como si fueran mortales enemigos y permitían sin piedad la repetición de esas escenas; crueles, en que los habitantes arrebatados de un furor funesto clavaban sus puñales sobre el pecho de sus hermanos sin saver porqué. Yo les prometí muchas veces el perdón, les abrí y ofrecí caminos para su ingenua reconciliación con la Metrópoli: yo lo hubiera empeñado todo porque ninguno hubiese sido molestado y estoy seguro de que si hubiesen seguido voluntariamente sin esperar que la fuerza obrase este efecto, el Rey les habría perdonado; pero sordos a mis persuasiones, negados a los medios pacíficos, emprendieron temerariamente hacer resistencia y contrarrestar el poder de una Monarquía entera, comprometiéndolo todo para sus fines particulares. Al fin llegó el momento en que la Providencia ha querido poner término a sus maldades y la autoridad los envía a servir de público escarmiento para los amigos de novedades de esta naturaleza. Pero cartageneros, Cuidado! Las leyes acompañan al delincuente hasta el cadalso: esas bayonetas victoriosas están tan prontas a castigar al que sea osado a insultarles como a hacer ejecutar su sentencia: compadecedles, guardad en estos momentos la circunspección propia de los pueblos civilizados, y dejad que los revoltosos tomen ejemplo y aprendan a temer la suerte que se reserva a los perturbadores de los pueblos.—— Cartagena, Febrero 23 de 1816. De Montalvo. Con Superior Orden.- Cartagena de Indias – En la Imprenta del Gobierno, por Dn. Ramón León del Pozo. – Año de 1816.163
En capilla para afrontar la inevitable y quizá recapitulando el itinerario completo de su agitada vida de ilustrado neogranadino –como la de los ilustrados metropolitanos–, y a pesar de su extenuación física y enfermedades, tal vez D. Antonio José de Ayos no dejó de esbozar una sonrisa de desparpajo cartagenero recordando aquel litigio de 1785 que tuvo como génesis sus "Tremendas de Derecho romano".
La sentencia se cumplió para los nueve encausados al día siguiente –24 de febrero de 1816–. Antes de las doce del día todo había concluido.
El general Morillo pudo haber procedido de forma humana a la rendición de los valientes de Cartagena de Indias. Con ello habría acreditado además que era cierta la política de perdón y habría podido ser el verdadero pacificador. Para los neogranadinos ya no hubo marcha atrás para afrontar un largo conflicto bélico de seis años. Con el sacrificio de "los nueve mártires de Cartagena de Indias" se inició la sistemática y métodica ejecución, es decir, previo consejo de guerra, de los ilustrados neogranadinos que caían prisioneros. No mejor fue el destino trágico de sus homónimos metropolitanos: el cadalso o el exilio. Cartagena de Indias recibió de la República de Colombia el título de "Ciudad heroica", que normalmente los colombianos designamos quitándole el sustantivo y acompañando al adjetivo con el correspondiente artículo. Así, pues, en Colombia y para evitar confusiones "La heroica" de Ludwig van Beethoven (1770 – 1827) se queda en la 3ª: al fin y al cabo así lo quiso a posteriori el gran compositor e ilustrado alemán.
NOTAS AL PIE
1Escallón, J. y Hernández, M., "Entrevista a López Michelsen", en Nova et Vetera, Revista de la Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, Vol. 101, Nº 595, Bogotá, 2006, 20. El Dr. D. Alfonso López Michelsen (Bogotá 30. VI. 1913 - ) es doctor en Jurisprudencia de la Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, catedrático (jubilado) de derecho constitucional en su alma mater y en la Universidad Nacional de Colombia, y Presidente de la República de Colombia (1974 – 1978). Vid. Medellín Becerra, J. A. y Fajardo Rivera, D., Diccionario (2005) s. v. López Michelsen, Alfonso Antonio p. 581 s.
2Vid. Betancourt-Serna, F., La recepción I [en prensa] Cap. IV C 11: "`Reforma’ del plan de estudios del Intendente D. Juan Francisco Gutiérrez de Piñeres, de 13 y 16 de octubre de 1779".
3Tuvo un origen y naturaleza jurídico-canónica doble: como Real Colegio Máximo establecido por la Compañía de Jesús e inaugurado el 1 de enero de 1605 con 70 estudiantes y las clases de gramática latina, con la que comenzaba la segunda enseñanza. En 1608 abrió el curso de Artes y Filosofía, y el de Teología en 1611. Se le otorgó la facultad de dar grados mediante bula del papa Gregorio XV (1621 – 1623) de 1621 y R. C. de 1623. En segundo término, el arzobispo D. Bartolomé Lobo Guerrero determinó el 18 de octubre de 1605 restaurar el extinguido seminario conciliar de San Luis y ponerlo bajo la dirección de la Compañía de Jesús "por ser la mejor intérprete del Concilio de Trento". Cfr. Soto Arango, D. E., Reforma 1774 – 1779 (2004), 25 – 26; Medellín Becerra, J. A. y Fajardo Rivera, D., Diccionario (2005) s. v. Colegio Mayor de San Bartolomé p. 233 s.
4Vid. Moreno y Escandón, F.A., Indios y mestizos de la Nueva Granada a finales del siglo XVIII. Informes acerca de la visita de Francisco Antonio Moreno y Escandón, introducción e índices de Jorge Orlando Melo, transcripción a cargo de Germán Colmenares y Alonso Valencia, Bogotá, 1985.
5Medellín Becerra, J. A. y Fajardo Rivera, D., Diccionario (2005) s. v. Moreno y Escandón, Francisco Antonio p. 670.
6Vid. Betancourt-Serna, F., La recepción I [en prensa] Cap. IV C 3: El plan de estudios (de jurisprudencia) para la Universidad y Colegios Mayores de Santafé de Bogotá [Nuevo Reino de Granada] de D. Francisco Antonio Moreno y Escandón, de 22 de septiembre de 1774. Vid. también Hernández de Alba G. (ed.) Documentos IV [1767 – 1776] (1980) Nº 216 p. 195 (- 227): "1774. Septiembre 12. Método provisional e interino de observar los colegios de Santafé por ahora y hasta tanto que se erige universidad pública o su majestad dispone otra cosa": para el plan de jurisprudencia p. 213 – 217, y Soto Arango, D. E., Anexo I (2004) 102 (- 139): "Plan de Estudios y método provisional para los colegios de Santafé, por ahora y hasta tanto que se erige Universidad Pública, o su Majestad dispone otra cosa"; para el plan de jurisprudencia p. 122 – 128. También la editora (p. 139) consigna como fecha del Plan la de 12 de septiembre de 1774. Por su parte, Cortés Falla, M., La enseñanza del Derecho Romano en Colombia, 1710 – 1826. Nueva Granada y orígenes de la República, Bucaramanga, 2003, 47 (-56): 3. El plan de estudios de 1774; concretamente en p. 55, dice expresamente: "El método provisional e interino de estudios del fiscal Moreno empezó a regir el 22 de septiembre de 1774 …"
7Vid. Betancourt-Serna, F., La recepción I [en prensa] Cap. IV C 11: "Reforma …" cit., en donde creemos haber demostrado suficientemente que, en relación con el plan de estudios de jurisprudencia, los dos ilustrados —el neogranadino y el metropolitano— no sólo no fueron "involucionistas", sino que dieron un paso más allá en sus ideas ilustradas al introducir la asignatura de Derecho Público, Natural y de Gente con base en la obra de J. G. Heineccio, Elementa iuris naturae et gentium (1741). Sobre este autor vid. Kleinheyer, G. y Schröder G. (eds.), Deutsche und Europäische Juristen aus neun Jahrhunderten. Eine biographische der Rechtswissenschaft. 4., neubearbeitete und erweiterte Auflage (Heidelberg 1996) s.v. Heineccius, Johann Gottlieb (Heinecke) (1681 – 1741) 482 s. (C. Bergfeld), Stolleis, M. (ed.), Juristen. Ein biographisches Lexikon von der Antike bis zum 20. Jahrhundert. Herausgegeben von Michael Stolleis, München, 2001, s. v. Heineccius, Johann Gottlieb (1681 – 1741) 289 s. (K. Luig), y Domingo, R. (ed.), Juristas universales II. Juristas modernos. Siglos XVI al XVIII: De Sazio a Savigny, Madrid/ Barcelona, 2004, s. v. Johann Gottlieb Heinecke (Heineccius, Heinecio) (1681 – 1741) 522 – 524 (Pedro Pablo Contreras). Cfr. de Bujanda, M. J., Index librorum prohibitorum 1600 – 1966. Avec l’assistance de Marcella Richter [Index des livres interdits. Centre d’Études de la Renaissance. Université de Sherbrooke] (Montréal / Gèneve 2002) 429: "Né a Eisemberg, Thuringe. All. Protestant. Jurisconsulte. Historien du droit. Humaniste. Professeur à Halle. Conseiller du roi de Prusse. Elementa iuris naturae et gentium, commoda auditoribus methodo adornata. Halle, aux dépense d’Orphanotrepheus, 1738, in 8º, [12], [16], 576, [24] P. Tübingen, UB. Decre. 04 – 03 – 1743. Dans les index antérieurs à 1900 figurait la mention donec corrig. Vid. Catálogo AGNC. (2003) 12: SC 12 FC Legajo 2 D 29 ff. 797 – 829: "1782. Manrique y Flórez, Antonio, obtiene por oposición la cátedra de derecho público de San Bartolomé, y con la unanimidad de colegiales y convictores". Todavía en 2003 sostiene la tesis "involucionista" para los estudios de jurisprudencia, Cortés Falla, M., op. cit. p. 57 (- 67): 4. El plan de la Junta de Estudios de 1779; concretamente en p. 59, dice expresamente: "Fue novedosa la inclusión de la cátedra de derecho público, pero no indicó qué se debía estudiar durante este quinto año en que se permitía cursarla, ni con qué bibliografía se contaba para ello. / Este plan, en general, retornó al sistema académico anterior a 1774. En relación con el Derecho Romano sólo permitió el estudio de la Instituta y no expresó cómo se articulaba su estudio con las demás materias".
8El Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario de Santafé de Bogotá fue fundación del arzobispo Fr. Cristóbal de Torres y Motones, O.P., a quien se le otorgó licencia para dicha fundación por R. C. de 31 de diciembre de 1651 de D. Felipe IV de Habsburgo. Institución secular de educación superior donde pudieran estudiar los descendientes de los conquistadores españoles, con las cátedras universitarias de filosofía, medicina, leyes y cánones y teología. Se inauguró el 18 de diciembre de 1653. Conmemorativo de sus tres siglos y medio de existencia fue la bella y elegante obra de Villegas, B. (dir. y ed.), Tesoros del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. 350 años, Bogotá, 2003. Vid. Mayorga García, F., La estatua de fray Cristóbal de Torres en el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, Bogotá, Academia Colombiana de Historia, Colección Bolsilibros, T. LI, 2002, 303 pp. Vid. Medellín Becerra, J. A. y Fajardo Rivera, D., Diccionario (2005) s. v. Torres y de Motones, Cristóbal (Burgos, España, 1593 – Santa Fe de Bogotá 1654) 962, y s. v. Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario p. 233.
9La Universidad Tomista de Santafé de Bogotá, de la orden de los dominicos, fue erigida canónicamente mediante la Bula Romanus Pontifex del papa Gregorio XIII (1572 – 1585), de 21 de mayo de 1580. El exequator o pase regio de la bula se fundamenta en las RR. CC. de 27 de febrero de 1584 y de 1 de enero de 1594 de D. Felipe II de Habsburgo y Portugal —conocemos la parsimonia del "rey prudente"—. Para la historia de nuestra universidad, decana de las de Colombia, vid. la obra clásica y referente para todas las de Hispanoamérica de Rodríguez Cruz, Águeda María, O.P., Historia de las universidades hispanoamericanas I-II (1973) I p. 373 (- 414): Universidad Tomista de Santafé, en el Nuevo Reino de Granada.
10Luque Talaván, M., Un universo de opiniones. La literatura jurídica indiana, Colección Biblioteca de Historia de América Nº 26, Consejo Superior de Investigaciones Científicas –CSIC–, Instituto de Historia, Madrid, 2003, pp. 93–95.
11Aunque debemos matizar al autor en el sentido de circunscribir ese ius commune al del mos italicus bajomedieval. En efecto, frente a la nueva corriente crítica europea que se presentaba partidaria del mos gallicus y que pretendía introducir la nueva dinastía real de los borbones en el siglo XVIII, en España se pretendió mantener contra viento y marea la vigencia del mos italicus, ya fuera de toda vitalidad. Ejemplo de ello es el memorial a D. Felipe V de Borbón (Versalles 19. XII. 1683 [- 16. XI. 1799] [- 31. VIII. 1724] – Madrid 29. IX. 1733) elevado por el claustro de la Universidad de Alcalá de Henares en 1713 en donde, por conservadurismo mental se muestran reacios al cambio porque: 1. es un peligro y un castigo para la universidad, 2. la enseñanza del derecho nacional que se pretendía introducir no es útil ni hay oportunidad de insertarla, con garantía de éxito, en el programa académico. Así, pues, la Universidad de Alcalá de Henares prefiere mantenerse como estaban, inmutables, mirando al pasado lejano de un esplendor del que ya sólo quedaban los muros desmoronados. Vid. Campos y Fernández de Sevilla, F.- J., Memorial a Felipe V. La Universidad de Alcalá solicita, a principios del siglo XVIII, se mantenga la enseñanza del derecho común, Real Biblioteca del Monasterio del Escorial, Ms. J. II – 3, 163 – 169v, introducción, transcripción y notas, en Estudios en recuerdo de la profesora Sylvia Romeu Alfaro, Tomo I, Valencia, 1989, pp. 211–223.
12Vid. Catálogo de la Biblioteca del Colegio del Rosario, Bogotá s. f., ca. 1924, 85: Solórzano Pereyra, Juan de, Política Indiana, gobierno municipal de las Indias Occidentales, Madrid, Imp. Diego Díaz, 1689. También dispone dicho fondo antiguo de las ediciones de Madrid, Imp. Matheo Sacristas, 1739), y Madrid, Imp. Real de la Gazeta, 1776. Vid. en p. 84 – 85, todas las obras —incluidas las póstumas— de Solórzano Pereyra. Sobre dicho autor, vid. Gibert, R., Historia general del derecho español, Granada 21981, 426, e ID., Ciencia jurídica española, Granada, 1983, § 17. Los escritores del derecho indiano, p. 18 s.; Barrero García, Ana Mª, Solórzano Pereira y la ciencia jurídica de su tiempo, en Salcedo Izu, J. (coord.), Homenaje a Ismael Sánchez Bella, Pamplona, Universidad de Navarra, 1992), pp. 111–138 y Tau Anzoátegui, V., La noción de justicia en la política indiana de Solórzano, en Salcedo Izu, J. (coord.), Homenaje a Ismael Sánchez Bella, Pamplona, Universidead de Navarra, 1992, pp. 609 – 619. Para su biobibliografía, vid. Domingo, R. (ed.), Juristas universales II, 2004, s. v. Juan de Solórzano y Pereira (1575 – 1655) pp. 322 – 324 (Ana Barrero).
13Vid. Catálogo de la Biblioteca del Colegio del Rosario, Bogotá s. f. [ca. 1924], 142: Castillo de Bobadilla, Jerónimo, Política para corregidores y señores de vasallos, jueces, eclesiásticos y seglares, Amberes, Imp. Juan B. Verdussen, 1704. También dispone dicho fondo antiguo de la edición de Madrid, Imp. Real, 1775. Sobre dicho autor, vid. Gibert, R., Historia general del derecho español, Granada,2 1981, pp. 226 y 426. Para su biobibliografía, vid. Domingo, R. (ed.), Juristas universales II, 2004, s. v. Jerónimo Castillo de Bobadilla (1546/1547 – 1605) 277 – 279 (Pilar Arregui).
14Luque Talaván, M., op. cit., p. 82.
15Uribe Ángel, J. T., Historia de la enseñanza en el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario 1653 – 1767, Línea institucional de investigación Historia del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, Bogotá, 2003, 7. 1. 3: El derecho entre los siglos XVI y XVIII, p. 151 – 153; concretamente en p. 152 s. Vid. también los interesantes artículos de Carpintero, F., El cambio decisivo de la "Jurisprudentia": Samuel Pufendord y la teoría de la "cualidad moral" en la modernidad, en XI Congreso del Instituto Internacional de Historia del Derecho Indiano, Buenos Aires, 4 al 9 de septiembre de 1995, Buenos Aires Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho, 1997, I, pp. 361 – 383, y Guzmán Brito, A. A., La literatura de derecho natural racionalista y la literatura de derecho indiano con especial referencia a las "Instituciones" de José María Álvarez, en XI Congreso del Instituto Internacional de Historia del Derecho Indiano cit. I p. 481 – 498. Vid. Clavero, B., Historia del derecho: derecho común, 2ª reimpresión, Salamanca, 2005, § 5: El "utrumque ius" moderno y la tendencia a su particularización; mos italicus. La especialización doctrinal y la obra de los juristas en los territorios hispanos pp. 73 – 86; § 6: "Utrumque ius" moderno: humanismo y "mos gallicus"; institucionismo. El derecho natural de la razón; su significación en orden a la concepción de un sistema posterior pp. 87 – 99; § 7: La cultura jurídica de la Ilustración; derecho público y canónico. Romanismo y nacionalismo. Historia y Derecho. La disputa del método y la idea de código p. 101 – 112, y Epílogo: Desaparición histórica del sistema del "ius commune" pp. 113 – 115.
16Martínez Alcubilla, M. (ed.), Leyes de Toro, en Códigos Antiguos de España. Colección completa de todos los códigos de España, desde el Fuero Juzgo hasta la Novísima Recopilación, con un glosario de las principales voces anticuadas, notas, índices parciales y un repertorio general alfabético de materias. Publícala D. Marcelo Martínez Alcubilla. T. I-II, Madrid, 1885, I, pp. 719 – 728. En adelante CAE. I-II (1885).
17Martínez Alcubilla, M. (ed.), La nueva recopilación, en CAE. I (1885) pp. 728 – 750.
18Martínez Alcubilla, M. (ed.), Novísima recopilación de las leyes de España, en CAE. II (1885) pp. 759 – 1958 + Suplemento de la novísima recopilación de leyes de España, Real Decreto de 2 de junio de 1805 y Real Cédula de 15 de julio de 1805, pp. 1958 – 1994.
19Vid. n. 19.
20Martínez Alcubilla, M. (ed.), Ordenanzas reales de Castilla. Por mandado de los muy altos, y muy poderosos, serenísimos y cathólicos prríncipes, rey don Fernando y reina doña Isabel, nuestros señores. Recopiladas y compuestas por el doctor Alphonso Díaz de Montalvo, en CAE. I (1885) pp. 715 – 719.
21Martínez Alcubilla, M. (ed.), Ordenamiento de Alcalá, en CAE. I (1885) pp. 685 – 714.
22Martínez Alcubilla, M. (ed.) Las siete partidas. Código de D. Alonso el Sabio, en CAE. I (1885) pp. 191 – 684. Cfr. infra n. 115 la tercera edición de D. Gregorio López de Valenzuela, Salamanca, Imp. de Domingo de Portonariis Ursino, de 1576.
23Vid. Tau Anzoátegui, V., La costumbre como fuente del derecho indiano, Madrid, Instituto Nacional de Estudios Jurídicos, 1973, e ID., "El poder de la costumbre", en Estudios sobre el derecho consuetudinario en América hispana hasta el emancipación, Madrid, 2000. Vid. Mayorga García, F., "Las fuentes del derecho indiano", en Estudios de derecho indiano, Bogotá, Centro Editorial Universidad del Rosario, Textos de Jurisprudencia, 2003, pp. 133 – 162.
24Vid. Catálogo AGNC. (2003) 22: "1785. Camacho, José Vicente y demás signatarios, estudiantes del colegio de San Bartolomé, su solicitud de especificación de las materias de examen, en relación con las exigidas en la Universidad de Santo Tomás, para recibirse en derecho civil".
25Ruiz E., Manual de codicología, Madrid, Fundación Germán Sánchez Ruiperez, Biblioteca del Libro, 1988, 165 y n. 47.
26Cfr. Les manuscrits classiques latins de la Bibliothèque Vaticane. Tome II, 2me Partie [II 2]: Fonds Palatin, Rossi, Ste-Marie Majeure et Urbinate. Par Jeannine Fohlen, Colette Jeudy, Yves-François Riou, Paris, Editiones du Centre Nationale de la Recherche Scientifique, 1982, 229: "Parch., IXe s. 2è quartou milieu, sauf f. 80 – 86vo refaits aux XVIe s., 86 ff. + f. 13 bis, 36 bis et 37 bis; les f. 35 et 52 manquent par erreur de foliation…". Sobre la biblioteca Apostolica Vaticana, vid. Bignami Odier, J. La Bibliotèque Vaticane de Sixte IV à Pie XI. Recherches sur l’histoire des collectiones de manuscrits avec la collaboration de José Ruysschaert, Città del Vaticano, 1973, Biblioteca Apostólica Vaticana. Edición realizada bajo los auspicios del Excmo. Cardenal Alfons Maria Stickler, Bibliotecario y Archivero de la Santa Iglesia Romana, y del Prefecto de la Biblioteca Apostólica Vaticana, P. Leonard Eugene Boyle, O.P., Madrid, Ediciones Encuentro, 1987, y Grafinger, Ch. M., Beiträge zur Geschichte der Biblioteca Vaticana, Città del Vaticano, 1997. La Biblioteca Apostolica Vaticana alberga en sus fondos unos 72.000 códices; 7.200 incunables y más de 1 millón de libros impresos. Se trata ciertamente de una de las bibliotecas más antiguas —en 1475 el Papa Sixto IV promulgó la Bula Ad decorem militantis Ecclesiae, con la que se funda la Biblioteca Apostolica Vaticana— e importantes del mundo, pero también de una de las más elitistas pues sólo la investigación científica tiene acceso a ella.
27Vid. Betancourt, F., El libro anónimo "de interdictis". Codex Vaticanus Latinus Nº 5766, Sevilla, 1997, Cap. IV: "Análisis codicológico del palimpsesto Vaticanus Latinus Nº 5766", pp. 333 – 520, y concretamente p. 358: "… por la afortunada circunstancia de habérsenos conservado, de cuatro (4) Quaterniones, la última página en cuyo margen de pie o inferior —en el extremo derecho— el recopilador mismo consignó la signatura de cuaderno correspondiente: VI. XV, XXVII y XXVIIII".
28Ruiz, E., Manual de codicología ,1988, 165 n. 48 y p. 373 (- 394): Vocabulario codicológico s. v. recto p. 387 s., y s. v. verso p. 391; ID., Introducción a la codicología, Fundación Germán Sánchez Ruiperez, Biblioteca del Libro, Madrid, 2002, p. 167; Martínez de Sousa, J., Diccionario de bibliología y ciencias afines. 2ª edición aumentada y actualizada, Madrid, Fundación Germán Sánchez Ruiperez, Biblioteca del Libro, 1993, s. v. recto p. 726, s. v. verso p. 806, y s. v. foliación p. 395, y Ostos P., Pardo Mª L. y Rodríguez, E., Vocabulario de codicología, versión española revisada y aumentada del Vocabulaire codicologique de Denis Muzerelle, con los auspicios científicos del Comité Internacional de Paléographie Latine, Madrid,1997, s. v. recto, anverso p. 59, y s. v. vuelto, verso p. 59.
29Hernández de Alba, G. (ed.), Documentos V [1777 – 1800] (1983) Nº 227 p. 52 (- 87): "1785 – Julio 10 – Agosto 1º: El Secretario de la Universidad Tomística, con motivo de una reclamación de los colegiales del Colegio Mayor y Seminario de San Bartolomé, certifica la forma como se dan los puntos para las Tremendas a los Graduandos de la Universidad, al tenor de las constituciones de la Universidad de Lima vigentes en Santafé".
30AGNC. SC 12 FC Legajo 4 D 18 ff. 472r – 472v.
31Don Antonio Martínez Recamán, además de Secretario de la Universidad, era abogado de la Real Audiencia, regidor del Ilustre Cabildo, defensor de ausentes y del juzgado de bienes de difuntos. Este último tribunal fue creación de D. Carlos I de Habsburgo y Aragón / Castilla (Gante 24 II. 1500 – Monasterio de Yuste [Cáceres – Extremadura] 21. IX. 1558), con precedentes en cédulas y ordenanzas dadas a partir de 1504, las Ordenanzas de la Casa de Contratación de Sevilla (1510), hasta configuración definitiva con la Instrucción de Teneduría de bienes de difuntos, dada en Granada el 19 de noviembre de 1526. Se encargaba del aseguramiento, administración y rendición de los bienes de quienes morían ab intestato o dejaban mandas para ejecutar en España y en Indias, tanto españoles como extranjeros; aunque éstos se reducían a los portugueses, porque estaba prohibida la entrada de extranjeros en Indias. Vid. García Abásolo, A., Notas sobre los bienes de difuntos en Indias, en Salcedo Izu, J. (coord.), Homenaje a Ismael Sánchez Bella, Pamplona, Universidad de Navarra, 1992, pp. 273 – 281.
32AGNC. SC 12 FC Legajo 4 D 18 ff. 475r – 481v.
33AGNC. SC 12 FC Legajo 4 D 18 ff. 473r y 473v (autos del Fiscal y Presidente), y ff. 482r – 491v (versión del rector).
34Vid. Zarazaga, L. M., Características del procedimiento civil indiano, en XI Congreso del Instituto Internacional de Historia del Derecho Indiano, Buenos Aires, 4 al 9 de septiembre de 1995, Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho, Buenos Aires, 1997, IV, pp. 331 – 347; concretamente en p. 344.
35Vid. supra n. 14.
36Vid. supra n. 15.
37Domingo, R. (ed.), Juristas universales II, 2004, s. v. Juan Matienzo (1510 – 1579) 193 – 198 (Javier Barrientos Grandon).
38Posiblemente de la célebre estirpe de profesores de derecho de los siglos XVI y XVII, y de los cuales el más conocido es Antonio Mattahaeus (1564 – 1637); seguido por su hijo Antonio (1601 – 1654) y su nieto Antonio Matthaeus (1635 – 1710). Aunque en la obra aparece el nombre Angelus, por la fecha de edición de la obra —que no aparece registrada para ninguno de los tres—, debe tratarse del abuelo. Vid. Stolleis M. (ed.), Juristen, 2001, s. v. Matthaeus I., Antonius (1564 – 1637) 427 (M. Ahsmann), s. v. Matthaeus II., Antonius (1601 – 1654) 428 (M. Ahsmann), y s. v. Matthaeus III., Antonius (1635 – 1710) 428 s. (M. Ahsmann).
39Jurisconsulto español nacido en Reinosa. Ejerció la profesión de abogado en Madrid y fue familiar del Santo Oficio de la Inquisición. Dejó ese tratado que es la primera obra escrita en que se trata especialmente de la prueba en materia criminal.
40Vid. Catálogo de la Biblioteca del Colegio del Rosario, Bogotá s. f. ca. 1924, pp. 141 – 143.
41Los escolares que presentan el escrito hablan de Licenciado, el Secretario de la Universidad habla de "Bachiller". Tanto en la metrópoli como en Indias era habitual presentarse a ambos en un mismo examen.
42AGNC. SC 12 FC Legajo 4 D 18 f. 472r Líns. 9 – 11, y Hernández de Alba G. (ed.), Documentos V [1777 – 1800], 1983, p. 52.
43AGNC. SC 12 FC Legajo 4 D 18 f. 475r Líns. 23-25. Cfr. Hernández de Alba, G. (ed.), Documentos V [1777 – 1800], 1983, p. 54. Sin embargo, esta aparente discordancia es la tradicional en la historia de la universidad y sus exámenes: para los discentes un examen comienza cuando "entra" al aula; para los docentes y autoridades académicas cuando el discente "sale" del aula. Así, pues, para los colegiales de nuestros hechos, D. Antonio de Ayos "entró" el 30 de junio por la noche; para el tribunal de esas Tremendas "salió" el 1 de julio. Es posible y probable que la noche del 30 de junio al 1 de julio de 1785 para el mundo universitario santafereño fuera "movida". Vid. infra nn. 91 – 95.
44Vid. la relación de sus nombres infra IV.
45AGNC. SC 12 FC Legajo 4 D 18 f. 472 Líns. 12-19, y Hernández de Alba, G. (ed.), Documentos V [1777 – 1800], 1983, p. 52 s.
46AGNC. SC 12 FC Legajo 4 D 18 f. 473r – 473v. Aquí modernizamos el texto conforme a la práctica filológica contemporánea. No así en la monografía. En efecto, en nuestra opinión no debemos escamotear la belleza de la lengua española en cada uno de sus diez siglos de existencia. Menos aún con fuentes manuscritas tan cercanas a nosotros.
47AGNC. SC 12 FC Legajo 4 D 18 ff. 475r – 481v, y Hernández de Alba, G. (ed.), Documentos V [1777 – 1800], 1983, pp. 53 – 69. Resulta ser así este documento una fuente preciosísima para la historia de la universidad en Colombia.
48AGNC. SC 12 FC Legajo 4 D 18 ff. 482r – 491v; concretamente en f. 482r B Lín. 24 y f. 482v Líns. 1 – 2, y Hernández de Alba, G. (ed.), Documentos V [1777 – 1800] (1983) 69 – 87. También resulta este erudito documento otra fuente preciosísima para el mismo objetivo de la historia de la universidad en Colombia.
49GNC. SC 12 FC Legajo 4 D 18 f. 473v Lín. 19, y f. 474r Líns. 1 – 10.
50AGNC. SC 12 FC Legajo 4 D 18 f. 495r Líns. 1 – 3.
51AGNC. SC 12 FC Legajo 4 D 18 f. 495v Líns. 1 – 9.
52AGNC. SC 12 FC Legajo 4 D 18 ff. 496r – 505v.
53AGNC. SC 12 FC 4 D 18 f. 506r Líns. 8 – 20.
54AGNC. SC 12 FC 4 D 18 f. 506v Líns. 1 – 7.
55Vid. Catálogo AGNC. (2003) 22.
56Catálogo AGNC. (2003) 22.
57A pesar de su intensa actividad académica en esos días, con la generosidad que le caracteriza, el Dr. Mayorga García tuvo, además, la amabilidad de dar los dos siguientes seminarios el día miércoles 19 de julio de 2006 en la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla: 1. El proceso de codificación civil en Colombia, y 2. La propiedad territorial indígena en la historia de Colombia.
58Tradición oral que consigna por escrito Silva, R., Universidad y sociedad en el Nuevo Reino de Granada. Contribución a un análisis histórico de la formación intelectual de la sociedad colombiana, Bogotá, 1993, pp. 445 – 447.
59AGNC. SC 12 FC Legajo 4 D 18 ff. 493r – 494r.
60Sobre el ingreso en las universidades y colegios mayores de Santafé de Bogotá, vid. últimamente Betancourt-Serna, F. La recepción I [en prensa] Cap. IV C 2 a): El ingreso en la "elite universitaria neogranadina. Vid. Peset Reig, M., "Los archivos universitarios: Su contenido y sus posibilidades", en Estudios en recuerdo de la Profesora Sylvia Romeu Alfaro, II, Valencia, 1989, pp. 759 – 772, y Guillén de Iriarte, Mª C., El Archivo Histórico del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Memoria viva del pasado, en Rodríguez-San Pedro Bezares, L. E. (ed.) Las universidades hispánicas: de la monarquía de los Austrias al centralismo liberal, V Congreso Internacional sobre Historia de las Universidades Hispánicas, Salamanca, 18 – 22 de mayo de 1998, I-II, Salamanca, 2000, II, pp. 183 – 191.
61AHCMSB. Vol. XIV Expediente Nº 989 ff. 7571 – 7597.
62AHCMSB. Vol. XIII Expediante Nº 927 ff. 6827 – 6831.
63Omitimos aquí señalar datos de los dos anteriores para prevenir posibles confusiones en relación con 11 que Hernández de Alba, G. (ed.), Documentos V [1777 – 1800] p. 53, da por ilegible y nosotros provisionalmente leemos ¿Corredor?. Cfr. AGNC. SC 12 FC Legajo 4 D 18 f. 472v Lín. 13.
64AHCMSB. Vol. XIII Expediente Nº 944 f. 6914. Vid. Real Colegio Mayor y Seminario de San Bartolomé, Bogotá, Instituto Colombiano de Cultura Hispánica, 1996, Nº 1548 p. 600.
65AHCMSB. Vol. XIII Expediente Nº 974 ff. 7096 – 7101.
66También aquí omitimos señalar datos hasta no tener dudas de nuestra lectura, que Hernández de Alba, G. (ed.), Documentos V, [1777 – 1800], 1983, p. 53, da por ilegible en el apellido.
67AHCMSB. Vol. XIV Expediente Nº 1027 ff. 7721 – 7723, y Vol. XVI Expediente Nº 1083 ff. 8665 – 8668.
68Omitimos señalar datos hasta no tener dudas de nuestra lectura, que Hernández de Alba, G. (ed.), Documentos V [1777 – 1800] (1983) 53, da por ilegible en el apellido.
69AHCMSB. Vol. XIII Expediente Nº 943 ff. 6952 – 6954.
70AHCMSB. Vol. XIII Expediente Nº 969 ff. 7146 – 7164 (1782), Vol. XIII Expediente Nº 976 ff. 6775 – 6778)1783), Vol. XIII Expediente Nº 979 ff. 7440 – 7447 (1783), Vol. XIII Expediente Nº 983 ff. 7081 &ndash 7082 (1783), Vol. XIV Expediente Nº 988 ff. 7603 – 7606 (1784), Vol. XIV Expediente Nº 998 ff. 7598 – 7611 (1784), Vol. XIV Expediente Nº 1000 ff. 7561 – 7569 (1784), Vol. XIV Expediente Nº 1001 ff. 7607 – 7611 (1784), Vol. XIV Expediente Nº 1002 ff. 8002 – 8016 (1784), Vol. XIV Expediente Nº 1005 ff. 7548 – 7560 (1784), Vol. XIV Expediente Nº 1007 ff. 7918 – 7923 (1784), Vol. XIV Expediente Nº 1019 ff. 7657 – 7661 (1785), Vol. XIV Expediente Nº 1028 ff. 7518 – 7523 (1786), Vol. XIV Expediente Nº 1029 ff. 7630 – 7634 (1786), Vol. XIV Expediente Nº 1030 ff. 7741 – 7747 (1786), y Vol. XIV Expediente Nº 1033 ff. 7636 – 7648 (1786).
71Vid. infra n. 162.
72Vid. Otero Varela, A., "La patria potestad en el derecho histórico español", en Estudios Histórico- Jurídicos II. Derecho Privado, Madrid, Fundación Beneficentia et Peritia Iuris, 2005, pp. 121 – 159 [= AHDE. 26 (1956) 209 – 241].
73Vid. Ruiz Rivera, J., Cartagena de Indias y su provincia. Una mirada a los siglos XVII y XVIII, Bogotá, 2005, pp. 395 y 397, e ID., "Élites en Cartagena a finales del siglo XVIII", en Navarro García, L. (coord.) Élites urbanas en Hispanoamérica (De la conquista a la independencia), Grupo de investigación sobre élites urbanas en Hispanoamérica y el Caribe en el siglo XVIII, edición al cuidado de Julián B. Ruiz Rivera y Manuela Cristina García Bernal, Sevilla, 2005, pp. 293 – 310.
74Urueta, J. P., Los mártires de Cartagena (1886) 8 - 13: Apuntes biográficos (Ricardo Cañaveras), y Efemérides y Anales I (1889) 140 n. de * (en p. 141).Vid. infra numeral VI el contexto dramático de los últimos meses de la existencia de D. Antonio José de Ayos.
75Para este numeral V citaremos abreviadamente las siguientes fuentes y bibliografía: 1. Bulletino dell’Istituto di diritto romano "Vittorio Scialoja" (Roma 1888 ——). Prima serie: vol. 1 – 41 (1888 – 1933). Seconda serie: vol. 42 – 61 (1934 – 1958). Terza serie: vol. 62 (1959 ——) = BIDR. 2. Codex Iustinianus (Corpus Iuris Civilis, vol. II, ed. P. Krüger, Nachdruck der 11. Auflage Berlin, 1954] (Hildesheim 1989) = CJ. 3. Digesta (Corpus Iuris Civilis, vol. I, ed. Th. Mommsen – P. Krüger [22. Auflage] (Dublin / Zurich, 1973) = D. 4. Iustiniani Institutiones (Corpus Iuris Civilis, vol. I, ed. P. Krüger [22. Auflage] (Dublin / Zurich, 1973) = IJ. 4. Novellae (Corpus Iuris Civilis, vol. III, ed. R. Schöll – G. Kroll [12. Auflage. Nachdruck der 8. Auflage, Berlin 1963] (Hildesheim 1988) = Na. o Na. J. 5. López de Valenzuela, Gregorio, Las Siete Partidas del rey don Alonso Nono, nuevamente glosadas por el Licenciado Gregorio López, del Consejo Real de Indias de su Magestad. Con su repertorio muy copioso, así del Testo como de la Glosa. T. I: Partidas 1ª y 2ª. T. II: Partidas 3ª y 4ª. T. III: Partidas 5ª, 6ª y 7ª. T. IV: Repertorio muy copioso del Testo y Leyes de las Siete Partidas, Agora en esta ultima impression, hecho por el Licenciado Gregorio López de Tovar, va por su abecedario, Salamanca [En casa de Domingo de Portonarijs Ursino. Impressor de la Sacra Real Magestad. Con privilegio Real] 1576) = (Ed.) Gregorio López de Valenzuela, Las Siete Partidas I – IV (1576), y GGL. = Glosa de Gregorio López.
76Guillén de Iriarte, Mª C., "Un hallazgo histórico", en Nova et Vetera. Revista de la Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, Vol. 101, Nº 595, Bogotá, 2006, pp. 32 – 36, donde describe admirablemente el cuadro de las "Tremendas" para doctorado en Derecho canónico del rosarista D. Marcelino de Castro y Pérez de Liñán (Belén de Cerinza [Tunja] 17. VI. 1786 – Bogotá ¿ ?).
77Vid. Hernández de Alba, G. (ed.), Documentos V [1777 – 1800], 1983, pp. 54 – 55.
78Se refiere a las constituciones de la Universidad de San Marcos de Lima de 1602. Como es sabido, en la monarquía hispánica hasta el siglo XVIII, inclusive, sólo hubo cinco universidades "mayores": tres en la metrópoli, Salamanca (1218), Valladolid (1346) y Alcalá de Henares (1499), y dos en el Nuevo Mundo, San Marcos de Lima (12. V. 1551) y México (21. IX. 1551). Como también es sabido, esas cinco universidades "mayores" impartían los programas completos de los estudios vigentes y otorgaban la colación de grados académicos. Siempre miraron con recelo a sus hermanas "menores" —que eran todas las demás— porque veían en ellas centros de más relajada disciplina y nivel académico. Servían de referente a todas las demás universidades —tanto peninsulares como de indias e Islas Filipinas—. Para la historia de las universidades de San Marcos de Lima y de México, vid. Rodríguez Cruz, Águeda María, O. P., Las universidades hispanoamericanas I, 1973, pp. 190 – 245 (Universidad de San Marcos de Lima), y pp. 246 – 351 (Universidad de México). Para la historia de la universidad "decana" de las de España, Hispanoamérica e Islas Filipinas, vid. últimamente el monumental proyecto del Centro de Historia Universitaria Alfonso IX [Universidad de Salamanca] en vías de ejecución y que será referente para los decenios próximos, Rodríguez-San Pedro Bezares, L. E. (coord.), Historia de la Universidad de Salamanca. Vol. I: Trayectoria histórica e instituciones vinculadas, Salamanca, 2002, Vol. II: Estructuras y flujos, Salamanca, 2004; Vol. III 1: Saberes y confluencias, Salamanca, 2006; y Vol. III 2: Saberes y confluencias, Salamanca, 2006. Dentro de un contexto más universal, vid. también el proyecto en vías de ejecución y que también será referente para los próximos decenios, de Ridder-Symoens, H. (ed.), Historia de las Universidad en Europa. Vol I: Las universidades en la Edad Media [Universities in the Middle Ages. Cambridge University Press 1992 – 21994]. Responsble de la edición española Joaquín Gorrochategui. Traducción española de Mary Sol de Mora Charles [Universidad del País Vasco] (Bilbao 1994). Vol. II: Las universidades en la Europa moderna temprana (1500 – 1800) [Universities in Early Modern Europe. Cambridge University Press 1996]. Responsable de la edición española Joaquín Gorrochategui. Traducción española de Eva Delgado Lavin [Universidad del País Vasco] (Bilbao, 1999). En preparación III: Las universidades en el siglo XIX y comienzos del XX (1800 – 1945), y IV: Las universidades desde 1945 hasta nuestros días.
79GNC. SC 12 FC Legajo 4 D 18 f. 475r Líns. 26 – 32, y f. 475v Líns. 1 – 6. Cfr. Hernández de Alba, G. (ed.), Documentos V [1777 – 1800] (1983) 54: escoja pro escogió.
80Cfr. Mommsen, Th., ad leg. n. 4: "Hic desinit Infortiatum proprie sic editum incipiuntque quae dicentur Tres partes", y n. 5: "ferat".
81Cfr. Krüger, P. Geschichte der Quellen und Litteratur des römischen Rechts. Zweite Auflage, München / Leipzig, 1912, § 52. Die handschriftliche Überlieferung der Justinianischen Rechtsquellen p. 425 – 434; concretamente en p. 428 – 433; en p. 430 y p. 431 y nn. 34 – 37 el autor consigna como juristas transmisores de la versión sobre esta división a Placentinus († 1192) y Odofredus (saec. XIII); Schanz, M., Hosius C. y Krüger, G., Geschichte der römischen Literatur bis zum Gesetzgebungswerke des Kaisers Justinian. Viertel Teil [IV]: Die römischen Literatur von Constantin bis zum Gesetzgebungswerke Justinians. Zweiter Band [2]: Die Literatur des fünften und sechsten Jahrhunderts. Von Martin Schanz, Carl Hosius und Gustav Krüger [Unveränderter Nachdruck 1971 der 1920 erschienenen ersten Auflage] (München 1971) 179 – 187; concretamente en p. 186, y Wenger, L., Die Quellen des römischen Rechts (Wien 1953) § 81. Die Digesten oder Pandekten p. 576 – 600; concretamente en p. 595. Vid. la excelente monografía de Ricart Martí, E., La tradición manuscrita del Digesto en el Occidente medieval, a través del estudio de las variantes textuales, en AHDE. 57 (1987) 5 – 206, y la también excelente traducción de Bartol Hernández, F., Versio praefationis editionis maioris (Th. Mommsen), Madrid, 2004.
82AGNC. SC 12 FC Legajo 4 D 18 f. 475v Líns. 7 – 11. Cfr. Hernández de Alba, G. (ed.), Documentos V [1777 – 1800], 1983, 54: asignado pro ahijado.
83Hernández de Alba, G. (ed.), Documentos V [1777 – 1800], 1983, 54: item pro iten.
84Hernández de Alba, G. (ed.), Documentos V [1777 – 1800], 1983, 54: om. para.
85Hernández de Alba, G. (ed.), Documentos V [1777 – 1800], 1983, 55: om. de la.
86Hernández de Alba, G. (ed.), Documentos V [1777 – 1800], 1983, 55: om. seis.
87Hernández de Alba, G. (ed.), Documentos V [1777 – 1800], 1983, 55: guarda pro guarde.
88AGNC. SC 12 FC Legajo 4 D 18 f. 475v Líns. 12 – 25. Cfr. Hernández de Alba, G. (ed.), Documentos V [1777 – 1800], 1983, 54 – 55.
89Hernández de Alba, G. (ed.), Documentos V [1777 – 1800], 1983, 53: grandu pro gradu.
90Hernández de Alba, G. (ed.), Documentos V [1777 – 1800], 1983, 53: quadragesinum pro quadragesimum.
91Hernández de Alba, G. (ed.), Documentos V [1777 – 1800], 1983, 53: cuprendi pro quaerendi.
92Hernández de Alba, G. (ed.), Documentos V [1777 – 1800], 1983, 54: sequent pro sequens.
93GNC. SC 12 FC Legajo 4 D 18 f. 475r Líns. 15 – 25. Cfr. Hernández de Alba, G. (ed.), Documentos V [1777 – 1800], 1983, 53 – 54.
94Hernández de Alba, G. (ed.), Documentos V [1777 – 1800], 1983, 59: add. Colegio y Universidad.
95Hernández de Alba, G. (ed.), Documentos V [1777 – 1800], 1983, 59: legible pro inteligible.
96Hernández de Alba, G. (ed.), Documentos V [1777 – 1800], 1983, 59: llanas pro planas.
97Hernández de Alba, G. (ed.), Documentos V [1777 – 1800], 1983, 59: om. lo.
98Add. interlineal 16 – 17: casi.
99Hernández de Alba, G. (ed.), Documentos V [1777 – 1800], 1983, 60: om. Venecia.
100Para las ediciones de fuentes de derecho romano del mos gallicus en los colegios mayores de San Bartolomé y Nuestra Señora del Rosario de Santafé de Bogotá, vid. Betancourt-Serna, F., La recepción I [en prensa] Cap. III E 2 c i.
101Sobre esos abusos y corruptelas en las universidades metropolitanas, vid. Aguilar Piñal, F., La Universidad de Sevilla en el siglo XVIII. Estudio sobre la primera reforma universitaria, Sevilla, 1969, Parte Primera: La primera mitad del siglo (1700 – 1767) III: La vida universitaria antes de la reforma, pp. 111– 148. En ese siglo también las universidades metropolitanas se debatían entre pleitos, rencillas y mezquindades de todo tipo; pero ninguno de ellos, que sepamos, de la naturaleza del nuestro. Vid. últimamente, Nuñez Roldán, F., "La Universidad de Sevilla en el siglo XVIII", en Serrera R. Mª y Sánchez Mantero, R. (coords.), V Centenario. La Universidad de Sevilla 1505 – 2005, Sevilla, 2005, pp. 205 – 239.
102Martínez Alcubilla, M. (ed.), Novísima recopilación de las leyes de España, en CAE. I (1885) 8, 8, 7 pp. 1539 – 1541. El enunciado de esa Ley 7 lo dice todo: "Por la que se manda se observen en las Universidades literarias de estos Reynos las reglas que se han estimado convenientes para conferir los grados a los Profesores Cursantes en ellas, y los requisitos, Estudios y Exercicios literarios que deben concurrir en los Graduandos, a efectos de impedir fraudes en la calificación de su suficiencia y aprovechamiento [La cursiva es nuestra], "con lo demás que dispone por regla general". Vid. Hernández De Alba, G. (ed.), Documentos IV [1767 – 1776], 1980, Nº 209, pp. 103 (- 134): De fecha 20 de octubre de 1771: "El Conde de Aranda (España) y el Fiscal Protector don Francisco Antonio Moreno y Escandón, acerca de las irregularidades que se han presentado de tiempo atrás en la colación de grados de Bachiller, Licenciado y Doctor, otorgados por la Universidad Tomista. Intervención del Rector de la misma".
103AGI. – Audiencia – Santa Fe – Gobierno, legajo 759 f. 1113r Líns. 17 – 24. Folio perteneciente al expediente particular sobre erección de Uni/versidad de Santa Fe y quejas del rector Fr. Manuel / de León (ff. 844r – 1178r), y concretamente a la representación de Fr. Manuel de León con seis testi/ monios, e ynformes de los provinciales y definitorios de franciscanos, agustinos calzados y descalzos de la provincia de / Santa Fe, y del oidor decano de aquella real audiencia de 15 y 19 / de junio, y 19 de noviembre de 1796 (f. 865r).
104AGI. – Audiencia – Santa Fe – Gobierno, Legajo 759 f. 1r: Santa Fe. Expediente sobre erección de universidad pública en aquella ciudad. Antecedentes. Nº 2. Es esta una documentación riquísima para conocer los antecedentes de la reforma ilustrada del plan de estudios para el Nuevo Reino de Granada del fiscal D. Francisco Antonio Moreno y Escandón. Por tanto, para el período neogranadino (1580 – 1810) en la historia de la universidad colombiana. Vid. Meza Lopehandía, J. N., La acción de los gobernanates ilustrados de Carlos III en el Nuevo Reino de Granada 1770 – 1790, tesis doctoral inédita dirigida por el catedrático Dr. D. Luis Navarro García de la Universidad de Sevilla, Sevilla, 1974. Consignamos aquí nuestros agradecimientos al director del Departamento de Historia de América de la Universidad de Sevilla el habernos facilitado el acceso al ejemplar mecanografiado de dicha tesis. No obstante el tiempo transcurrido nos servirá de referente para nuestra propia monografía.
105AGI. – Audiencia – Santa Fe – Gobierno, Legajo 759 ff. 98v Líns. 25 – 29, y 99r Líns. 1 – 3. En nuestra opinión este monumental Legajo 759 AGI es fundamental para la historia de la universidad neogranadina en el siglo XVIII, con especial referencia a la "reforma ilustrada" de la misma. En efecto, dentro de la defensa de los intereses de la Universidad de Santo Tomás de Aquino de Santafé de Bogotá, está la "historia" de nuestra universidad "decana" escrita por fr. Manuel de León – rector- en 1798: AGI. – Audiencia – Santafé – Gobierno, Legajo 759 ff. 844r – 1064v. Y antes que ésta, y dentro de la misma defensa, la "historia" escrita por fr. José Díaz Granados – rector- en 1795: [Catálogo (2003)] AGNC. SC 12 FC Legajo 2 D 19 ff. 488 – 505. No sabemos si nuestra Universidad de Santo Tomás de Aquino ha publicado estas dos historias.
106AGNC. SC 12 FC Legajo 4 D 18 f. 499v Líns. 6 – 7. Vid. Rodríguez Cruz, Águeda María, O.P., Historia de las universidades hispanoamericanas, I, 1973, 410 n. 94: "La copia que conocemos está hecha sobre el original, fechada en Santafé el 8 de julio de 1625. La encontró el padre Arévalo en el Archivo Provincial Dominicano donde me facilitó su examen y le hice notar los influjos de la legislación salmantina, y también de la limeña, tan hija de Salamanca. No en vano el arzobispo Arias de Ugarte era hijo de las aulas de la celebérrima alma mater de la hispanidad. Estos estatutos han sido publicados por el padre Arévalo con carácter póstumo, en su artículo sobre "La Universidad tomista de Santafé de Bogotá", en Revista Universidad de Santo Tomás, Nº 5, Bogotá, 1971, pp. 385 – 391.
107Seguimos aquí la traducción de Hernandez-Tejero Jorge, F, Las instituciones de Justiniano, versión española de Francisco Hernández-Tejero Jorge, reimpresión de 1961, Colección Derecho Romano y Ciencia Jurídica Europea, Madrid, 1998, p. 72. Vid. también las traducciones de García del Corral, I. L., Cuerpo del derecho civil romano. A doble texto, traducido al castellano del latino. Publicado por los hermanos Kriegel, Hermann y Osenbrüggen con las variantes de las principales ediciones antiguas y con notas de referencias por D. Ildefonso García del Corral. Primera Parte. Tomo I: Instituta – Digesto (Barcelona 1889) 5 – 161; concretamente en p. 37, y Calvo y Madroño, I., Imperatoris Iustiniani Institutionum libri quatuor. Adiecta sunt aliqua ex constitutionibus fragmenta et ex Digestis Titulus de regulis iuris. Con la traducción al castellanopor D. Ismael Calvo y Madroño. Catedático de Derecho Romano en la Universidad Central. 2ª edición (Madrid 1903) 68.
108AGNC. Sc 12 FC Legajo 4 D 18 f. 488r Líns. 21 – 34 y f. 488v Líns. 2 – 6.
109AGNC. SC 12 FC Legajo 4 D 18 ff. 488r Líns. 21 – 34, y 488v Líns. 2 – 6; Hernández de Alba, G. (ed.), Documentos V [1777 – 1800], 1983, p. 81.
110Excepto, en algunos pocos casos, la modernización del texto que hace Fr. Manuel Ruiz, y, al omitir la transcripción de la parte inicial de la Ley [en cursiva], la introducción entre paréntesis redondo del sujeto o la mayor partida del (pueblo); ni contra pro comunal pro ni contra predio comunal, que la costumbre quiere poner pro que la costumbre que el pueblo quiere poner, la coincidencia es completa con la edición de Las siete partidas de 1576, de D. Gregorio López de Valenzuela.
111Vid. González Jiménez, M., Alfonso X el Sabio, Barcelona, 2004, Cap. III: "El Imperio de España. En los inicios de la renovación legislativa: el fuero real y el espéculo", pp. 90 – 96; Cap. IV: "Del ‘fecho de allende’ al ‘fecho del Imperio’. Las Partidas: un derecho para un Imperio", pp. 120 – 123; ID., "La creación del derecho local y territorial andaluz. De Alfonso X a los Reyes Católicos", en Initium, Revista Catalana d’Història del Dret. Associació Catalana d’Història del Dret "Jaume de Montjuïc] 9, 2004, pp. 127–221. Vid. La obra clásica de Calasso, F., Medio Evo del Diritto, I: "Le fonti", Milano, 1954, Seconda Parte. Cap. VIII: "Il diritto comune in Europa" 4. "Il diritto comune in Spagna", pp. 614 - 616.
112Vid. Gibert, R., Historia general del derecho español, Granada, 21981, pp. 191 (- 192): " En 1555 se concedió a un antiguo consejero real, Gregorio López (1496 – 1560), el permiso para imprimir exclusivamente un texto por él revisado de las Siete Partidas y una extensa Glosa que había acumulado en años de intensa labor: su contenido era fundamentalmente las opiniones de los canonistas y civilistas de la nueva escuela del Comentario. Juan Andrés (1270 – 1348), Bártolo (1313 – 1357), Baldo (1327 – 1400), Angelo de Ubaldis (1328 – 1407), Bartolomé de Saliceto (¿ ? - 1412), Juan de Imola (¿ ? – 1536) y Felipe Decio (1454 – 1535) son los autores más copiosamente citados. Indícanse los lugares correspondientes del Corpus Iuris Civilis y del Corpus Iuris Canonici, que entre tanto se había enriquecido con el libro Sexto de las Decretales (1298) y con las Clementinas (1314). Algunas citaciones de Erasmo, reflejan el renaciente humanismo, como en general es muy rico el cuadro de erudición escrituraria, patrística y clásica, pero ha sido especialmente Santo Tomás el autor que el glosador ha aproximado al texto, contemporáneo, de las Partidas. Recogía también, como jurista práctico que había sido, concordancias y particularidades del derecho castellano, no solamente del legislador sino de la jurisprudencia judicial"; ID., Ciencia jurídica española, Granada, 1983, § 12. Juristas del derecho real, p. 11. Sobre la biobibliografía de D. Gregorio López de Valenzuela, vid. Stolleis, M. (ed.), Juristen (2001) s. v. López [de Tovar], Gregorio [1496 – 1560] 400 s. (F. Ross), Domingo, R. (ed.), Juristas universales, II, 2004, s. v. Gregorio López [ca. 1490 – 1560] 141 – 147 (B. Aguilera Barchet), y Peláez, M. J. (ed. y coord.), Diccionario crítico de juristas españoles, portugueses y latinoamericanos (hispánicos, brasileños, quebequenses y restantes francófonos [hasta 2005]. Vol. I [A-L] (Zaragoza / Barcelona, 2005) s. v. López de Valenzuela, Gregorio (ca. 1590 – 1560) 489 – 491 (José Antonio López Nevot). No confundir —como hace M. Stolleis— al abuelo Gregorio López de Valenzuela con el nieto Gregorio López de Tovar.
113López de Valenzuela, Gregorio (ed.), GGL. (1576) f. 12rB, y f. 12v A. Glosa que Fr. Manuel Ruiz, no transcribe sino que cita y sintetiza de esta forma: "Pues aunque dicha Constitución fuese solamente ley civil y aunque la costumbre a ella contraria llevara diez y seis años, aun sin embargo de eso tal costumbre no podía tener a la sazón el derecho de prescribida. Lo primero, porque según la glosa autorizada de Gregorio López sobre la ley quinta, título segundo de esta primer Partida y en la letra g; aquella costumbre que se verse contra las cosas especialmente reservadas al Príncipe (como son estas de su real patronato), requiere, según ambos derechos un tiempo inmemorial para prescribir". Cfr. AGNC. SC 12 FC Legajo 4 D 18 f. 489r Líns. 12 – 20. Cfr. Hernández de Alba G. (ed.), Documentos V [1777 – 1800], 1983, p. 82.
114Vid. Gibert, R. Historia general del derecho español (21981) 191: Juan Andrés (1270 – 1348); ID., Ciencia jurídica española, Granada, 1981, § 9. Los comentaristas: Bártolo p. (6 y) 7: "La influencia de la doctrina italiana en España está garantizada por la ley de citas de Juan II, 1427, que limitó aquéllas hasta Bártolo y al canonista Juan Andrés; y por la de 1499, que añadió Baldo y el Abad panormitano …".
115Bártolo de Sassoferrato [Bartolus de Saxoferrato] (1313 / 1314 – 1357). Fue considerado el jurista más grande de todos los tiempos hasta el extremo de que su fama hizo que se divulgara la máxima nemo bonus iurista nisi sit Bartolista, así como"bártulos" ("liar los bártulos" = trasladarse) son, por sinécdoque, el equipaje de los univesitarios. Vid. Kleinheyer, G. y Schröder, G. (eds.), DeJ. (41996) s. v. Bartolus de Saxoferrato (1313 / 1314 – 1357) 43 – 47 (A. Krauss), Stolleis, M. (ed.), Juristen (2001) s .v. Bartolus de Saxoferrato (1313 / 1314 – 1357) 67 – 68 (P. Weimar), y Domingo, R. (ed.) Juristas universales I (2004) s. v. Bártolo de Sassoferrato (1313 / 1314 – 1357) 524 – 530 (Manuel Jesús García Garrido).
116Vid. Gibert, R., Historia general del derecho español (21981) 191: Angelo de Ubaldis (1328 – 1407), y Stolleis, M. (ed.) Juristen (2001) s. v. Baldus de Ubaldis (1327 – 1400) 58 (s. [P. Weimar]): "Seine Brüder Angelus und Petrus wurden wie er Rechtslehrer. Angelus (1328 – 1404) hat Kommentare zum Corpus Iuris Civilis (D. 1579 – 80) und Gutachten hinterlassen. Auch mehrere Nachfahren der drei Brüder waren bekannte Juristen".
117Nicolás de Tudeschis [Panormitano], Niccolò Tedeschi, Nikolaus de Tudeschis o Tedeschis, Panormitanus, Abbas Siculus (1386 – 1445). Discípulo de Antonio de Butrio y Francisco Zabarella, más conocido como Abbas, Abbas Siculus, Abbas modernus o como Panormitano, por haber sido arzobispo de Palermo [Panormia]. Vid. Stolleis, M. (ed.), Juristen (2001) s. v. Nikolaus de Tudeschis (Panormitanus; 1386 – 1445) 470 – 471 (P. Landau), y Domingo, R. (ed.), Juristas universales I (2004) s .v. Nicolás de Tudeschis (Panormitano) (1386 – 1445) 546 – 548 (Eloy Tejero).
118Giason del Mayno, Jason de Mayno (1345 – 1519). Vid. Domingo, R. (ed.), Juristas universales I (2004) s.v. p. 560 – 562 (Javier Barrientos Grandon).
119Sobre el pensamiento romanístico y civilistico de Otto Lenel (Manheim 13. XII. 1849 – Friburgo de Brisgovia 7. II. 1935), vid. Kleinheyer, G. y Schröder, J. (ed.), DeJ. (41996) s. v. Lenel Otto (1894 – 1935) 493 s. (E. Bund), y Domingo, R. (ed.), Juristas universales III. Juristas del siglo XIX: De Savigny a Kelsen (2004) s. v. Otto Lenel (1894 – 1935) 574 – 577 (Okko Behrends).
120Cfr. d’Ors, Á., Derecho privado romano, 10ª edición revisada, Pamplona, Eunsa, Ediciones Universidad de Navarra, 2004, § 45 p.84 s. Lenel, O., Palingenesia Iuris Civilis. Iuris consultorum reliquiae quae Iustiniani Digestis continentur ceterisque iuris prudentia civilis fragmenta minora secundum auctores et libros. Disposuit Otto Lenel. Volumen prius [I]. Volumen alterum [II]. Reproducción inalterada de la edición de Leipzig 1889, aumentada con un Supplementum (ad fidem papyrorum) de L. S. Sierl (Graz, 1960). 2. Neudruck (Scienta Verlag Aalen, 2000). También hay reproducción inalterada italiana en dos volúmenes, al cuidado de L. Capogrosso-Colognesi e interesante prefacio de M. Talamanca, de la edición de 1889: Ex officina B. Taubschnitz Lipsiae MDCCCLXXXIX (Roma, 2000) = Solemos citarla de esta forma: Paling. I-II (1889).
121de Castro-Camero, R. Soluciones "in iure" a una controversia patrimonial: transacción, juramento y confesión, Sevilla, 2006, 14.
122Cfr. d’Ors, Á., Derecho privado romano, Pamplona, 102004, § 37 p. 76, y § 38 p. 77. Lenel, O., Das Edictum Perpetuum. Ein Versuch zu dessen Wiederherstellung (Leipzi 1883). Essaai de reconstitution de l’Edit Perpétuel. Ouvrage traduit en française par Frédéric Peltier sur un texte revue par l’auteur. T I. [Paris 1901]. T. II [Paris 1903] (Glashütten in Taunus / Paris 1975). Zweite verbesserte Auflage (Leipzig 1907). 2. Neudruck der 3. Auflage [Leipzig 1927] (Aalen 1974) = Solemos citarla de esta forma: EP.3 (1927).
123Rudorff, A. F., De iurisdictione edictum. Edicti perpetui quae reliqua sunt. Constituit adnotavit edidit Adolfus Fridericus Rudorff (Lipsiae MDCCCLXIX). Hay reimpresión de Eunsa con interesante "presentación" de R. Domingo, Pamplona, 1997. Solemos citarla de esta forma: EP. (1869).
124Cfr. Tort-Martorell, C., Tradición textual del Codex Justinianus, Un estudio del libro 2 (Frankfurt a. M. 1989) 34 y 39 s., respectivamente. Sobre la fórmula Augg. et Caess., vid. Amelotti, M., Per l’interpretazione della legislazione privatistica di Diocleziano (Milano 1960) 11, y Volterra, E., Sulle ‘inscriptiones’ di alcune costituzioni di Diocleziano, en BIDR. 76 (1973) 248 y n. 11, ponen de relieve cómo en las constituciones posteriores al año 292 se añade siempre et Caes. a las iniciales AA. Sobre dicha fórmula en el Codex Vaticanus Latinus Nº 5766 –FV. 33, FV. 34, FV. 35 y FV. 36 y sobre la datación de los tres primeros fragmentos, vid. Betancourt, F., El libro anónimo "de interdictis". Codex Vaticanus Latinus Nº 5766, Sevilla, 1997, pp. 260 – 261, y 446 – 460, respectivamente.
125Seeck, O., Die Zeitfolge der Gesetze Constantis, Milano, 1983 = Zeitschrift der Savigny Stiftung. Romanistische Abteilung [SZ.] 10 (Weimar 1889) 1 – 44 (Erste Abteilung), y 177 – 251 (Zweite Abteilung).
126Seeck, O., Regesten der Kaiser und Päpste ür die Jahre 311 bis 476 n. Chr., Stuttgart, 1919. Hay reproducción de 1984.
127La legislazione di Valentiniano e Valente (364 – 375). A cura di Federico Pergami (Milano, 1993).
128La legislazione di Costantino II, Costanzo II e Constante (337 – 361). A cura di Paola Ombretta Cuneo (Milano, 1997).
129Caro, M. A. y. Cuervo R. J, Gramática de la lengua latina para el uso de los que hablan castellano, 10ª edición, con estudio preliminar e índices por Jorge Páramo Pomareda, Bogotá, Instituto Caro y Cuervo, 1972, Apéndice: Calendario romano, pp. 553 – 558. La primera edición es de 1867. Sólo nuestra gramática latina colombiana superó a la de 1481 de Aelii Antonii Nebrissensis, De institutione grammaticae libri quinque. Accurante Josepho a Carrasco ac Sacrae Theologiae in Lulliana Universitate Majoricensis insula exprofessore (Matriti MDCCLXXXV). Nuestra opinión se fundamenta en el dictamen de La Real Academia Española de la Lengua de 24 de febrero de 1882: "…Obra magistral y la mejor de su género en nuestro idioma". Sobre R. J. Cuervo (Bogotá, 1844 – París, 1911), Caballero de la Orden Nacional de la Legión de Honor en 1896 y Doctor honoris causa por la Universidad de Berlín en 1911, vid. Rodríguez-Izquierdo, F. y Gavala, Y., "Aspectos de la personalidad de Rufino José Cuervo", en Thesaurus. Boletín del Instituto Caro y Cuervo 45, Bogotá, 1990, pp. 1 – 11.
130Para este numeral VI citaremos abreviadamente la siguiente bibliografía: 1. Scarpetta, M. L. y Vergara, S., Diccionario biográfico de los campeones de la libertad de Nueva Granada, Venezuela, Ecuador i Perú que comprende sus servicios, hazañas y virtudes, Bogotá, 1879. 2. Urueta, J. P., Los mártires de Cartagena, Cartagena, 1886. 3. Efemérides y Anales del Estado de Bolívar, edición oficial, Tomo I, Bogotá, 1889. 4. Ospina, J., Diccionario biográfico y bibliográfico de Colombia, Tomo I [A-F], Bogotá, 1927. 5. Jiménez Molinares, G., Los mártires de Cartagena de 1816. Ante el consejo de guerra y ante la historia II, Cartagena de Indias, 1950. 6. Arrazola, R., Los mártires responden …, Cartagena, 1973. 7. Sourdis de De la Vega, A., Cartagena de Indias durante la primera república 1810 – 1815, Bogotá, 1988. 8. Suárez Fernández, L.; Ramos Pérez, D.; Comellas, J. L. y Andrés-Gallego, J., (dirs.), Historia General de España y América. Emancipación y nacionalidades americanas, Tomo XIII, Madrid 1992, 9. Ruiz Rivera, J., Cartagena de Indias y su provincia. Una mirada a los siglos XVII y XVIII, Bogotá, 2005.
131Medellín Becerra, J. A. y Fajaro Rivera, D., Diccionario (2005) s. v. Torres y Tenorio, Camilo, p. 961 s.
132Catedrático de derecho civil (=derecho romano) desde 1796, y promovido a la cátedra de derecho real en ese año de 1809. Cfr. Mayorga García, F., Índice de la documentación sobre el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario en el Archivo General de la Nación y en la Biblioteca Nacional, Centro Editorial Rosarista, Bogotá, 2002, Nº 276, p. 56, y Nº 259, p. 106. Esta meritoria y fundamental monografía es básica para la investigación sobre la historia de la universidad colombiana.
133Cfr. Medellín Becerra, J. A. y Fajardo Rivera, D., Diccionario (2005) s. v. Memorial de agravios p. 636. Vid. la posterior Constitución de 19 de marzo de 1812 o Constitución de Cádiz, en su artículo 1 (Título I: De la nación española y de los españoles): "La Nación española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios". Cfr. Constitución de la Monarquía Española de 19 de marzo de 1812 [ o Constitución de Cádiz], en Constituciones Españolas. Edición conjunta del Congreso de los Diputados y Boletín Oficial del Estado. 3ª edición, Madrid, 2001, pp. 1 (- 121).
134El general Castaños fue el héroe de la batalla de Bailén [Jaén] -19. VII. 1809- en que quedaron prisioneros 23.000 franceses de las mejores tropas a las órdenes del general francés Pedro Dupont d’Etang (Chabannais 14. VII. 1765 – París 16. III. 1838), y cuyo resultado inmediato de la victoria española fue la evacuación precipitada de Madrid el 30 de julio de 1809 del rey intruso D. José I Bonaparte (Corte [Córcega] 7.1.1768 [1808-1813] – Florencia 28.VII.1844).
135Vid. Medellín Becerra, J. A. y Fajardo Rivera, D. Diccionario (2005) s. v. Mendinueta y Múzquiz, Pedro p. 637.
136El joven y brillante general Torrijos, coherente con sus ideas hasta el final, murió en el cadalso en Málaga el 11 de diciembre de 1831.
137Medellín Becerra J. A. y Fajardo Rivera, D., Diccionario (2005) s. v. Ricaurte y Lozano, Antonio, p. 838.
138Medellín Becerra, J. A. y D. Fajardo Rivera, Diccionario (2005) s. v Fuerza Aérea de Colombia, p. 401.
139Vid. Vergili Maronis, P., Opera. Recognovit brevique adnotatione critica instruxit, R. A. B. Maynors, Oxoni, Oxford Classical Texts, 1969, Aenaidos 9, 641: macte nova virtute, puer, sic itur ad astra = "¡Bravo, y que crezca tu valor naciente! / ésa, oh joven, es la senda hacia los astros". Nuestro Séneca (Córdoba 4 d. C. – Roma 65 d. C.) lo toma de Virgilio en una de sus cartas; vid. Annaei Senecae, L. Ad Lucilium epistulae morales. Recognovit et adnotatione critica instruxit L. D. Reynolds. Tomus I Libri I – XIII, Oxoni, Oxford Classical Texts, 1965. Epistulae morales 48,5: sic itur ad astra?. Vid. Medellín Becerra, J. A y Fajardo Rivera, D., Diccionario (2005) s. v. Fuerza Aérea de Colombia, p. 401.
140Medellín Becera, J. A. y Fajardo Rivera, D., Diccionario (2005) s. v. Ricaurte y Lozano, Antonio, p. 838.
141Cfr. Jiménez Molinares, G., Los mártires de Cartagena de 1816, 1950, pp. 213 – 214.
142Suárez-Fernández, L.; Ramos Pérez, D.; Comellas, J. L. y Andrés Gallego, J. (dirs.), HGEA. XIII, 1992, 275.
143Medellín Becerra, J. A. y Fajardo Rivera, D., Diccionario (2005) s. v. Santa Marta p. 897.
144Medellín Becerra, J. A. y Fajardo Rivera, D., Diccionario (2005) s .v. Turbaco p. 975: "Municipio del Departamento de Bolívar, a 12 km. Al SE de Cartagena …"
145La gobernación de Cartagena de Indias para el año 1810 se dividía en cinco departamentos, a saber: Cartagena de Indias, Tolú, San Benito, Simití y Mompóx, cada uno con su cabildo, más el territorio casi despoblado de Urabá. Además de este territorio comprendía los actuales departamentos del Atlántico y Bolívar, con una extensión aproximada de 63.565 kms2, con una población aproximada de 220.000 habitantes.
146Medellín Becerra, J. A. y Fajardo Rivera, D., Diccionario (2005) s . v. Heredia, Pedro de p. 481.
147Vid. Ruiz Rivera J. B., "El legado de España en Colombia", en Cátedra Europa. Primera Jornada Carolina. Memoria 2005, Universidad del Norte, Ediciones Uninorte, Barranquilla, 2006, pp. 21 – 35.
148Medellín Becerra J. A. y Fajardo Rivera, D., Diccionario (2005) s. v. Cartagena de Indias p. 185 s.
149Vid. Segovia Salas, R., Las fortificaciones de Cartagena de Indias. Estrategia e Historia, Bogotá, 41992, passim; e ID., "El legado de piedra: las fortificaciones del Caribe", en Cátedra Europa 2005. Primera Jornada Carolina. Memoria 2005, Universidad del Norte, Ediciones Uninorte, Barranquilla, 2006, pp. 3 – 21; Medellín Becerra J. A y Fajardo Rivera, D., Diccionario (2005) s . v baluartes p. 88: "(…) El Decreto 911 de 1995 declaró –entre una lista interminable- monumento nacional a los siguientes baluartes: Chambacú o de la Contaduría, de San Francisco Javier, de San Ignacio, de San José, de San Lucas, de Santa,Bárbara, de Santa Catalina, de Santa Clara, de Santa Cruz, de Santa Teresa, de Santiago, de Santo Domingo, El Reducto, y el de la Merced", y s. v. Cartagena de Indias p. 185: "(…) fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco en 1985".
150Las armas que adoptó Drake al ser nombrado caballero consistían en un globo terráqueo con la jactanciosa e inexacta divisa: Tu primus circumdedisti. En efecto, los primeros en circunnavegar el globo terráqueo fueron el caballero portugués al servicio de España D. Fernando de Magallanes (ca. 1470 – Mactan [Filipinas] 27. IV. 1521) y el caballero español D. Juan Sebastián Elcano (Guetaria ca. 1476 – a bordo de la nave Santa María de la Victoria 4. VII. 1526). Salieron de Sanlúcar de Barrameda el 27. VII. 1519 en cinco embarcaciones y 237 hombres. Después de tres años de navegación en los que recorrieron 14.000 leguas, divisaron tierra española el 14. VII. 1522. Dos días más tarde entraron en Sanlúcar de Barrameda 18 hombres flacos y extenuados. El 18. VIII. 1522 rindieron viaje a Sevilla y procesionaron a las Iglesias de Nuestra Señora de la Victoria y Nuestra Señora de la Antigua, cumpliendo el piadoso voto que habían hecho durante su penosa travesía. D. Juan Sebastián Elcano fue recibido por el emperador D. Carlos V [I de España], quien le concedió grandes honores y privilegios, uno de éstos, el uso de escudo de armas partido en dos mitades, la superior con un castillo dorado en campo rojo y la inferior con dos palos de canela, tres nueces moscadas en aspa y dos clavos de especia en campo dorado, teniendo encima yelmo cerrado y por cimera un globo terráqueo con esta inscripción: Primus circumdedisti me.
151Medellín Becerra, J. A. –Fajardo Rivera, D., Diccionario (2005) s. v. Eslava, Sebastián de, p. 361.
152Sourdis de De La Vega, A., Cartagena de Indias 1810 – 1815 (1988), p. 130.
153Sourdis de De La Vega, A., Cartagena de Indias 1810 – 1815 (1988) 143 y 150.
154Sourdis de De La Vega, A., Cartagena de Indias 1810 – 1815 (1988) 149, calcula 3600 enfermos y 2500 bajas.
155Suárez-Fernández, L.; Ramos Pérez, D.; Comellas, J. L. y Andrés Gallego, J. (dirs.), HGEA, XIII, 1992, 280.
156Lo consiguió, entro otros, el contramaestre D. José Prudencia Padilla López (Riohacha 1778 – Santafé de Bogotá 22. X. 1828), quien había combatido en la memorable batalla de Trafalgar (21. X. 1805) en las filas de la Real Armada Española; hecho prisionero fue trasladado a Inglaterra compartiendo presidio durante tres años con D. Pablo Morillo. Al firmarse la paz con Inglaterra en 1808, regresó a la patria [Nuevo Reino de Granada]. Se adhirió a la causa nacional alcanzando el grado de Almirante de la Armada Nacional. En su honor, la Escuela Naval de Cadetes de la Armada Colombiana lleva su nombre, para que las futuras generaciones de oficiales "recuerden gracias a su patriotismo, valor y liderazgo, el insigne marino que nos legó a los colombianos el mar de la libertad". Vid. Medellín Becerra, J. A. y Fajardo Rivera, D., Diccionario (2005) s. v. Padilla López, José Prudencio p. 734; s .v. Armada Nacional p. 65 s., y s. v. Escuela Naval de Cadetes Almirante Padilla p. 359.
157En la relación de prisioneros que el general Morillo pasó al capitán general D. Francisco de Montalvo, se lee lo siguiente: "José Ayos. – este individuo ha sido más perjudicial a la causa del Rey que si hubiese sido General de los rebeldes, y seguía su sistema con el mayor entusiasmo; y tanto por sus escritos como por sus disposiciones, son notorios sus crímenes". Cfr. Urueta, J. P., Los mártires de Cartagena (1886), p. 13; Ospina, J., Diccionario biográfico y bibliográfico I [A-F] (1927), p. 14.
158Vid. Urueta, J. P., Los mártires de Cartagena (1886); Jiménez Molinares, G. Los mártires de Cartagena de 1816 (1950), y Arrazola, R., Los mártires responden (1973) 135 – 139 (Confesión del Dr. Ayos), y p. 141 – 225 (Alegato del Dr. D. Antonio José de Ayos).
159Medellín Becerra, J. A. y Fajardo Rivera, D., Diccionario (2005) s .v. Montalvo, Francisco José de, p. 660.
160D. Martín José de Amador (Cartagena de Indias 1778 – 1816) – hermano menor de una familia de diez hermanos, cuyo primogénito era D. Josef Antonio de Amador (cfr. supra n. 73)-, participó desde 1810 en el ejército nacional neogranadino. En 1812 ya era capitán. Durante el sitio de Cartagena de Indias por el general Morillo ya era coronel; fue asignado a las sabanas de Tolú para colaborar en el suministro de la plaza. Vid. Meisel Roca, A. "Entre Cádiz y Cartagena de Indias: La red familiar de los Amador, del comercio a la lucha por la independencia americana", en Navarro García, L. (coord.), Élites urbanas en Hispanoamérica (De la conquista a la independencia), Grupo de investigación sobre élites urbanas en Hispanoamérica y el Caribe en el siglo XVIII, Edición al cuidado de Julián B. Ruiz Rivera y Manuela Cristina García Bernal, Sevilla, 2005, pp. 311 – 329.
161José María García de Toledo (Cartagena de Indias 1769 – 1816). Licenciado en Jurisprudencia por el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, Presidente de la Junta Suprema de Cartagena de Indias (1810 – 1811) y Gobernador que afrontó el sitio de D. Pablo Morillo. Vid. su retrato en Tesoros del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. 350 años, Bogotá, 2003, 152. Vid. Medellín Becerra, J. A. y Fajardo Rivera, D. Diccionario (2005), . v. García de Toledo, José María p. 421.
162Miguel Díaz Granados (Santa Marta 1762 – Cartagena de Indias 1816). Licenciado en Jurisprudencia por el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Alcalde ordinario de Cartagena de Indias (1810 – 1811) y Ministro del Tribunal de Justicia de Cartagena de Indias. Vid. su retrato en Tesoros del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. 350 años, Bogotá, 2003, p. 158.
163Cfr. Jiménez Molinares, G. Los mártires de Cartagena de 1816 (1950) II pp. 368 – 369. La anterior versión fue la establecida por Urueta, J. P., Los mártires de Cartagena (1886) VII – VIII, que se obtuvo por D. Pedro Laza, uno de los emigrados de Cartagena de Indias en 1815. Sobre la otra versión vid. p. 1 – 2. Confrontaremos y analizaremos las dos versiones en la monografía.
BIBLIOGRAFÍA
Archivo General de Indias, Sevilla.
Archivo Histórico del Colegio Mayor (y Seminario) de San Bartolomé de Bogotá.
Arrazola, R., Los mártires responden ..., Cartagena, 1973. [ Links ]
Betancourt-Serna, F., La recepción del derecho romano en Colombia (Saec. XVIII), Fuentes codicológicas jurídicas I: Ms. Nº 274 BNC, Sevilla / Bogotá, en prensa. [ Links ]
Bulletino dell'Istituto di diritto romano "Vittorio Scialoja", Roma 1888 -- , Prima serie: vol. 1 - 41 (1888 - 1933), Seconda serie: vol. 42 - 61 (1934 - 1958), Terza serie: vol. 62 (1959 -- ). [ Links ]
Colombia, Archivo General de la Nación, Sección Colonia, Fondo Colegios, Catálogo, Bogotá, 2003. [ Links ]
Colombia, Efemérides y anales del Estado de Bolívar, edición oficial, Tomo I, Bogotá, 1889. [ Links ]
Hernández de Alba, G. (ed. y comp.), Documentos para la historia de la educación en Colombia, Tomo IV: 1767-1776, Patronato Colombiano de Artes y Ciencias, Colegio Máximo de las Academias Colombianas, Bogotá, 1980. [ Links ]
Jiménez Molinares, G., Los mártires de Cartagena de 1816. Ante el consejo de guerra y ante la historia II, Cartagena de Indias, 1950. [ Links ]
Krüger, P. (ed.), Codex Iustinianus, Corpus Iuris Civilis, vol. II, Nachdruck der 11. Auflage, Berlin 1954. [ Links ]
Krüger, P. (ed.), Iustiniani Institutiones, Corpus Iuris Civilis, vol. I, 22. Auflage, Dublin / Zurich, 1973. [ Links ]
López de Valenzuela, Gregorio, Las Siete Partidas I - IV (1576), y GGL. [ Links ]
Medellín Becerra, J. A. y Fajardo Rivera, D. Diccionario de Colombia, Bogotá, 2005. [ Links ]
Mommsen, T. H. y Krüger, P. (eds.), Digesta, Corpus Iuris Civilis, vol. I, 22. Auflage, Dublin / Zurich, 1973. [ Links ]
Ospina, J., Diccionario biográfico y bibliográfico de Colombia, Tomo I [A-F], Bogotá, 1927. [ Links ]
Rodríguez Cruz, Águeda María; O.P., Historia de las universidades hispanoamericanas. Período hispánico, T. I-II, Patronato Colombiano de Artes y Ciencias, Instituto Caro y Cuervo, Bogotá, 1973. [ Links ]
Ruiz Rivera, J., Cartagena de Indias y su provincia. Una mirada a los siglos XVII y XVIII, Bogotá, 2005. [ Links ]
Scarpetta, M. L. y Vergara, S., Diccionario biográfico de los campeones de la libertad de Nueva Granada, Venezuela, Ecuador i Perú que comprende sus servicios, hazañas y virtudes, Bogotá, 1879. [ Links ]
Schöll, R. y Kroll, G. (ed.), Novellae, Corpus Iuris Civilis, vol. III, 12. Auflage, Nachdruck der 8. Auflage, Berlin, 1963. [ Links ]
Soto Arango, D. E., La reforma del plan de estudios del Fiscal Moreno y Escandón 1774- 1779, Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, Bogotá, 2004. [ Links ]
Soto Arango, D. E., Plan de Estudios y método provisional para los colegios de Santafé, por ahora y hasta tanto que se erige Universidad Pública, o su Majestad dispone otra cosa, Anexos documentales, Anexo I, 2004, pp. 102 (-139). [ Links ]
Sourdis de De la Vega, A., Cartagena de Indias durante la primera república 1810 - 1815, Bogotá, 1988. [ Links ]
Suárez Fernández, L. Ramos Pérez, D., Comellas, J. L., et al., (dirs.), Historia General de España y América. Emancipación y nacionalidades americanas, Tomo XII, Madrid, 1992. [ Links ]
Urueta, J. P., Los mártires de Cartagena, Cartagena, 1886. [ Links ]













