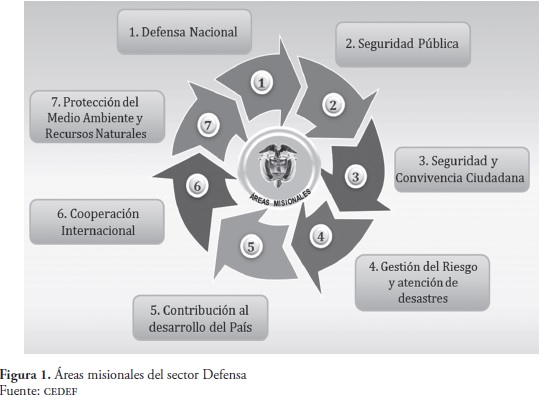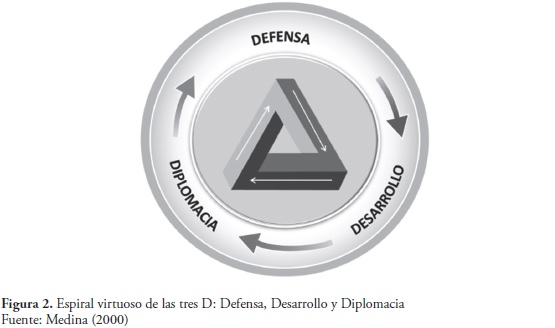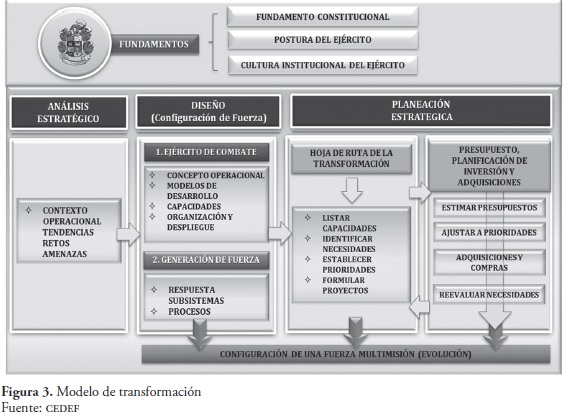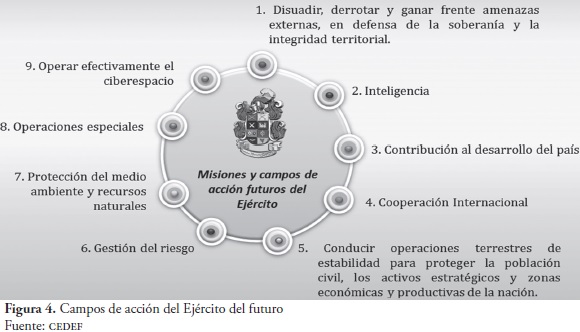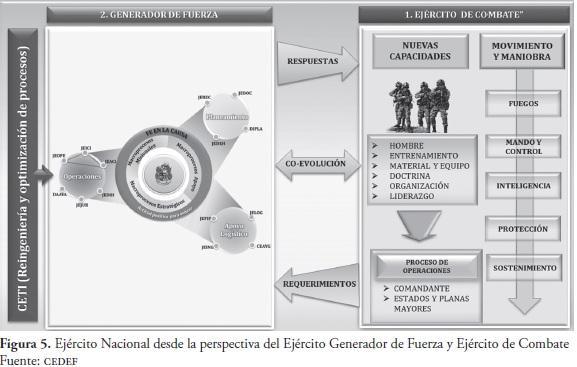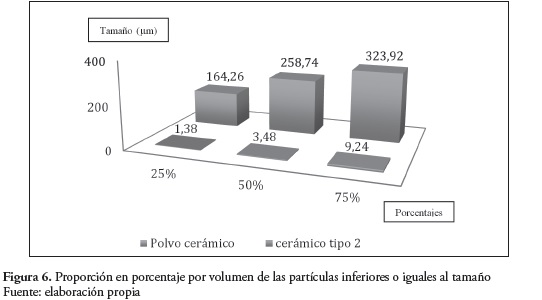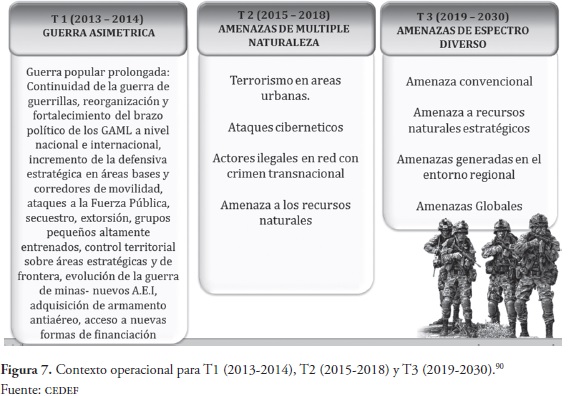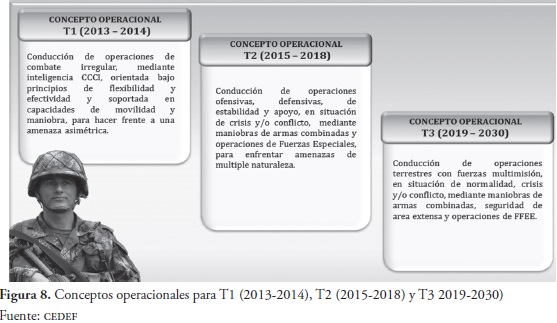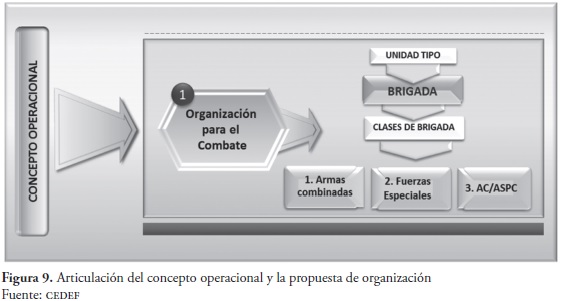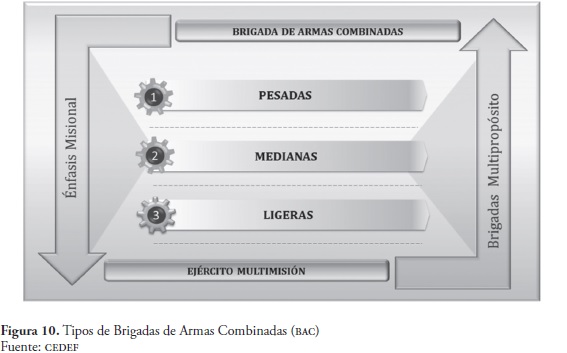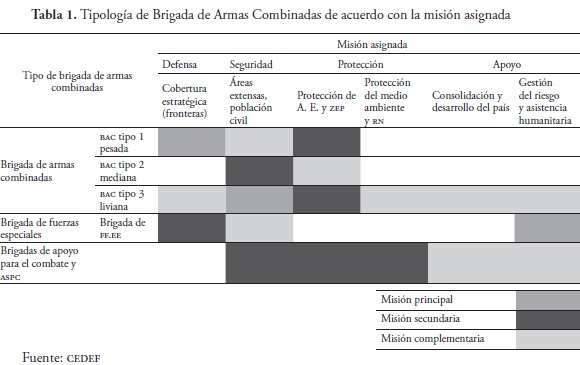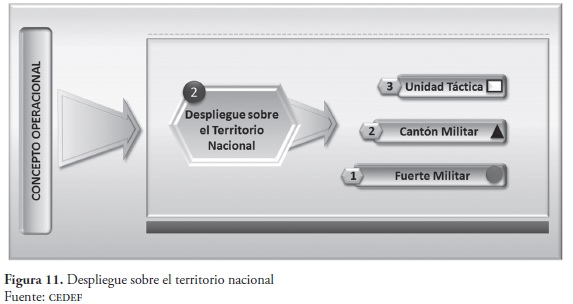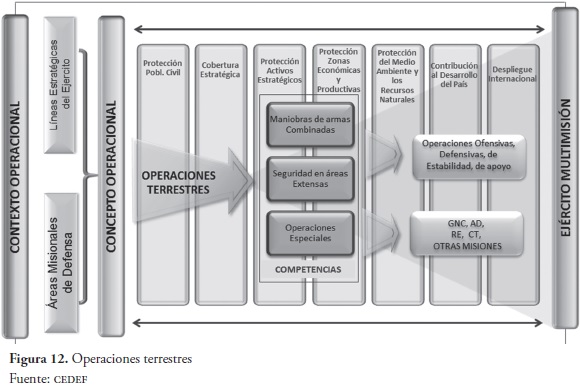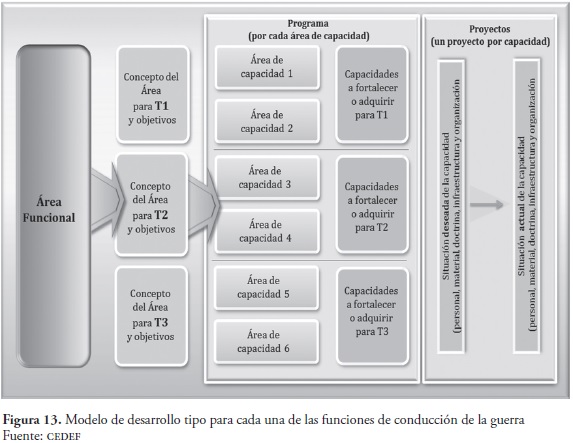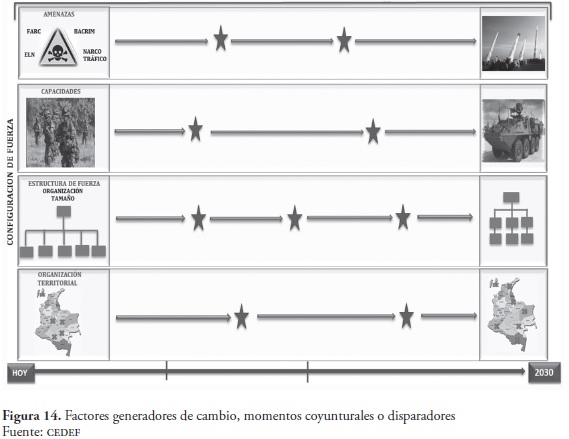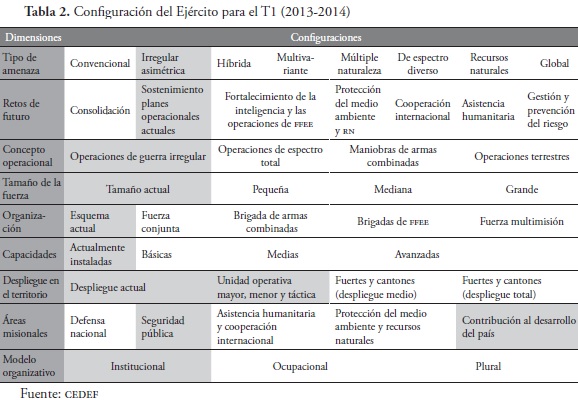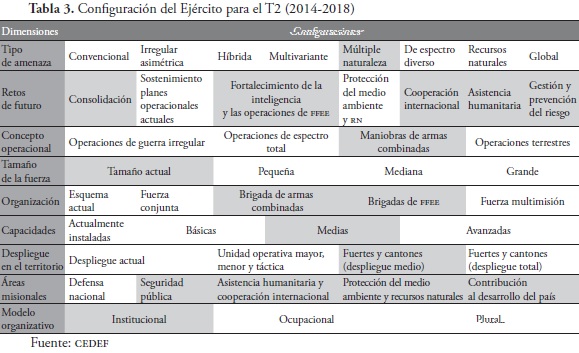Serviços Personalizados
Journal
Artigo
Indicadores
-
 Citado por SciELO
Citado por SciELO -
 Acessos
Acessos
Links relacionados
-
 Citado por Google
Citado por Google -
 Similares em
SciELO
Similares em
SciELO -
 Similares em Google
Similares em Google
Compartilhar
Revista Científica General José María Córdova
versão impressa ISSN 1900-6586
Rev. Cient. Gen. José María Córdova vol.12 no.13 Bogotá jan./jun. 2014
Transformación estructural del Ejército colombiano. Construcción de escenarios futuros*
Structural Transformation of the Colombian Army. Building Future Scenarios
Tramsformation structurelle de l'armée colombienne. L'élaboration des scénarios futurs
Transformação estrutural do Exército colombiano. Construção de cenários futuros
Andrés Rolando Ciro Gómeza; Magdalena Correa Henaob
* Artículo de investigación financiado por CEDEF (Comité Estratégico de Diseño del Ejército del Futuro) del Ejército Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia.
a PhD (c) en Derecho, Universidad Externado de Colombia. Teniente coronel del Ejército colombiano. Comentarios a: andresgomez1706@gmail.com
b PhD en Derecho, Carlos III de Madrid, España. MSc. en Administración y Gestión Pública, la Universidad de Amberes. Magistrada de la Corte Constitucional.
Cómo citar este artículo: Ciro Gómez, A. R. y Correa Henao, M. (2014). Transformación estructural del Ejército colombiano. Construcción de escenarios futuros. Rev. Cient. Gen. José María Córdova 12(13), 19-88
Recibido: 15 de abril de 2014 . Aceptado: 19 de mayo de 2014
Resumen
El Ejército de Colombia entiende la transformación militar como una sucesión planeada de trabajos, esfuerzos e iniciativas tendientes a preparar la Fuerza para afrontar los retos venideros en los ambientes operacionales complejos. Estos desafíos atienden a las nuevas realidades materiales y políticas que se consolidan en el Estado y que determinan una revisión de la forma como las Fuerzas Militares, y en general la Fuerza Pública, concibe y cumple su finalidad constitucional. El proceso de transformación en curso se enmarca en fundamentos constitucionales que informan íntegramente la postura del Ejército del futuro. Este documento, por tanto, enuncia el valor de la Constitución como soporte ineludible de cualquier acción del Estado y analiza los conceptos constitucionales determinantes para el proyecto del Ejército del futuro.
Palabras clave: Constitución política de Colombia, Ejército del futuro, Ejército Nacional de Colombia, transformación militar.
Abstract
The Army of Colombia understands military transformation as a planned sequence of work, efforts and initiatives to prepare the force to meet future challenges in complex operational environments. These challenges serve new material and political realities that are consolidated in the State and determine a review of the way the Armed Forces and the Armed Forces generally conceives and fulfills its constitutional purpose. The transformation process is part of ongoing constitutional fundamentals that fully inform the position of the Army of the future. This document therefore sets out the value of the Constitution as a necessary support for any state action and analyzes the constitutional determinants project concepts for the Future Army.
Keywords: National Army of Colombia, Army of the future, military transformation, Constitution of Colombia.
Résumé
Cet article décrit une approche théorique concernant migrations, genre et famille transnationale, où sont présentés les principales catégories et les instruments conceptuels identifiant les lignes interprétatives directrices qui guident la recherche: le recours au transnationalism visant à expliquer les migrations, y compris la théorisation des familles transnationales, et la perspective de genre pour guider l'interprète dans la lecture du phénomène migratoire. La migration internationale actuelle est le point de convergence et l'expression d'une série de contradictions et de paradoxes. En effet, il est à la tendance à affaiblir les frontières entre les pays, en raison des interfécondations de cultures, traditions, pratiques économiques et la consommation mondiale, où les contextes d'origine et de destination des migrants ont une interaction accrue.
Mots-clés : Armée nationale de Colombie, l'Armée de l'avenir, la transformation militaire, la Constitution de la Colombie.
Resumo
O Exército da Colômbia entende transformação militar como uma seqüência planejada de trabalho, esforços e iniciativas para preparar a força para enfrentar os desafios futuros em ambientes operacionais complexos. Estes desafios servir novos materiais e as realidades políticas que são consolidadas no Estado e determinar uma revisão da forma como as Forças Armadas e as Forças Armadas em geral concebe e realiza a sua finalidade constitucional. O processo de transformação é parte de fundamentos constitucionais em curso que informam plenamente a posição do Exército do futuro. Assim, este documento define o valor da Constituição como um suporte necessário para qualquer ação do Estado e analisa os conceitos de projeto determinantes constitucionais para o Exército Futuro.
Palavras-chave: Exército Nacional da Colômbia, Exército do futuro, a transformação militar, a Constituição da Colômbia.
Introducción
El proceso de transformación persigue objetivos generales y específicos en aras de definir claramente los resultados que se pretenden alcanzar de cara a la sociedad, a los derechos de las personas y grupos y a las instituciones del Estado. Así pues, el objetivo general es establecer una nueva dinámica para el cumplimiento de la función constitucional del Ejército Nacional, que responda a los desafíos propios de su rol dentro del Estado Social y Democrático de Derecho.
Por lo anterior, se plantean algunos objetivos específicos como: 1) diseñar un modelo de transformación del Ejército del futuro, consistente en términos estratégicos, operacionales y tácticos, y sustentado a partir de bases constitucionales; 2) garantizar que las capacidades del Ejército del futuro respondan a los lineamientos establecidos en las áreas misionales actuales y proyectadas del sector Defensa, asegurando la presencia, el reconocimiento y la visibilidad de la Fuerza; 3) preservar la experiencia y la efectividad de combate del Ejército Nacional en la construcción e implementación del modelo de transformación; 4) fortalecer el poder de combate del Ejército Nacional para responder con mayor efectividad a los retos y desafíos del futuro; 5) optimizar los procesos administrativos y de apoyo de la Fuerza, así como la eficiencia logística a través de su modernización; 6) afianzar los elementos de la cultura institucional de los miembros del Ejército Nacional; 7) propiciar desarrollos intelectuales y doctrinales que fortalezcan el proceso de transformación del Ejército y orienten su implementación; 8) desarrollar la interoperabilidad, compatibilidad e integración de procedimientos, recursos y medios para operar en marcos de acción combinada, conjunta coordinada e interagencial.
El Ejército de Colombia entiende la transformación militar como una sucesión planeada de trabajos, esfuerzos e iniciativas tendientes a preparar la Fuerza para afrontar los retos venideros en los ambientes operacionales complejos. Estos desafíos atienden a las nuevas realidades materiales y políticas que se consolidan en el Estado y que determinan una revisión de la forma como las Fuerzas Militares, y en general la Fuerza Pública, conciben y cumplen su finalidad constitucional. El proceso de transformación en curso se enmarca en fundamentos constitucionales que informan íntegramente la postura del Ejército del futuro. Este documento, por tanto, enuncia el valor de la Constitución como soporte ineludible de cualquier acción del Estado y analiza los conceptos constitucionales determinantes para el proyecto del Ejército del futuro.
El mayor empeño se hace en la configuración de Fuerza, la cual está integrada por el Ejército de combate y sus componentes: contexto operacional, concepto operacional, organización para el combate, despliegue sobre el territorio, modernización, gestión del conocimiento y modelos dinámicos de desarrollo de las funciones de conducción de la guerra. A su turno, el modelo generador de fuerza se establece mediante la alineación de las capacidades con las respuestas desarrolladas por las diferentes estructuras administrativas de la organización.
Con la intención de elaborar un diseño flexible, se establecieron momentos coyunturales de cambio, los cuales tienen como propósito estimar y anticipar fenómenos y procesos emergentes. Por tal razón, el diseño se traduce en un plan estratégico de transformación que describe el derrotero para adquirir estas capacidades a través de proyectos, en alineación con el ejercicio de transformación y futuro del Ministerio de Defensa Nacional. Con estos elementos, la estrategia de transformación consiste en desarrollar un proceso detallado de análisis e investigación que integre el diseño, la prospectiva, la planeación estratégica por capacidades y presupuestal, con el propósito de configurar una Fuerza multimisión que satisfaga los imperativos constitucionales del Estado Social y Democrático de Derecho, y que garantice: 1) optimizar y fortalecer el talento humano como el principal soporte del proceso de transformación; 2) aprovechar las capacidades instaladas de la Fuerza y construir capacidades nuevas; 3) reinventarse, adaptarse, innovar y ser completamente flexibles; 4) anticipar y contrarrestar las amenazas del futuro, sin importar su naturaleza.
Este documento describe y sienta el proyecto Ejército del futuro, y constituye un eslabón en la creación de la nueva doctrina que informará los procesos necesarios de cambio dentro de una institución que se reinventa día a día al ritmo de las dinámicas sociales y del orden constitucional al que se debe.
Colombia atraviesa cambios sin precedentes: asistimos a la estructuración de un nuevo orden; las amenazas que por tantos años hemos combatido pueden reducirse, reorganizarse o simplemente mutar, y nuevos actores y riesgos pondrán a prueba nuestra experiencia, cohesión y fuerza. En esta medida la transformación militar es un imperativo. Requerimos la generación de una nueva Fuerza, y para lograrlo atesoramos una vasta experiencia de combate, así como valores institucionales y capacidades que determinaron innumerables victorias. Estas fortalezas demandan hoy su robustecimiento para garantizar que impongamos la iniciativa en el campo de combate y en los demás escenarios propios de la misión que la Constitución Política nos encomendó.
La estrategia de transformación de la Fuerza, cimentada y estructurada a partir del análisis y la investigación científica interdisciplinaria, tiene por objeto desarrollar una combinación de conceptos y capacidades que potencien y capitalicen la experiencia actual y la efectividad de combate del Ejército Nacional. Así, se configurará un Ejército multimisión, capaz de disuadir agresiones, derrotar al enemigo y responder a las ulteriores exigencias del sector defensa y principalmente a los desafíos que se plantean para nuestra institución en el marco del Estado Social y Democrático de Derecho.
En este sentido, la mayor apuesta de la transformación militar del Ejército será consolidar una estructura militar operacionalmente adaptable a cualquier tipo de misión, capaz de emplear fuerzas orgánicas con autonomía dentro de un marco de acción combinada, conjunta, coordinada e interagencial, que demandará mayor sincronización, sinergia y complementariedad, frente a un ambiente operacional incierto y cambiante.
En tal sentido, el lector encontrará en este documento el desarrollo de dos temas: 1) proceso de transformación y 2) diseño del Ejército del futuro. En el primero se estructuran las razones fácticas y políticas, los fundamentos constitucionales y la estrategia de transformación; en el segundo, la postura del Ejército, los campos de acción futuros y la cultura institucional; asimismo, la configuración de Fuerza, que comprende el contexto operacional, el Ejército de combate, el Ejército generador de Fuerza y los modelos dinámicos de configuración.
Este documento forma parte de la hoja de ruta que orientará la evolución de una Fuerza contrainsurgente a un Ejército multimisión.
Contexto de la transformación militar en Colombia
El proceso de transformación militar responde tanto a la decisión política del Jefe de Estado, Gobierno y Administración, y del Congreso de la República, como al cumplimiento de otros mandatos constitucionales. Es resultado, además, de las transformaciones que se suscitan dentro del país y en el mundo.
Antecedentes mediatos: las grandes transformaciones
El documento Avances y resultados del sector defensa 2011-2012 del Ministerio de Defensa Nacional muestra los procesos adelantados por el Gobierno para fortalecer a la Fuerza Pública en el cumplimiento de sus objetivos estratégicos. Dicho análisis incluye iniciativas y procesos que buscan convertirse en apoyo fundamental para la acción de la Fuerza Pública en el cumplimiento de tales objetivos y, puntualmente, en lo que corresponde al "Fortalecimiento institucional y apoyo a la estrategia de seguridad y defensa nacional" (Colombia, 2012, p. 30), que refiere aspectos para el avance de la función del sector Defensa, tales como:
- Diplomacia para la seguridad, en razón de la internacionalización profunda de las relaciones y la interdependencia entre Estados, sociedades y grupos (Colombia, 2012, p. 30-31).1
- Acción integral de defensa, seguridad y control sobre el territorio como mecanismo de protección de su población (Colombia, 2012, p. 35-36).2
- Atención y prevención de desastres, en particular, en razón del cambio climático.3
- Modelo de Planeación por Capacidades4 diseñado en atención a la variedad y cambios de las amenazas y encaminado a "garantizar una Fuerza Pública sostenible, adaptable y flexible, a través del desarrollo de capacidades modulares" (Colombia, 2012, p. 42).5
- Modelo de sostenibilidad del gasto (Colombia, 2012, p. 43).6
- Ciberdefensa y ciberseguridad, para la defensa de las amenazas nuevas y antiguas contra la infraestructura crítica del país.
- Ciencia, tecnología e innovación para la defensa y seguridad, línea impuesta por la rapidez con la que las nuevas tecnologías influyen, transforman la realidad, la vida de las personas y las instituciones.
Así, y sin desatender sus funciones clásicas de seguridad y defensa, el sector Defensa debe estar preparado para los nuevos roles y responsabilidades que se desprenden de la novedad y la rapidez de las transformaciones sociales, el poder normativo y la vis expansiva (Böeckenförde, 1993; Saldaña Díaz, 2006)7 de los Derechos Humanos, la configuración de las amenazas de una sociedad globalizada, con fronteras inciertas o móviles, y la evolución misma del concepto de seguridad.
Por lo demás, no es este un desafío al que solo se enfrente el Ejército y la Fuerza Pública colombianos. Así, en el proceso de transformación del ejército del Brasil (Ejército Brasileño, 2010, pp. 6, 9 y 12) se alude a las transformaciones y procesos de reconcepción en el que está comprometido, y también, a manera de ejemplo, a las producidas en los ejércitos de Chile y España. En todos los casos se trata de nuevos planteamientos, doctrinas, estrategias, modificados o complementados, en razón de los cambios en la economía mundial, las innovaciones tecnológicas, la necesidad de hacer presencia en todo el territorio del Estado, el reconocimiento de amenazas distintas de las comunes, y con crecientes probabilidades de afectar la seguridad y soberanía nacionales. Alteraciones de la realidad y de las prioridades políticas que exigen cambios en las instituciones militares.
La transformación opera en tanto los escenarios de guerra externa e interna se proyectan sobre factores heterogéneos que no responden a las variables más o menos uniformes que hasta ahora han determinado el cumplimiento de las funciones asociadas a la seguridad. Se advierte, por tanto, que el proceso de transformación no es solo una decisión y voluntad política de las autoridades democráticas y tecnocráticas en ejercicio legítimo de sus competencias, sino que es, sobre todo, resultado de un proceso de mutación social, política, económica y tecnológica que determina la concepción futura hacia la que se dirige el Ejército como parte del sector Defensa.
En consecuencia, los ajustes en la postura del Ejército, sus principios, su cultura institucional y sus nuevos escenarios de operación son respuesta a los cambios de una sociedad diversa, abierta, local, nacional y también global; y de un Estado plural y pluralista, con relaciones internacionales dinámicas, con amenazas y peligros persistentes y también con renovadas preocupaciones y enemigos. De allí que la composición del Ejército de combate sea resultado también de las novedosas oportunidades y necesidades impuestas por los avances de la ciencia, el valor del conocimiento, las expectativas sociales y de derechos, los intereses generales objeto de defensa y seguridad, las remudadas formas de crimen y de afectación de la soberanía, el territorio o la independencia, así como de los imperativos de eficiencia, economía y sostenibilidad en el uso de los recursos, siempre escasos, del Estado.
Es en este marco que se gesta el proyecto de transformación y diseño del Ejército del futuro. Un ejército para esta nueva modernidad que envuelve al Estado y a la sociedad de colombianos como parte del mundo, un Ejército moderno y apto para cumplir su función indispensable, tanto en el ámbito tecnológico y operativo, como en la solidez y nitidez de los sustentos conceptuales en los que su organización y su acción se cimentan.
Antecedentes inmediatos: los comités
A partir de las directrices trazadas por el Ministerio de Defensa, en el 2011 se conformó el Comité de Revisión Estratégica e Innovación (CRE-i) con el objeto de plantear estrategias para reducir la amenaza mediante análisis estructurales sistémicos, tanto de las propias tropas como del enemigo. Dentro de sus resultados se cuentan la creación de Fuerzas de Tarea de Acción Conjunta, Coordinada e Interagencial (fta-cci) y líneas de esfuerzo adicionales sinérgicas y sincronizadas.
En 2012 se integró el Comité Estratégico de Transformación e Innovación (CETI), cuya función consistió en diagnosticar y examinar la Fuerza como sistema, con el fin de formular estrategias y líneas de esfuerzo tendientes a efectuar una reingeniería y optimización de los procesos que el Ejército realiza. En el 2013, el Ejército Nacional de Colombia constituyó el Comité Estratégico de Diseño del Ejército del Futuro (CEDEF ), encargado de concebir el modelo del Ejército del futuro con criterios, premisas y políticas del nivel estratégico, y alineado con los requerimientos de las áreas misionales definidas por el sector Defensa (figura 1), lo cual garantiza la presencia, el reconocimiento y la visibilidad de la Fuerza a través de la identificación de sus capacidades.8
Este modelo se enfoca en el fortalecimiento del poder de combate mediante la aplicación de las funciones de conducción de la guerra9 a la conducción de hostilidades. Igualmente, se orienta a la vigorización de las estructuras y procesos que apoyan las actividades de combate, lo que implica elaborar una comprensión moderna de lo que debe ser el Ejército —basada en la distinción entre el Ejército de combate y el Ejército administrativo o generador de fuerza,10 las políticas del mando que expresan la intención del comandante y los campos de acción futuros de la Fuerza—.
En el marco del CEDEF,11 mediante análisis, investigación, debates y validaciones con expertos, se establecieron los referentes y posiciones científicas y metodológicas para llevar a cabo un proceso de transformación integral, balanceado y realista con el fin de cumplir los objetivos propuestos. Se trata entonces de un trabajo de transformación que no se centró únicamente en el diseño propiamente dicho, sino que incorporó también la planeación estratégica por capacidades y presupuestal, y los demás procesos tendientes a materializar las propuestas del modelo integrado. Además, se introdujo una consideración especial hacia los fundamentos constitucionales que ordenan la Fuerza Pública, y la forma en que los mismos se concretan en el diseño, esto es, en la definición de la "postura del Ejército" y la "Configuración de la Fuerza". De esta forma, la Fuerza formula su apuesta de transformación en aras de constituirse en el Ejército constitucional12 que requiere la Colombia de hoy y la de los años venideros.
Fundamento constitucional13
Una primera pregunta que puede surgir es ¿por qué acudir a la Constitución para fundamentar el proyecto de transformación del Ejército de Colombia? Y a continuación ¿por qué no solo explicar el proyecto desde los modelos, métodos, estrategias y aplicaciones concretas?
Al ser el Ejército órgano del Estado, expresión del monopolio de las armas y del uso legítimo de la fuerza, su existencia, sus acciones, sus virtudes, sus glorias y sus errores se deben validar según la Constitución Política (CP), que es "norma de normas" (artículo 4), y a la que se somete incondicionalmente. En efecto, la Carta Política hace responsables a todos aquellos que infrinjan su normativa superior o las leyes, pero adicionalmente, tratándose de servidores públicos, también "por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones" (artículo 6).
Esta condición otorgada al poder normativo constitucional no se justifica por sí misma, sino porque con esta se configura el Estado constitucional o sujeto a la Constitución, el cual se ha ido reconociendo históricamente como fórmula de ordenación adecuada para las sociedades plurales (artículo 1), que tiende a facilitar la paz, la convivencia pacífica y la realización de los derechos humanos y la dignidad humana (artículo 2), así como la protección de las riquezas naturales y culturales de la Nación (artículo 8). Esto se hace mediante la aplicación del principio de legalidad, del principio democrático, del debido proceso y de la evaluación de la eficacia o los resultados efectivos en el cumplimiento de las funciones públicas o en el ejercicio de las libertades, facultades y derechos.
En este orden de ideas, tenemos un Estado que se configura a partir de diversos modelos complementarios de organización: 1) modelo de la separación de funciones (poderes), con colaboración armónica y actuación coherente dentro de los márgenes de competencia, que integra el sistema de frenos y contrapesos (artículo 113); 2) modelo unitario pero descentralizado y con autonomía de las entidades territoriales; modelo de Estado-administración y de gestión de la cosa pública, coordinado y complementario según criterios de unidad, especialidad, descentralización, desconcentración y delegación; 3) modelo democrático republicano, representativo, participativo, deliberativo, modelo de democracia formal y material; 4) modelo del Estado constitucional de Derecho, que impone la legalidad a las autoridades públicas, y cumplimiento de los principios, valores, libertades, derechos, deberes, tanto por el Estado, como por los particulares;14 con internacionalización de las relaciones del Estado, según las exigencias del Bloque de constitucionalidad y el respeto irrestricto de los mínimos protegidos por la humanidad (artículos 9, 93, 226); mediante el control, vigilancia y sujeción a la Constitución de la actuación de todo el Estado (artículos 1, 6, 123, 209, 267, 277).
En suma, una organización estructurada como un sistema claro y flexible, cuyo propósito es:
[...] no solo de obtener mayor eficiencia en el desarrollo de las funciones a través de las cuales el Estado atiende a la satisfacción de sus fines, sino, y principalmente, de garantizar una esfera de libertad para las personas, por efecto de la limitación del poder que resulta de esa distribución y articulación de competencias. (Colombia, Corte Constitucional, 7 de octubre de 2004)
Ahora bien, el valor formal y material otorgado a la Constitución se establece de manera especial sobre aquellos que cumplen funciones públicas con necesario impacto sobre la vida, los derechos y las libertades de los asociados. En lo que hace referencia a la Fuerza Pública, la asignación del monopolio legítimo de la fuerza como bien público puro y manifestación más difícil y necesaria del Estado-aparato15 incrementa la exigibilidad de la Constitución en la tarea específica de defensa y seguridad que le corresponde.
El proyecto del Ejército del futuro se concibe desde este imperativo constitucional: el Ejército Nacional combatirá donde exista conflicto; no obstante, actuará como motor del desarrollo, contribuyendo al progreso, la calidad de vida, la preservación de la libertad y la garantía de los derechos. Este imperativo se materializa mediante el aprovechamiento de sus recursos, capacidades y conocimientos adquiridos, sobre todo mediante la reorganización eficiente de los mismos para influenciar los niveles estratégico, operacional y táctico. Todo ello para cumplir su honrosa y compleja misión constitucional, acorde con los demás mandatos superiores de orden dogmático y orgánico-estructural.
La apuesta por el progreso de la Fuerza implica avanzar hacia un Ejército constitucional, estructurado en función del ámbito de operación terrestre, que se proyecta con solidez desde el presente hacia el futuro, mediante la coordinación, fórmulas de acción y de control efectivo que le permitan asegurar con rigor la preservación de las garantías sobre los derechos comprometidos, al mismo tiempo que afrontar con decisión, eficacia y sostenibilidad sus funciones constitucionales específicas y generales.
En resumen, el proyecto del Ejército del futuro tiene como justificación sustancial ser manifestación de los mandatos de la norma superior que consagra los valores, principios e instituciones fundamentales en las que se sienta el Estado colombiano, con lo cual adquiere plena legitimidad ante sus superiores, las tropas y en particular ante el pueblo colombiano y sus instituciones.
Sujeción a la Constitución
La primera regla de juego que se debe considerar en toda actuación del Estado-aparato, esto es, de sus instituciones, es que se sometan a la Constitución, por ser ella la norma fundamental que da sentido a su actuación, al contener los valores, principios y reglas que permiten garantizar la mejor realización posible de los objetivos nacionales comunes y de los compromisos ante la comunidad internacional. Por eso el Estado constitucional moderno proscribe cualquier intento de abuso de poder o desequilibrio que afecte el balance entre las ramas del poder público.
A partir de 1991, con la constitucionalización de nuestra realidad e instituciones, la Carta es el medio escogido por la sociedad para evitar los desmanes de los órganos estatales, y en su lugar encausarlos hacia la prevalencia del interés general y la protección de los derechos. A este respecto, la Corte en la Sentencia C-179 de 1994 expresó:
El Estado de derecho es una técnica de organización política que persigue, como objetivo inmediato, la sujeción de los órganos del poder a la norma jurídica. A la consecución de ese propósito, están orientadas sus instituciones que, bajo esta perspectiva, resultan ser meros instrumentos cuya aptitud y eficacia debe ser evaluada según cumplan o no, a cabalidad, la finalidad que constituye su razón de ser. (Colombia, Corte Constitucional, 21 de abril de 1994)
Alcanzar en especial los valores de la libertad y sus condiciones reales de igualdad es un propósito que opera siempre con sujeción a la Constitución, al sentir de la Corte en la sentencia C-179, "para que, así, el patrimonio ideológico justificativo de esa forma de organización política no sea una mera ilusión", no obstante las circunstancias excepcionales o extraordinarias en que deba actuar el Estado y sus agentes.
Por ello, para las Fuerzas Militares el alcance y el límite de su disciplina interna, jerárquica y su poder de mando se encuentran vinculados a la suprema referencia del imperio del Derecho, y dentro de él, de la Constitución. Es decir, que en las Fuerzas Militares la obediencia debida tiene límites visibles y ciertos, como los que impone la racionalidad constitucional y sus bienes intangibles, representados en los Derechos Humanos (DDHH) y el Derecho internacional humanitario (DIH). Así lo observó la Corte en Sentencia C-578-95, al "reafirmar que las Fuerzas Militares están sujetas al principio de legalidad y al de subordinación a la autoridad civil" (Colombia, Corte Constitucional, 4 de diciembre de 1995).
La Constitución y las demás normas que integran el ordenamiento jurídico tienen carácter plenamente vinculante para las Fuerzas Militares (CP, arts. 4 y 6). El Estado de derecho no ofrece solución de continuidad ni crea espacios en la sociedad o el Estado, a cuya sombra puedan subsistir y actuar poderes independientes o autónomos a sus dictados. Admitir esta posibilidad privaría de todo sustento a la anotada cualidad ontológica del Estado colombiano.
Si en las Fuerzas Militares la potestad de mando es más intensa, ello es así porque la Constitución y la ley lo han establecido. Obligar a un militar a cumplir una orden manifiestamente ilegal, pese a la advertencia formulada en este sentido, equivale a renunciar a la idea más cara del constitucionalismo que no es otra que la sumisión del poder al derecho.
En síntesis, la primera regla que se impone al soldado es la de respetar la Constitución, pues en ella radica el soporte que justifica y da sentido al Ejército. En efecto, de ella proviene el sustento normativo de la disciplina y la obediencia debida para el correcto ejercicio del poder sobre las armas; pero también de ella provienen los límites últimos de tales deberes e imperativos en el funcionamiento de la Fuerza. Dada la validez plena que la Constitución posee sobre todos los servidores públicos, no resultan admisibles ni aplicables los mandatos superiores, cuando puedan suponer una vulneración flagrante de la Carta política y, en particular, de los derechos fundamentales.
Noción amplia de constitución y bloque de constitucionalidad
La relación de las Fuerzas Armadas con la Constitución se produce además con el Derecho internacional y, dentro de este, con el DIH, considerado en forma amplia como el derecho de los conflictos armados que "comprende las dos ramas tradicionales: el derecho internacional humanitario en sentido estricto y el derecho de la guerra" (Colombia, Corte Constitucional, 18 de mayo de 1995). Se conoce como Derecho Humanitario por cuanto constituye "la aplicación esencial, mínima e inderogable de los principios consagrados en los textos jurídicos sobre derechos humanos en las situaciones extremas de los conflictos armados" (Colombia, Corte Constitucional, 28 de octubre de 1992).
El DIH es, en adición, un componente normativo integrador del bloque de constitucionalidad, ese amplio concepto de Constitución16 que integra los tratados internacionales de derechos humanos suscritos por el Estado, entre otros, al resto del texto constitucional para prevalecer e imponerse sobre la Ley. Esta noción permite armonizar "plenamente el principio de supremacía de la Constitución, como norma de normas (CP, art. 4), con la prevalencia de los tratados ratificados por Colombia, que reconocen los derechos humanos y prohíben su limitación en los estados de excepción (CP, art. 93)" (Colombia, Corte Constitucional, 18 de mayo de 1995).
Con la adopción dentro del Proyecto de Transformación de este concepto amplio de Constitución, a través del bloque de constitucionalidad se facilita la aplicación del sistema de protección tanto nacional como regional y universal, propio del constitucionalismo occidental,17 en favor del ser humano, del principio pro homine. Se facilita, igualmente, la integración de la función de la Fuerza Pública, de las Fuerzas Militares y del Ejército, orientada a servir a los ideales, valores y aspiraciones de la comunidad de estados y organizaciones internacionales. Cuando se afirma que la Fuerza Pública está sometida a la Constitución, se entiende por esta no solo la Carta Política proferida en 1991, y modificada posteriormente por el constituyente derivado, sino que se hace también referencia a los tratados de derechos humanos suscritos por Colombia y a las normas del DIH o derecho de la guerra, cuyo valor y exigibilidad dentro del Estado se produce más allá que por su valor propio, por haberse consagrado como normas constitucionales vinculantes (CP, art. 93).
Entonces hay una sujeción general y específica del Ejército como parte de las Fuerzas Militares a la Constitución. El Ejército Nacional es imprescindible y esencial a los fines del Estado Social de Derecho y tiene funciones específicas de orden constitucional. Está ordenado estructuralmente dentro de las ramas del poder público, lo que hace que en el ejercicio de sus funciones se encuentre sometido a los principios de la Función Administrativa. La vinculación del Ejército Nacional con la Constitución se manifiesta en forma dual. Desde el punto de vista de los componentes finalísticos (finalidades esenciales del Estado y las finalidades específicas de las instituciones de la Fuerza Pública), y también según los componentes operativos y de la actuación pública del Estado-aparato.
Fines esenciales del Estado y el Ejército
En la Constitución se establecen tres tipos de fines esenciales del Estado:
- Al servicio del interés general, servir a la comunidad y promover la prosperidad general;
- Al servicio de la persona humana, la garantía de los principios, derechos y deberes de toda índole y también de los diversos tipos de democracia (económica, política, administrativa y cultural de la Nación). Igualmente, el mandato de que las autoridades de la República "están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares"; y
- Al servicio de la Nación como un todo, con la finalidad primordial de "la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional" (CP, art. 217).
Los fines esenciales constitucionales crean unidad de sentido en el orden jurídico que se establece para la actuación de las autoridades y la vida de las personas. Por ello, aunque al Ejército Nacional como parte de la Fuerza Pública del Estado aparato le corresponde el último fin esencial, en concordancia con sus funciones específicas asignadas (CP, art. 217), su cumplimiento opera como parte de la realización de los fines sustanciales para los derechos, la justicia y el bienestar común.
En efecto, tanto desde su pertenencia a la noción de Estado Social de Derecho (cp, arts. 1, 115, 189 y 217), como desde su función específica de defender el orden constitucional (CP, art. 217), el Ejército está llamado a servir a la defensa de los derechos humanos y a la construcción del bienestar, la paz y la seguridad en todos sus ámbitos (Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 1 de diciembre de 2001).
En la Constitución (títs. I, II y XII, cap. I) se habla de la garantía de los derechos individuales y colectivos de las personas, los grupos y las comunidades; es decir, la vida, la honra y los bienes de las personas, sus libertades públicas fundamentales, sus prestaciones y servicios públicos y también de asistencia social reconocida; la igualdad, la no discriminación y también el trato diferencial que resulte justificado; los derechos y bienes colectivos relacionados con el medio ambiente y los recursos y riquezas naturales; la garantía de su propiedad pública o de su aprovechamiento sostenible; la protección del patrimonio público, pero también de las riquezas culturales y los derechos específicos reconocidos a las comunidades etnoculturalmente diversas. La contribución del Ejército a tales fines esenciales generales debe operar como manifestación de la finalidad primordial de defensa que justifica su existencia concreta.
Elementos específicos de la Fuerza Pública y las Fuerzas Militares
La Fuerza Pública, de la que hace parte el Ejército colombiano, se distingue en el Estado por dos razones sustanciales:
- Tener asignado a su cargo el monopolio de las armas y el uso de la fuerza; y
- Cumplir los fines esenciales de defensa y seguridad de la Nación y de los asociados, y también del orden jurídico constitucional.
Respecto del monopolio de las armas, su uso como atributo propio de la Fuerza Pública del Estado se determina desde el deber constitucional creado para los varones de tomar las armas, hasta el honor constitucional de asumir como proyecto de vida la profesión de servir a la patria y a la defensa de los bienes más caros de la Nación (CP, art. 216). Este elemento fundamental para el Ejército se completa con cuatro descripciones adicionales de la Constitución: a) la relacionada con la producción y suministro de las armas como monopolio del Gobierno.18 b) el régimen estricto de autorización para el porte de armas.19 c) las prohibiciones absolutas a estas últimas. d) el reconocimiento de otras organizaciones autorizadas o creadas por la ley para el porte de armas bajo la regulación y el control gubernamental (CP, art. 223).
Aunque estos asuntos tienen importancia, es este documento solo interesa reconocer que las únicas que poseen una competencia constitucional directa, expresa y permanente son las instituciones que integran la Fuerza Pública: Policía y Fuerzas Militares. En ellas radica prima facie, el monopolio sobre el porte, y de forma definitiva, el monopolio para su uso en la defensa y aseguramiento de los bienes e intereses nacionales y constitucionales. Por esto es que la Corte Constitucional afirma que el Estado "se desnaturaliza cuando las normas que restringen el uso indiscriminado de la violencia dejan de ser efectivas. Esto explica el hecho de que todo Estado, por regla general, monopolice el ejercicio de la fuerza" (Colombia, Corte Constitucional, 6 de julio de 1995). Y ante argumentos que pretendían relativizar el monopolio del Estado sobre las armas, enfatizó que era inaceptable cualquier "pretensión dirigida a sustituir al Estado en materia de defensa y ejercicio de la fuerza legítima".20
Finalidad primordial de las Fuerza Militares: La defensa de la Nación y la defensa del orden constitucional
"La Nación tendrá para su defensa unas Fuerzas Militares permanentes constituidas por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea" dice la Constitución (art. 217, inc. 1°). Esta función de defensa, como finalidad primordial, se descompone en defensa de "la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y el orden constitucional" (art. 217 inc. 2°). Los cuatro ámbitos sobre los que recae dicha función confluyen en el último la defensa del orden constitucional, pues van sumando desde los objetivos del Estado como organización política soberana, hasta la preservación de ingredientes subjetivos relacionados con los derechos consagrados en la Constitución.
Como lo ha indicado la Corte Constitucional, "la misión que están llamados a cumplir los integrantes de las Fuerzas Militares es de carácter instrumental [...] cuyo soporte básico y fundamental lo constituye la defensa y la protección de los derechos humanos" (Corte Constitucional, 30 de septiembre de 2003). Con ello se compromete a las Fuerzas Militares en un nuevo proyecto de sociedad, democracia y orden constitucional. Por eso, como lo ha dicho la Corte Constitucional: "constituyen un instrumento esencial de la democracia y de los derechos humanos; la justificación de su existencia, es inseparable de su vigencia y preservación, tarea que signa de manera indeleble su quehacer cotidiano" (Colombia, Corte Constitucional, 4 de diciembre de 1995).
En todo caso hay que precisar que los contenidos concretos que se deben atribuir a la función constitucional de las Fuerzas Militares, a comienzos de los años noventa, hoy y en el futuro, han de responder a las exigencias del contexto en curso, de fronteras abiertas, de amenazas nuevas, poderosas, menos visibles, pero, también, de imperativos morales, políticos y jurídicos fuertemente vinculantes e indisponibles. Las Fuerzas Militares protegen la soberanía, la independencia, la integridad del territorio, las instituciones, el orden constitucional (cp, arts. 2 y 217) a través de formas antiguas y nuevas de obrar, de monopolizar el poder de las armas, de configurarse como fuerza y de operar en los terrenos donde cumplen su función legitimando el Estado.
Función de las Fuerzas Militares y el orden internacional
Después de la Segunda Guerra Mundial, la creación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU ) y su Carta marcaron un hito histórico en relación con el uso de la fuerza que condujo a una proliferación de instrumentos convencionales con preámbulos, propósitos y principios imbuidos del espíritu de paz y colaboración que caracterizó este período.
-
Principios como los de igualdad soberana, autodeterminación de los pueblos, prohibición del uso de la fuerza y resolución amistosa de los conflictos no dan pie para pretender que en caso de desavenencias entre estados soberanos, la sociedad, sus gobernantes y sus Fuerzas Armadas se lancen a la guerra (ONU , 1945, cap. 1 arts. 1 y 2). Nuestro Estado constitucional participa de esos principios como miembro de la ONU21 y también de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo cumplimiento se afianza con nuestra tradición en materia de política exterior de observar el principio pacta sunt servanda, esto es, que las obligaciones acordadas han de cumplirse de buena fe.22 Es en razón de esos principios que el Estado mantiene relaciones pacíficas y cordiales con sus pares (CP, art. 9), suscribe acuerdos y tratados y observa el derecho internacional en su manifestación convencional o consuetudinaria.23
El uso de estos mecanismos normativos y pragmáticos de las relaciones exteriores de los Estados a partir de la segunda mitad del siglo XX procura alejar los intentos o amagos de conflictividad en las relaciones internacionales (Gobierno de España, 2011, p. 25), marcadas menos por rivalidades bélicas que por competiciones comerciales y económicas, en un mundo donde, antes que las fronteras limítrofes, son la información y el conocimiento los intereses nacionales determinantes.
-
De tal suerte, lo que está en juego, más que la supervivencia del Estado, es la tranquilidad de sus habitantes; la función clásica de seguridad y defensa seguirá orientada a atender problemas internos, es decir, que se desarrollará dentro del Estado, antes que en el extranjero, para combatir amenazas de múltiple naturaleza.
De igual forma, se dirigirá a combatir la acción criminal de la delincuencia transnacional organizada, así como aquellas que produzcan deterioro de los recursos naturales y el medio ambiente; que pongan en peligro la infraestructura, los bienes públicos, las áreas económicas productivas y, en general, las que menoscaben las condiciones básicas de vida de las personas y atenten contra el Estado.
-
Las transformaciones de la realidad24 operan sobre la noción defensa de la Nación asignada a las FFMM, que no solo expresa el clásico papel castrense de la defensa material contra un enemigo externo, un invasor o un Estado rival, sino su entendimiento también apunta a la defensa del orden constitucional, expresión que engloba todas las demás áreas de defensa y que se nutre de viejos y nuevos escenarios, propósitos, de derechos y deberes que gravitan desde aquel (Colombia, Corte Constitucional, 4 de diciembre de 1995) y posibilitan afrontar con éxito la complejidad de su función en la Colombia del siglo XXI.
El Derecho Internacional facilita la cooperación internacional entre los ejércitos, de la cual se deriva una circulación de aprendizajes y la creación de espacios de diálogo respecto de temas propios de la ciencia militar. Los ejércitos están unidos por imperativos cada vez más globales (derechos humanos, sostenibilidad económica, justicia internacional, entre otros) y en capacidad de combinar fuerzas para conducir operaciones de carácter multinacional.
-
En conclusión, ante el fortalecimiento del Derecho Internacional Público, fruto de la decisión soberana de los Estados en la solución de conflictos entre naciones y en la configuración de alianzas multilaterales para proyectos comunes o de común interés, la función constitucional de defensa de las FFMM y del Ejército, en particular, tiende cada vez menos a atender problemas de conflagración con otras naciones, y cada vez más a enfocarse en los conflictos internos y en las amenazas sin fronteras ni nacionalidad. De ahí que áreas misionales del sector Defensa como Defensa Nacional y Seguridad Pública protegen la soberanía en todo el territorio nacional frente a cualquier tipo de agresión y amenaza; y, específicamente, el área de Asistencia Humanitaria y Cooperación Internacional destaca la participación en organismos multilaterales y de cooperación internacional.
Defensa de la soberanía
La Constitución acude a la soberanía desde diversas perspectivas conceptuales: como soberanía estatal frente a las relaciones exteriores (CP, art. 9) y a las agresiones exteriores (CP, art. 212); y como soberanía popular directa (CP, art. 3 y 103) o a través de sus representantes (cp, preámbulo y art. 3). Es también fin esencial del Estado y fin primordial de las Fuerzas Militares (cp, arts. 2 y 217), y razón que justifica la reserva de actividades estratégicas o de servicios públicos (CP, art. 365). La soberanía entonces tiene alcance en función del escenario en la que se ejerce:
- Interior, cuando a través del ejercicio autónomo del poder, obliga a sus ciudadanos al cumplimiento, dentro de los parámetros constitucionales y legales; y
- Exterior, cuando en ejercicio de la igualdad soberana y la libre determinación decide participar en el escenario internacional con los demás Estados u organismos multilaterales.25 25
En consecuencia, en el derecho internacional se reconoce al Estado como: a) único y supremo conductor de su política interna, como exclusivo productor de normas que vinculan a sus habitantes; y b) como participante del orden internacional en igualdad de condiciones, sin sujeción a ningún Estado o poder.26 Dicho de otro modo, la soberanía se entiende como la manifestación del poder del pueblo que con su ejercicio constituye un Estado. Conjunto de derechos y obligaciones tanto en el orden interno como externo. Desde otro punto de vista y más acorde con la concepción de soberanía en un Estado moderno, más que libertad absoluta e imposición irrestricta de sus dictados, la soberanía denota "la facultad de decidir definitivamente" (Hillgruber, 2009, p. 10).
Por su parte, la Corte Constitucional, al estudiar el Estatuto de Roma para conferir competencia a la Corte Penal Internacional (CPI), señaló, en la Sentencia C-578-02, que a pesar de la evolución del concepto:
Se mantienen constantes tres elementos de la soberanía: (i) el entendimiento de la soberanía como independencia, en especial frente a Estados con pretensiones hegemónicas; (II) la aceptación de que adquirir obligaciones internacionales no compromete la soberanía, así como el reconocimiento de que no se puede invocar la soberanía para retractarse de obligaciones válidamente adquiridas; y (III) la reafirmación del principio de inmediación según el cual el ejercicio de la soberanía del Estado está sometido, sin intermediación del poder de otro Estado, al derecho internacional.
Se trata de un concepto que por sí mismo no es fijo ni inmutable en su significado normativo.27 Por el contrario, requiere actualizarse para responder a los tiempos en los que se le invoca, y aunque no resiste aceptación como poder absoluto sobre los súbditos sino como poder maleable,28 ello no afecta "el núcleo de libertad estatal propio de la autodeterminación", ni implica "un desconocimiento de reglas y de principios de aceptación universal" (Colombia, Corte Constitucional, 28 de octubre de 1992). La razón de esto es porque la defensa de la soberanía, la independencia y la integridad del territorio, en relación con los conflictos externos, en gran medida están sometidos a propósitos, principios y objetivos derivados del derecho internacional, en virtud de los tratados internacionales sobre límites y los compromisos adquiridos en virtud de la adhesión a organismos supranacionales.29
Defensa de la independencia
El concepto de soberanía se relaciona con el de independencia. Esta última alude al ejercicio de la libertad, a la ausencia de sujeción o dominio ajeno y se manifiesta a través de la libre autodeterminación de los pueblos, principio fundamental que guía las relaciones internacionales del Estado. Como se ha dicho en la noción soberanía, la independencia también está ligada al derecho internacional, pues se necesita autonomía e independencia, para sujetarse como Estado a los tratados y obligaciones internacionales,30 al igual que para regular adecuadamente los intereses nacionales.31 Una potestad de ordenación normativa interna que, según la Corte, "se funda en los principios de soberanía popular y de independencia política, a partir de los cuales cada Estado, en el marco del derecho internacional, puede decidir con autonomía acerca de sus asuntos internos" (Colombia, Corte Constitucional, 7 de marzo de 2007a).
La vinculación íntima de estos conceptos hace que también la Corte Constitucional haya entendido la soberanía (cp, arts. 9, 212 y 217) "como una garantía de independencia del Estado, en cuanto lo consideran libre de injerencia y de subordinación y de dominio por parte de otro poder" (Colombia, Corte Constitucional, 24 de enero de 2001). Por ello la jurisprudencia constitucional también al analizar la noción de independencia política llega a la misma conclusión anotada con relación a la soberanía, pues la reconoce como la facultad exclusiva del Estado de: a) darse un ordenamiento interno, b) decidir autónomamente en el ámbito externo, pero de conformidad con el ordenamiento internacional.32 Por tanto, una aproximación a una definición de independencia implica considerar tanto el aspecto interno como el externo del Estado y vincularla con el de soberanía para que tenga sentido, habida cuenta de su inescindible vínculo en términos políticos y jurídicos.
Fruto de lo anterior, la independencia está especialmente garantizada por el ordenamiento jurídico internacional, más que por la participación material de las Fuerzas Militares en su defensa. El Estado sí desarrolla capacidades cualificadas distintivas para afrontar cualquier amenaza externa; sin embargo, se ha procurado dejar en manos de las negociaciones, intermediaciones y acuerdos establecidos desde el Derecho Internacional la solución de los conflictos entre Estados. Los retos de futuro, la cualificación militar y la experiencia adquirida imponen a la Fuerza la tarea de continuar enfrentando con éxito la confrontación armada, así como contrarrestar al terrorismo en general y al crimen organizado (como el narcotráfico y la minería ilegal), defender la soberanía del Estado en las zonas apartadas de su territorio o especialmente afectadas por el conflicto, ofrecer condiciones de seguridad que hagan posible a los miembros de las comunidades ejercer sus libertades y disfrutar de sus derechos, y aplicar sus conocimientos en la concepción y ejecución de proyectos destinados al desarrollo social, cuando así sea requerido.
Defensa de la integridad del territorio nacional
El territorio es el sustento espacial o material donde se ejerce la soberanía y los derechos, atributos del poder público y de los asociados propios de un Estado independiente. Es un elemento imprescindible o esencial para su paz y soberanía y para definir los límites y las dimensiones sobre las cuales se ejerce el poder soberano del Estado. El concepto territorio sobre el cual se materializa la función de defensa de su integridad, como se expuso en relación con las nociones de soberanía e independencia, ha sufrido cambios importantes, no solo por la inclusión durante el siglo XX de los conceptos de espacio aéreo, aguas territoriales y plataforma continental, sino, en especial, por el ingreso del territorio intangible de los espacios cibernéticos y las cuestiones que suscita por su carácter extraterritorial y el valor de la información que ellos contienen.
Como se señaló, tradicionalmente la amenaza a la integridad territorial provenía del exterior; sin embargo, a partir de la Carta de las Naciones Unidas (1945), los problemas entre Estados atinentes a sus territorios, los alejan del horror de la guerra, sin perjuicio, claro ésta, de las nuevas amenazas asociadas al terrorismo, el narcotráfico, la corrupción, el ciberespacio entre otros fenómenos transnacionales. Es decir que las Fuerzas Armadas volcaron su atención a los conflictos internos que se originaron por las confrontaciones ideológicas y políticas entre gobiernos y opositores. Estos conflictos surgen en la actualidad por la pretensión de acceder a toda costa, sin sujeción a las reglas del derecho, al poder económico y político, atención que también busca satisfacer otras y nuevas expectativas y amenazas en un mundo complejo, donde las fronteras son meros referentes geográficos y la protección de los ámbitos espaciales o ciberespaciales se traslapa con la interdependencia, la integración y la supranacionalidad.
Por eso el Ejército cumple la función constitucional de defender la integridad del territorio, como espacio libre de interferencias para la vigencia del orden jurídico, a través de misiones dirigidas a neutralizar al enemigo y a consolidar los resultados positivos generados, a través de su presencia en territorios en los que el Estado colombiano no ejercía su soberanía (salvo en el papel), lo cual posibilita su incorporación al circuito político, económico y social del país (Colombia, 2012, p. 52-53). Igualmente, cumple su papel cuando contribuye, a través de su conocimiento, su investigación y su profesionalismo, al desarrollo del país, a la atención de desastres y a la protección de la riqueza natural, económica y pública.33
En este escenario, uno de los objetivos principales de la transformación es atender a lo que se ha llamado "soberanía responsable", esto es, la que considera "los intereses a largo plazo del mundo como un todo cuando se formulan políticas nacionales" (ONU , 2013, p. 116), y la que garantiza seguridad y protección a los habitantes del Estado; teniendo en cuenta, además, los cambios esperados en el contexto operacional (amenazas y retos), que traen consigo nuevas responsabilidades y campos de acción para los cuales el Ejército debe prepararse anticipadamente.
Sobre la función de defensa de la soberanía, la independencia y la integridad territorial, conclusiones previas
Desde la Constitución, las Fuerzas Armadas y su Ejército Nacional tienen la función trascendental de defender las bases del Estado Social de Derecho (art. 217). Sin embargo, las nociones que dan cuerpo a dicha tarea —soberanía, independencia e integridad territorial— se deben entender a la luz de sus nuevos factores de configuración. Esto se hace teniendo en cuenta, por una parte, los avances alcanzados por el Derecho Internacional Público tendientes a evitar las confrontaciones directas, costosas y siempre dolorosas para los Estados y sus poblaciones, y, por otra, las nuevas formas de la actuación de los gobiernos de turno o de los poderes fácticos trasnacionales existentes, cuyas decisiones y acciones operan de manera distinta, menos visible y directa, mas igualmente peligrosa, de modo tal que imponen cambios en las tareas de disuasión y acción combativa de la Fuerza, de previsión de la amenaza o del conflicto.
Finalmente, también se debe realizar la comprensión indispensable de los nuevos contenidos que poseen las nociones tratadas y cuya defensa constituye el fin primordial de las Fuerzas Militares. Esta comprensión involucra nuevos ámbitos de soberanía, de independencia y de territorio. Tales conceptos son representados ahora y hacia el futuro en la riqueza nacional, en sus recursos económicos y ambientales, en el conocimiento y la información, en el sentido de pertenencia de las poblaciones a la Nación y las instituciones que la representan, gracias a la forma en que sus Fuerzas Armadas garantizan los derechos de sus habitantes y el cumplimiento de los deberes de los particulares y del Estado.
Protección de la seguridad
Junto a la función de defensa, la de seguridad se yergue como bien constitucional para el entendimiento del ser y razón de ser de las Fuerzas Militares y el Ejército colombiano en particular. Corresponde entonces a un concepto que también se ha ampliado en sus acepciones, al punto de integrar, dentro de sus contenidos, la realización de todos los derechos individuales y colectivos constitucionalmente consagrados, en los que el Ejército, como fuerza multimisión, es un factor determinante como una de las facetas de su función constitucional de defensa del orden constitucional (CP, art. 217 inc. 2°.).
La seguridad en la Constitución
En la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la seguridad implica tres facetas:34
- Como valor constitucional consagrado en el preámbulo y el artículo 2 de la Constitución, expresado en términos de asegurar la vida, la convivencia y los demás derechos.
- Como derecho colectivo, porque a todos interesa la seguridad personal de cada uno los miembros de la sociedad.
- Como derecho individual, fundamental, que autoriza a solicitar y recibir protección adecuada del Estado, cuando se exceden los niveles de riesgo que por lo regular debe soportar una persona razonablemente.35
En efecto, en el preámbulo, el constituyente, bajo la influencia de medio siglo de Estado de sitio, le indicó al Estado cuál debía ser su actitud ante el ciudadano y sus derechos, al señalar como fin: "asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz" (cp, preámbulo). Aparece igualmente como uno de los fines esenciales del Estado: "asegurar la convivencia pacífica", a través de la protección de la "vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades" de las personas residentes en Colombia, y de "asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares" (CP, art. 2).
En cuanto derecho autónomo, en la Constitución colombiana no se ha establecido de manera expresa; su existencia se deduce de los textos que aparecen en diferentes instrumentos internacionales de derechos humanos.36 Con todo, su contenido se vuelve a concretar mediante la protección de los intereses del Estado, así como de los derechos: "el derecho a la vida; el derecho a la integridad física; el derecho a la libertad; el derecho a las garantías procesales y el derecho al uso pacífico de los bienes, sin perjuicio de otros derechos" (CIDH, 2009, p. 7). En fin, se representa como un bien indispensable para todos los asociados, y como derecho colectivo por el cual los miembros en conjunto de las comunidades pueden esperar legítimamente del Estado, sus autoridades, las derivadas de estas, y de la Fuerza pública la garantía de dicha seguridad.
Seguridad como noción constitucional abierta al cambio
Las transformaciones del contexto también han determinado una redefinición del concepto seguridad. Al entendimiento tradicional basado en la independencia e integridad territorial y en los potenciales ataques o amenazas bélicas de otros estados, se le han sumado los enfoques que los organismos multilaterales promueven para que la seguridad se construya no solo en relación con el Estado, sino también con la persona. Igualmente, no solo en lo que tiene que ver con evitar la guerra sino con la construcción de la paz efectiva.37 Por ello se habla de seguridad ciudadana como seguridad humana, esto es, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), como "un requisito previo esencial para la determinación del alcance de las obligaciones de los Estados Miembros conforme a los instrumentos del Derecho Internacional de los Derechos Humanos aplicables".38 La seguridad desde la perspectiva de los derechos humanos no se limita a la lucha contra la delincuencia, sino que se habla de cómo crear un ambiente propicio y adecuado para la convivencia pacífica de las personas. Por ello, el concepto de seguridad debe poner mayor énfasis en el desarrollo de las labores de prevención y control de los factores que generan violencia e inseguridad, que en tareas meramente represivas o reactivas ante hechos consumados (citado en CIDH, 2009, p. 8).
Al mismo tiempo, la noción de seguridad como seguridad humana implica que la gente pueda cuidarse a sí misma, o sea, garantizar su propio desarrollo y el de la sociedad, al procurarse en forma tranquila sus medios de subsistencia. De este modo, la seguridad representa un promotor de desarrollo individual y colectivo, no un concepto defensivo, como significó la seguridad territorial, sino un concepto integrador.39 Esta noción amplia de seguridad es la que adoptó desde sus inicios la ONU , incluyendo dos componentes: libertad contra el miedo y libertad contra la necesidad —aunque en su trayecto hasta nuestros días se ha privilegiado el primero—. Por ello es que con Naciones Unidas se apuesta por pasar de la estrechez del concepto "de la seguridad nacional hacia el concepto globalizador de la seguridad humana". Pasar del "acento exclusivo de la seguridad territorial" al de la seguridad de la población; cambiar "la seguridad mediante los armamentos a la seguridad mediante el desarrollo humano sostenible" (ONU y PNUD, 1994, p. 28).40
No se trata entonces de descuidar los elementos clásicos inmersos en la noción de seguridad, sino de complementarlos y ponderarlos acorde con todos los retos y amenazas existentes. Se trata de dotar de contenidos más amplios y garantistas la seguridad como concepto esencial que da razón de ser al Estado Social de Derecho. De allí que se hable de las seguridades requeridas para contrarrestar dichas amenazas: económica;41 alimentaria;42 en materia de salud;43 ambiental;44 personal;45 de la comunidad46 y política.47 Todas estas dimensiones de la seguridad se entienden pues como indispensables, con vínculos e interdependencias que influyen de manera directa sobre la función y el actuar de las Fuerzas Militares; más aún cuando los factores que atentan contra la seguridad en su concepción más ortodoxa no provienen de otros estados "sino de insurgencias, terrorismo y otros conflictos civiles".48 Acorde con esta realidad, se advierte en el Informe de Desarrollo Humano de 2013 que las amenazas a la seguridad humana mundial en el siglo XXI no provendrán de enemigos estatales. Las amenazas contra la seguridad humana en el próximo siglo podrían dimanar más de las acciones de millones de personas, que de la agresión de un puñado de países, y se presume que asumirán múltiples formas tales como:
- Crecimiento descontrolado de la población
- Disparidad de oportunidades económicas
- Migración internacional excesiva
- Deterioro del medio ambiente
- Producción y tráfico de estupefacientes
- Terrorismo internacional.
Interesa por tanto a todos los países descubrir maneras nuevas de cooperar para responder a esas seis amenazas (y a otras, si surgieran) que constituyen el marco mundial de la inseguridad humana.
De acuerdo con lo anterior, la transformación del concepto seguridad en el Estado Constitucional y Social de Derecho, opera entonces desde el punto de vista del sujeto a quien protege y de la forma de protección que se aplica: seguridad para el Estado, pero también para los individuos, la comunidad, la economía y las riquezas, incluido el medio ambiente.
Sobre las funciones constitucionales del Ejército: defensa, seguridad y desarrollo
La función de defender la Nación y de asegurar el orden constitucional impone al Ejército la continuidad de su significado específico como defensa ante el enemigo y, a la vez, de fuerza que abre camino al desarrollo sostenible, la mejora en las condiciones de vida y los territorios, y las condiciones para el ejercicio de las libertades y disfrute de los derechos con respeto de la Constitución y aplicación de sus conocimientos, habilidades y capacidades específicas.
Sin embargo, es necesario tener en cuenta que la labor determinante y esencial, por la que este proyecto de transformación apuesta, debe acompañarse de inversiones y actividades en los diversos componentes de la Administración y el Gobierno; y también, de la participación de los particulares y de la sociedad civil, cada quien según sus capacidades y necesidades. Solo así el Estado-aparato, como un todo, como un conjunto de funciones y acciones, construye el Estado social constitucional al materializar "la creación de las condiciones sociales que hagan sustentable, recreable y renovable el ambiente de seguridad y desarrollo" (Medina, 2001, p. 407), y permitir a su vez, que la seguridad y la tranquilidad penetren en la vida social.49
Por eso se habla de la seguridad desde el poder duro y el poder blando, que configura el modelo de las tres D: Defensa, Diplomacia y Desarrollo (Laborie Iglesias, 2011, p. 4) que ilustra la figura 2. Este modelo refleja un círculo virtuoso que combina instrumentos económicos, diplomáticos y, naturalmente, de fuerza militar, que se complementan, retroalimentan e interactúan para configurar las bases ciertas y sostenibles de la paz, la tranquilidad, el progreso,50 el bienestar y la vida digna.51
Componentes operativos y de actuación pública del Estado-aparato.
El Ejército Nacional se vincula al Estado-aparato a través de cuatro nociones constitucionales básicas: a) su lugar en la estructura del Estado (cp, tít. V, cap. I, arts. 113 y 121, y cap. II, arts. 122-131), b) la función pública que prestan sus servidores, c) la sujeción del ejercicio de sus competencias a los principios de la función administrativa52 y d) la aplicación del principio de sostenibilidad fiscal.
El Ejército pertenece a la Rama Ejecutiva del Poder Público, bajo el mando del Presidente de la República. Al Presidente de la República como Jefe de Estado, de Gobierno y suprema autoridad administrativa, le corresponde desarrollar las competencias relacionadas con el orden y la paz. Tiene la responsabilidad de garantizar el orden público y de defender "la seguridad exterior de la República, la independencia y la honra de la Nación y la inviolabilidad del territorio", al igual que dirigir las operaciones de guerra cuando lo considere conveniente. Para ello tiene la función de dirigir y disponer de la Fuerza Pública "como Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas de la República" (CP, art. 189, numerales 3, 4, 5 y 6). Al mismo tiempo, el Ejército, como parte de ese conjunto amplio de nociones, competencias e instituciones que conforman la Rama Ejecutiva del Poder Público y la Administración Pública, se somete a los principios de la gestión del Estado y de su función administrativa (prevalencia del interés general, moralidad, sostenibilidad, eficiencia, economía, etc.). Estos principios son exigibles tanto para el Ejército Generador de Fuerza como para el Ejército de combate, con la coordinación, colaboración armónica y procura del uso más acertado y eficiente de la capacidad y recursos de Fuerza Pública del Estado (cp, arts. 209 y 334).
El Ejército como parte de la Fuerza Pública y de las funciones de defensa y seguridad del Estado. La zona gris
No cabe duda que la función del Ejército en el contexto actual se refleja e influye en la interpretación de las funciones comunes y distintas que corresponden a las Fuerzas Militares y a la Policía Nacional. Este asunto no fue ajeno a las discusiones en el seno de la Asamblea Nacional Constituyente. La Corte Constitucional, en el Sentencia C-444-95, observa que "el Constituyente de 1991 fue consciente de la 'zona gris' [...] situada en los límites entre lo militar y lo civil, y la defensa y la seguridad dentro del contexto social colombiano".
La diferencia clásica basada en la naturaleza civil de la Policía y castrense de las Fuerzas Militares no alcanza a explicar con claridad lo que se presenta en situaciones como la colombiana, en donde las exigencias de un conflicto armado interno hacen que estos cuerpos armados asuman funciones que en sentido clásico y estricto no les correspondían.
-
El fin esencial del Estado de "defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo" (art. 2), se radica primordialmente en la Fuerza Pública de la que forman parte la Policía Nacional y las Fuerzas Militares (CP, art. 216, cap. VII), las cuales se encuentran bajo el mando del Presidente de la República, y, por esa vía (cp, arts. 188 y 189), bajo la intensa sujeción constitucional. Tales unidades de sentido y de mando explican desde un principio la proximidad de significado y funciones de una y otra institución, la "zona gris" a que ha hecho alusión la jurisprudencia constitucional. A ellas se deben sumar otros elementos constitucionales que describen e identifican ambas Fuerzas. Así, tanto las Fuerzas Militares como la Policía Nacional se reconocen como cuerpos armados que integran de manera exclusiva y permanente la Fuerza Pública, (cp, arts. 216, 217, 218), con funciones y enfoques distintos pero con propósitos comunes. Esto es el fin primordial de las Fuerzas Militares de la defensa "de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional" (CP, art. 217), y el fin también primordial de la Policía Nacional del "mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz" (CP, art. 218). Confluyen en la realización de los fines constitucionales señalados al Estado y sus autoridades en el artículo segundo constitucional y en el preámbulo en cuanto a asegurar la vida y garantizar la independencia nacional "y la vigencia de un orden justo".
-
Igualmente, la existencia de regímenes especiales destinados a asegurar el mejor cumplimiento de su función constitucional aproxima a los cuerpos integrantes de la Fuerza Pública. Por un lado, se hace referencia a los sistemas de protección personal del cuerpo, autonomía, méritos y ascensos y al sistema de reemplazos en las Fuerzas Militares, así como los ascensos, derechos y obligaciones de sus miembros y el régimen especial de carrera, prestacional y disciplinario (CP, art. 217). Por otro lado, se encuentran la ley que organiza el cuerpo de Policía y la que determinará su régimen de carrera, prestacional y disciplinario (CP, art. 218).
Son también reflejo de esta cercanía conceptual e institucional la garantía para los miembros de la Fuerza Pública de no poder ser privados de sus grados, honores y pensiones, sino en los casos y del modo que determine la ley (CP, art. 220); la institución especialmente significativa del fuero penal militar y policial, y la previsión en la Carta de 1991 de que la ley determinará "los sistemas de promoción profesional, cultural y social de los miembros de la Fuerza Pública. En las etapas de su formación, se les impartirá la enseñanza de los fundamentos de la democracia y de los derechos humanos" (CP, art. 222).
-
Pero también esa zona gris se refleja en las restricciones comunes que se predican de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, conforme a las cuales la "Fuerza Pública no es deliberante; no podrá reunirse sino por orden de autoridad legítima, ni dirigir peticiones, excepto sobre asuntos que se relacionen con el servicio y la moralidad del respectivo cuerpo y con arreglo a la ley" (CP, art. 219). Igualmente, que los miembros de una y otra institución no tienen el derecho al sufragio mientras permanezcan en servicio activo, ni tampoco los derechos políticos de "intervenir en actividades o debates de partidos o movimientos políticos" (CP, art. 219).
-
Con todo, aún con lo distintivo y lo común entre la Policía y las Fuerzas Militares (Colombia, Corte Constitucional, 28 de mayo de 2002), los miembros de una y otra institución deben atender el compromiso de participar en la realización de los fines del Estado, de las decisiones del Gobierno y del Presidente, "siempre al servicio de los intereses generales [...] con fundamento en los principios que gobiernan la función pública, cuales son los de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad" (CP, art. 209). Es decir que las Fuerzas Militares y la Policía, están llamadas a cumplir la función común encomendada en cumplimiento de la Constitución y en ese orden, deben hacerlo de conformidad con los contenidos específicos que vayan adquiriendo los fines primordiales señalados para cada cuerpo y con los mandatos dispuestos por el Presidente de la República como director de la Fuerza Pública, según la unidad de propósitos que reclaman los actuales tiempos, amenazas y desafíos que afronta el Estado colombiano.
Función pública y servidores públicos. Sujeción a la ley, mérito, profesionalismo y sistema de carrera
Para "garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución" (CP, art. 2), el Estado debe velar porque sus servidores desempeñen sus actividades observando los principios comprometidos en la gestión pública (cp, arts. 2, 6, 48, 49, 125, 209, 268, núm. 2 y 6, art. 277, núm. 5 y 6). Por ello se conmina a todos los servidores a observar la Constitución que juraron cumplir (art. 122). Del mismo modo, la calidad de las actuaciones de dichos organismos, creados para garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes, así como la certeza de que contribuyan eficazmente a asegurar la consecución de los fines constitucionales, se logra a través de sus servidores, que previamente han cumplido con estándares de mérito y calidad para el ingreso y la permanencia en sus cargos (CP, art. 125).
A su vez, la función pública administrativa, esto es, la del Ejecutivo del Estado "está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones" (CP, art. 209).
-
Se reitera así uno de los fundamentos del Estado Social de Derecho activado a través de las premisas de comportamiento de la Administración Pública como el componente del poder público más claramente comprometido, dadas sus funciones de ejecución en "la búsqueda de la materialización del principio de eficiencia en su proceder". Ello exige que el uso de sus recursos "sea optimizado de modo tal, que con los mismos pueda beneficiar de manera real a los ciudadanos, tanto en sentido particular, es decir en cuanto individuos, como también en sentido general, es decir como colectividad" (Rincón Salcedo y Morales Vargas, 2009, p. 12).
-
La voluntad del Constituyente es vincular al Estado personas que reúnan las más altas calidades para ejercer la función administrativa. Para esto estableció como principio constitucional el sistema de carrera administrativa53 (CP, art. 125) que dispone de medios para escoger a los mejores servidores públicos "sobre la base del mérito laboral, académico y profesional [...] dada la naturaleza y finalidad de las funciones que desempeñan quienes prestan sus servicios al Estado" (Colombia, Corte Constitucional, 8 de marzo de 2006)
Para responder a las expectativas sobre el buen desempeño del Estado en la satisfacción del interés general, el sistema de carrera administrativa procura "preservar la eficiencia y eficacia de la función pública, así como garantizar a los trabajadores del Estado la estabilidad en sus cargos y la posibilidad de promoción y ascenso" (Colombia, Corte Constitucional, 26 de abril de 1993). Tiene por finalidad "la realización de los principios de eficacia y eficiencia en la función pública" (Colombia, Corte Constitucional, 21 de abril de 1994), y la estabilidad de los servidores que cumplan con estos requisitos.
-
Desde el punto de vista de quienes pretenden ingresar a la administración como servidores públicos, y la expectativa de la sociedad de que el mérito y la calidad sean decisivas para vincularlos, la Corte Constitucional en Sentencia C-403-10 manifestó con relación a la facultad del legislador de exigir ciertos requisitos para determinados cargos, que no es una facultad absoluta. Ella debe equilibrar el derecho de todos a acceder a los cargos públicos, y "la búsqueda de la eficiencia y eficacia en la administración mediante mecanismos que permitan seleccionar a aquellas personas que por su mérito y capacidad profesional, resulten las más idóneas para cumplir con las funciones y responsabilidades inherentes al cargo". Por el hecho de ser principios constitucionales que demandan su aplicación inmediata e impostergable acatamiento, bien se trate de régimen común o especial de carrera, sus finalidades superiores (principios de eficiencia y eficacia) (Colombia, Corte Constitucional, 27 de agosto de 2009)54 justifican la existencia misma del sistema de carrera administrativa. No puede perderse de vista que el bienestar general y los derechos de los ciudadanos penden de quienes, como servidores públicos, tienen la misión de satisfacer el interés general.
Ahora bien: ante el incumplimiento de los deberes, obligaciones y prohibiciones, al desviar el ejercicio de la función pública de la realización de los fines esenciales del Estado, se habilita la aplicación del poder disciplinario y sancionador (se recomienda revisar la Sentencia C-818-05 de la Corte).55
-
Respecto de la Fuerza Pública y en particular de las Fuerzas Militares, el sistema de carrera se incorporó expresamente como uno de los elementos descriptores de las mismas —también de la Policía— llamado a ser desarrollado por el legislador, junto con los regímenes especiales de carácter prestacional y disciplinario (CP, art. 217), como parte de los ingredientes que explican y aseguran las condiciones materiales y operativas para el cumplimiento de sus fines constitucionales. En este sentido, la Corte Constitucional (sentencia T-512-09) reconoce la especialidad de la misión de la institución castrense y su relación con la singularidad de sus regímenes. En cuanto al de carrera y prestacional señaló:
-
De lo anterior se concluye que el sistema de carrera militar se convierte también en manifestación del ingrediente definidor del Estado descrito por la Constitución, pues con él se aseguran elementos esenciales para el cumplimiento de sus funciones constitucionales. Se asegura a través de su correcta aplicación el mérito y la excelencia de quienes participan como miembros activos de la Fuerza, así como la estabilidad que profundiza su compromiso con la misión trascendental de la defensa de los intereses nacionales y del orden constitucional.
Este régimen especial de la Fuerza Pública a partir del potencial riesgo que comportan sus funciones tiene su origen no solo en la consagración expresa de los citados artículos de la Constitución (217 y 218), sino también en el mismo artículo 123 de la Carta Política que establece la diversidad de vínculos jurídicos que se presentan en el desarrollo de la función pública (v. gr. los miembros de corporaciones públicas, los empleados públicos y los trabajadores oficiales).
En cuanto al régimen de carrera y prestacional de las Fuerzas Militares contemplado en el Decreto-Ley 1211 de 1990, también se pronunció la Corte Constitucional en la sentencia C-229-11 al estudiar el concepto de jerarquía y escalafón como referentes de los derechos y obligaciones de sus miembros:
La jerarquía y equivalencia de los oficiales y suboficiales para efectos de mando, régimen interno, régimen disciplinario, justicia penal militar y todas las obligaciones y derechos consagrados en él, están clasificados por grados en orden descendente. A la lista de oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares en servicio activo, clasificados por arma, cuerpo y especialidad, colocados en orden de grado y antigüedad se le denomina el escalafón militar.
En este sentido, la carrera militar se encuentra directamente asociada a la disciplina, a la estructura, pero también al principio de igualdad.
Sobre los principios de la función administrativa
Como órgano de la Rama Ejecutiva del Poder Público (CP, art. 113), el Ejército Nacional para el cabal cumplimiento de su misión constitucional (CP, art. 217) debe observar en forma íntegra los principios de la función administrativa (CP, art. 209) y de la función pública (CP, art. 125), so pena de incurrir en ineficiencia e irracionalidad en la gestión encomendada,56 lo que guarda coherencia con la exigencia constitucional del tercer inciso del artículo 113 superior: "los diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas pero colaboran armónicamente para la realización de sus fines".
Ahora bien: el Ejército Nacional, como integrante de las Fuerzas militares, está sujeto al régimen especial de carrera que le corresponde (CP, art. 217 inc. 2) y que fue adoptado por el Decreto 1790 del 2000 (normas de carrera de las Fuerzas Militares), cuyo diseño se orienta a la excelencia del recurso humano. La permanente búsqueda y cumplimiento de las funciones de forma competente tiene su correlato en la facultad de retirar a los miembros de la institución, entre otros motivos, "por conducta deficiente" (art. 31, par. 1, in fine), esto es, por inobservancia de los principios de eficiencia y eficacia. Así, el Ejército Nacional, en atención a su naturaleza instrumental respecto a los propósitos estatales, y a la cambiante presencia de los desafíos y amenazas a las que se enfrenta,57 legitima el Estado Social de Derecho cuando con su gestión conduce al cumplimiento de los fines y asuntos del Estado, que se resuelven sirviendo a la comunidad de forma efectiva (CP, art. 2).
En este sentido, la Corte Constitucional haciendo alusión a la oportunidad y eficacia en la satisfacción del derecho de petición, expresó que "la efectividad de los derechos se desarrolla con base en dos cualidades, la eficacia y la eficiencia administrativa". Precisó que la primera define la observancia de "las determinaciones de la administración", mientras que la segunda se relaciona "con la elección de los medios más adecuados para el cumplimiento de los objetivos" (Colombia, Corte Constitucional, 5 de marzo de 1998a).58
La persona es el objeto del quehacer estatal, y a su vez el protagonista de la función pública. Civiles o militares, todos con derechos y responsabilidades, convencidos que unos y otros son los protagonistas del Estado, participan en la realización de sus fines: unos como destinatarios y otros como servidores, pero conscientes de que es la dignidad la que los honra.
El criterio de la sostenibilidad fiscal y el principio de sostenibilidad en el Estado Social de Derecho
Para que el ideario constitucional llegue a feliz término, se requiere que los recursos asignados para las labores y misiones del Estado, la administración y dentro de ella el Ejército sean cumplidas y gestionadas acorde con la altura de los designios que lo justifican. Así aparece de manera singular la noción de sostenibilidad fiscal, introducida en 2011 como elemento del orden constitucional, tanto en la norma que consagra el principio general de intervención, como la que ordena el plan de desarrollo y la ley anual del presupuesto (cp, arts. 334, 339, 345).59
La Corte Constitucional señaló, con relación al criterio de sostenibilidad fiscal como concepto económico, que no es unívoco; sin embargo, es entendido como "la necesidad que los Estados mantengan una disciplina fiscal que evite la configuración o extensión en el tiempo de déficit fiscales abultados, que pongan en riesgo la estabilidad macroeconómica" (Colombia, Corte Constitucional, 18 de abril de 2012). En la Sentencia C-288-12 se afirma que la sostenibilidad fiscal no es un principio sino un criterio orientador, de direccionamiento. Esto implica que en caso de conflicto entre este criterio y "la consecución de los fines estatales prioritarios, propios del gasto público social", estos deben primar sin consideración alguna. Según la exposición de motivos invocada en esta providencia: "el Gobierno protege la sostenibilidad fiscal cuando la senda de gasto que adopta en el presente no socava su capacidad para seguir gastando en la promoción de los derechos sociales y en los demás objetivos del Estado en el mediano plazo".
En consideración a la calidad instrumental del criterio de sostenibilidad fiscal, y de la trascendencia de los fines prioritarios constitucionales que no pueden afectarse para lograr la disciplina fiscal, porque según la misma sentencia "ello significaría que un principio constitucional que otorga identidad a la Carta Política sería desplazado por un marco o guía para la actuación estatal, lo que es manifiestamente erróneo desde la perspectiva de la interpretación constitucional". En todo caso, la sostenibilidad fiscal no puede suponer una afectación frontal del principio de progresividad, según el cual una vez se llega a un nivel de satisfacción de los derechos sociales no puede darse marcha atrás (CP, art. 334). Debe seguirse hasta incrementar la cobertura y la calidad, salvo que por causas avaladas por el juicio de proporcionalidad se demuestre que la medida regresiva es imprescindible para la consecución del fin constitucional que lo motivó (Ver Corte Constitucional, Sentencia C-1052-12).
En aplicación de lo anterior, según el documento ya citado del Ministerio de Defensa, se dispone de un modelo de sostenibilidad del gasto con el que el sector Defensa viene costeando los gastos de personal, equipo, uso de equipo y operaciones de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional a través de la metodología de costeo unitario, con el fin de apoyar el proceso de planeación del presupuesto para cada vigencia fiscal, así como el del marco de gasto de mediano plazo. Es importante resaltar que el modelo, en la actualidad, acompaña el proceso de costeo de planeación por capacidades y la presupuestación de las fta-cci en el marco del Plan de Guerra Espada de Honor. Se requiere, pues, de un gran esfuerzo por parte del Gobierno y del Ejército Nacional para el adecuado manejo de este instrumento de política fiscal. De lo que se trata no es de restringir per se los recursos presupuestales asignados, más aún cuando las amenazas siguen latentes y la capacidad del enemigo puede no hallarse restringida presupuestalmente.
Con todo, el propósito es que el Ejército como autoridad pública sea cuidadoso y responsable en el manejo de sus recursos y garantice que sus decisiones consulten el principio y el criterio de la sostenibilidad. Ello no solo desde el punto de vista financiero-presupuestal sino de acuerdo con los principios de eficiencia y de eficacia, en cuanto a que los recursos y gastos aplicados faciliten a la institución el logro de sus misiones y objetivos.60 La justificación del gasto en seguridad se halla en que es un bien público que tiene "la capacidad de proveer un ambiente de protección y seguridad que permita incentivar el desarrollo. Adicionalmente, por sus características, resulta un bien público estratégico, delicado y muy vulnerable" (Medina, 2001, p. 404).
Constitución y proyecto del Ejército del futuro
El proyecto del Ejército del futuro se concibe como herramienta conceptual, estratégica y operacional que responde a los imperativos dogmáticos y orgánico-operativos de la Constitución.
Atiende, pues, a la apertura de los conceptos de soberanía, independencia, territorio, seguridad, al carácter vinculante y determinante de los derechos humanos como razón definitiva hacia la que debe orientar el Estado toda su acción. Responde además a las exigencias de un Estado moderno, abierto, flexible, sostenible, de resultados ciertos, con un Ejército multimisión, profesional y comprometido; esto es, con el rigor, vigor y eficacia que imprimen las reglas de competencia, los principios de la gestión y administración pública que someten el ejercicio de su función especial y la garantía en favor de la realización de los derechos fundamentales recogidos en la Constitución y en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el DIH.
Dicho de otro modo, el proyecto del Ejército del futuro se concibe teniendo como base y como cuerpo el mandato amplio de la Constitución; y absorbe la dogmática que impone el respeto irrestricto de los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario, aún en las situaciones de guerra, pero también las exigencias orgánicas y principios operativos que le exigen una acción sometida a Derecho, a los intereses generales, y a la gestión eficiente, eficaz, económica y sostenible. Solo así puede afirmarse la solidez de su planteamiento y su capacidad para atender los retos y exigencias que le reclaman los tiempos actuales y por venir, la sociedad cada vez más informada y exigente, y el Estado abierto a la comunidad global.
Estrategia de transformación. Configuración de una Fuerza multimisión
En este aparte se explica el modelo para el diseño del proyecto, su planeación estratégica y la proyección por capacidades con las cuales se espera llevar a cabo la transformación militar requerida del Ejército actual hacia una Fuerza multimisión.61 Una Fuerza multimisión se materializa en una serie de estructuras, organizaciones62 y capacidades genéricas,63 que a través de un proceso general de cambio y evolución64 crean las condiciones para el salto cualitativo desde un Ejército de combate experto en contrainsurgencia, a un Ejército eficiente en el uso de los recursos, calificado para conducir operaciones militares en el teatro de la guerra/área de operaciones, que posee la experticia y el valor suficiente para alcanzar los cometidos constitucionales, con sujeción al Estado de Derecho.
Modelo de transformación
El modelo de transformación del Ejército está integrado estructuralmente por: a) análisis estratégico, b) diseño y c) planeación estratégica, como se muestra en el figura 3.
En primer lugar, el análisis estratégico corresponde a la construcción de una propuesta de contexto operacional futuro secuenciada en tres tiempos, en términos de amenazas y retos. A su turno, el diseño hace referencia a la configuración de Fuerza y se divide en: a) diseño del Ejército de combate y b) diseño del Ejército generador de fuerza. El diseño del Ejército de combate incluye el concepto operacional, los modelos de desarrollo de las funciones de conducción de la guerra con sus capacidades correspondientes y la organización y despliegue en el territorio. El diseño del Ejército generador de fuerza contiene la descripción de los cambios y respuestas de los subsiste-mas requeridos para desarrollar el modelo propuesto y hacerlo efectivo.65 Este último se establece mediante la alineación de las capacidades con las respuestas desarrolladas por las diferentes estructuras administrativas de la organización;66 es decir que igualmente se orienta a la vigorización de las estructuras y procesos que apoyan las actividades de combate, lo que implica aportar una comprensión moderna de lo que debe ser el Ejército multimisión (distinción entre el Ejército de combate y el Ejército administrativo o generador de fuerza).
La planeación estratégica67 incluye dos fases interdependientes, con una serie de procesos que derivan en la adquisición de capacidades: por un lado, la hoja de ruta de la transformación en la que se plantean los proyectos e iniciativas a desarrollar en el corto, mediano y largo plazo; por otro lado, los procesos de presupuesto, planificación de inversión y adquisiciones que se realizan en coordinación con otras dependencias de la Fuerza y el Ministerio de Defensa Nacional.68 Con relación a este último punto (presupuesto, planificación de inversión y adquisiciones) se toma a las capacidades definidas dentro de cada modelo de desarrollo como la base para la asignación de recursos.
En el mismo orden, se emplea la prospectiva como herramienta de planeación, que toma de los enfoques reconocidos voluntarista y determinista69 sus elementos positivos, para que el futuro proyectado, las hojas de ruta y los procesos por establecer tengan como fundamento una decisión institucional con vocación de permanencia y continuidad en las políticas de Estado. Igualmente, que estos representen un escenario venidero posible y realizable, en razón de los recursos y las capacidades institucionales, así como de las condiciones propias del contexto.
Con estos elementos se compone un modelo de transformación de tipo dinámico, concebido para que sea posible replantear prioridades y de ser necesario reformular capacidades, a fin de adquirir sistemas de capacidades integrales que permitan la operación y el empleo autónomo de la Fuerza, en el evento de presentarse restricciones presupuestales o carencia de recursos. Por último, y a efectos de elaborar un diseño flexible apto para el Ejército multimisión, se establecieron momentos coyunturales de cambio, los cuales tienen como propósito estimar y anticipar fenómenos y procesos emergentes. De esta manera, los profesionales de diseño de la Fuerza disponen de herramientas para realizar constantes revisiones al funcionamiento del modelo, así como análisis de los resultados de tales verificaciones.
Diseño del Ejército del futuro
Postura del Ejército
Con el proyecto del Ejército del Futuro se declara el Ejército colombiano como la Fuerza de acción decisiva de la Nación, integrada por seres humanos de coraje y valor, unidos en una profesión de armas y honor, organizados, entrenados y equipados para obtener la victoria en cualquier momento y lugar sin importar la amenaza, y desempeñarse de manera óptima en las demás áreas misionales de los tiempos venideros en favor de la población civil, los derechos de sus miembros, el desarrollo económico, la protección de los intereses nacionales públicos y de las relaciones internacionales. Esta postura institucional descansa en tres pilares:
- La misión, la visión, los principios y los valores que recogen las bases del proyecto en cuestión;
- La cultura institucional y la forma como permea la institución y a cada uno de sus miembros, proyectos, actos y procesos, a través de la profesionalización y capacitación profunda, en particular, del soldado; y
- Los campos de acción futuros en los ámbitos de actividad definidos para el sector Defensa, a los que el Ejército conduce su actuación.
Misión
He aquí la razón de ser del Ejército como Ejército del futuro, su propósito fundamental, su quehacer institucional, los bienes y servicios que está llamado a entregar, así como las funciones principales que lo distinguen de otras instituciones y que justifican su existencia.
En primer lugar, la misión del Ejército del Futuro se enmarca en los fundamentos constitucionales, al contemplar una actuación que busca defender los elementos del Estado, su soberanía, su territorio y su población. En consecuencia, se plantean como misiones específicas:
- Disuasión y derrota de potenciales amenazas de naturaleza externa, interna y mixta, en defensa de la soberanía y la integridad territorial
- Prevención y protección del daño, control a los activos estratégicos de la Nación y sus zonas económicas y productivas
- Cooperación internacional
- Gestión del riesgo de desastres
- Contribución al desarrollo del país y a su consolidación.
Es decir, que junto con la labor que hasta ahora las Fuerzas Militares, y en particular el Ejército Nacional, han realizado para combatir la insurgencia y otros grupos armados como parte de su función de defender la Nación y demás elementos del Estado (soberanía e independencia, así como la integridad del territorio), el Ejército Nacional tiene como razón de ser servir con su conocimiento y fuerza en la labor de consolidación de los derechos y las condiciones de paz, y de defensa del orden constitucional como objetivo último de la organización política.
De lo precedente deriva su participación en la protección de activos estratégicos y zonas económicas productivas, sometidos a amenazas permanentes por parte de grupos ilegales organizados y armados de todo orden. La defensa de tales activos, en la actualidad, forma parte central del alcance de la protección de la Nación, en razón de ser bienes o recursos públicos o privados, que aseguran al Estado el cumplimiento de sus funciones vitales o los asociados a la realización de libertades fundamentales o de derechos.
Dentro de los bienes objeto de protección se encuentran los recursos del subsuelo no renovables de los que es propietario el Estado (CP, art. 332), por cuanto representan la base sustancial de la riqueza nacional, cuya conservación o explotación legítima y sostenible, dentro del marco de la ley, son pilar indiscutible del crecimiento y desarrollo del Estado, así como bastión de la supervivencia de la especie y de la organización política, con valor no solo para Colombia sino para el mundo. Por ello, ante las presiones y riesgos que soportan en razón de su escasez y de la ambición que suscita en poderosos intereses ilegítimos o criminales, la defensa de los recursos naturales constituye en la actualidad y hacia el futuro una misión trascendental del Ejército como Fuerza Militar.
Lo anterior en consideración a que en la naturaleza radican la riqueza, la sostenibilidad de las condiciones de vida existentes, y es ella fuente de recursos para los procesos productivos e ingredientes esenciales para la existencia humana. De allí que sea un derecho colectivo fundamental (CP, art. 79), y que corresponda al Estado su protección, uso adecuado y control de su deterioro (cp, arts. 80 y 334), en tanto tesoro que el Estado deba proteger con toda la capacidad y profesionalismo de su Fuerza Pública, más aún cuando las fuentes principales de tales recursos se hallan en zonas apartadas, de baja densidad poblacional en incluso con demandas insatisfechas debido a la ausencia estatal.
Esta misión se asocia además con la participación del Ejército en la atención de desastres, cuya ocurrencia es resultado del deterioro ambiental (CP, art. 80) y cuyas manifestaciones, en momentos coyunturales pueden poner en vilo la vida de los miembros de las comunidades afectadas y la seguridad pública. Debido al aumento de la frecuencia de estos sucesos, el Ejército Nacional se convierte en fuerza fundamental y dada su preparación para atender situaciones difíciles y de especial riesgo está en las mejores condiciones de servirle al Estado para restituir, al menos esencialmente, las condiciones de vida humana e institucional afectadas.
En el marco de la internacionalización del Estado, prevista en la Constitución (art. 226, en concordancia con el art. 9),70 el Ejército de Colombia, desde ahora y hacia el futuro, tiene como misión trascendental participar en las acciones que la comunidad internacional le demanda, en cumplimiento de convenios interestatales tanto para atender labores de guerra y combate, como para asumir todas las demás responsabilidades en las que su experiencia y capacidad adquirida así lo reclamen.
De este modo, con la misiones del Ejército del futuro se atienden los objetivos fundamentales en los que puede participar activa y certeramente en la construcción de la paz nacional.
Visión
Corresponde este elemento a la pregunta por el futuro deseado, por la forma como el Ejército Nacional quiere ser reconocido y los valores en los que se fundamentará su acción pública. Para el 2030, en los teatros internos y externos de operaciones y de la guerra, el Ejército continuará siendo la Fuerza de acción decisiva de la Nación, con capacidad de conducir operaciones autónomas, conjuntas, coordinadas y combinadas en forma simultánea, con eficacia combativa y a bajos costos integrales.
Para entonces, en relación con las nuevas áreas misionales que expresan su función de defensa de la Nación, el Ejército será reconocido como un Ejército constitucional que participa activamente en la consolidación de la paz de Colombia, a través de su conocimiento, capacidad y fuerza. En desarrollo del modelo de transformación propuesto, cada una de las unidades organizativas del Ejército, tanto del Ejército de combate, como del Ejército generador de fuerza, debe concretar su propia misión y visión, con la precisión de su significado concreto para cada equipo y acción.71
Principios y valores del Ejército
Los principios y valores son las normas o reglas de conducta que se encuentran en la base de la actuación del Ejército y que animan y dan sentido moral y ética institucional a sus actos.72 Son el soporte de la visión, la misión, la estrategia y los objetivos estratégicos. Estos principios y valores se manifiestan y se hacen realidad en la cultura, en la forma de ser, pensar y conducirse las personas. Los principios que guían el cumplimiento de la misión y la proyección a futuro del Ejército son de dos tipos: a) generales y normativos, propios de la condición de institución pública dentro del aparato Ejecutivo del Estado y de la Fuerza pública y las Fuerzas militares; y b) específicos de la Fuerza Pública.
Los principios del Ejército
Los principios generales y normativos le imponen al Ejército el respeto y la aplicación de la Constitución y la Ley y, por tanto, del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del DIH, y son consistentes con el significado atribuido a la Constitución, a lo que en ella se protege y a su poder vinculante sobre el Ejército. Así, como principios específicos de las Fuerzas Militares se encuentran el honor militar, la ética en sus actuaciones, la disciplina y el compromiso. Esto principios son definidos por las Fuerzas Armadas así (Ejército Nacional de Colombia, 2013):
- Honor militar: "Obligación que tiene el militar de obrar siempre en forma recta e irreprochable. Asumir con orgullo y respeto la investidura militar".
- Ética en todas las actuaciones: "El comportamiento militar se caracteriza por el ejercicio de la moral, acompañada de los valores y virtudes militares".
- Disciplina: "Condición esencial para la existencia de la Fuerza Militar. Mandar y obedecer dentro de las atribuciones del superior y las obligaciones del subalterno".
- Compromiso: "Decisión, motivación, deseo y responsabilidad de actuar conforme al juramento patrio".
Sobre el honor militar como principio específico
La trascendencia del honor militar se refleja en instituciones tan fundamentales como la obediencia debida. Por eso la Corte Constitucional señaló que la obediencia debida no eximía de responsabilidad por una orden cuando "de su ejecución puede derivarse manifiestamente la comisión de un delito, acto contra el honor militar o falta constitutiva de causal de mala conducta", aun en el evento que se le insista por escrito y de ejercer el deber de advertencia (Colombia, Corte Constitucional, 4 de diciembre de 1995).
Lo anterior porque, como individuo, el militar es reflejo de la institución a la que pertenece, encarna sus valores y principios y por tanto su función personal se justifica y tiene por fin primordial defender la Constitución. Esta es "la primera lealtad del militar en servicio, que es una fidelidad irrevocable e incondicional a su misión". De esta forma se afirma que el "honor militar se adquiere, construye y demuestra en cada acto del servicio que no escatime esfuerzo ni sacrificio alguno en la devota entrega a este primerísimo deber, en el que se cifra la admiración y el aprecio del pueblo por sus soldados y en el que se ofrece la pauta suprema para juzgar su valor y coraje" (Colombia, Corte Constitucional, 4 de diciembre de 1995).
La Fuerza al servicio de la misión constitucional enaltece a las instituciones, sus miembros y al Estado, lo que constituye razón suficiente para impedir que el honor y las virtudes militares sean "las primeras en sucumbir si se impone la idea de una fuerza independiente de toda constricción" (Colombia, Corte Constitucional, 4 de diciembre de 1995). No carece de justificación entonces la insistencia en los aspectos de la democracia y los derechos humanos como condicionantes del honor militar. Pero esto, a su vez, revierte en sus hombres como sujetos de derechos, como seres dignos.
En ese orden, la
relación de sujeción especial, a la cual está sometido el militar, implica para este una serie de restricciones y limitaciones, que son necesarias para que las Fuerzas Militares puedan cumplir de manera eficaz sus funciones, pero se deben interpretar de acuerdo con criterios de razonabilidad y proporcionalidad, como quiera que aquel conserva la calidad de sujeto de derechos fundamentales que solo en la medida en que sea indispensable pueden restringirse (Colombia, Corte Constitucional, 4 de diciembre de 1995).
El honor en el concepto estratégico 2012-2014 del Ministerio de Defensa (Colombia, 2012, p. 3) caracteriza a todos los servidores del sector Defensa como personas investidas de un merecido reconocimiento por el decoro y la seriedad con la que cumplen sus fines constitucionales, a la vez que les obliga "anteponer los principios éticos de conducta en todas sus actuaciones". Por tal motivo, el papel de los militares "en el imaginario de nación es de suma importancia, pues ellos y sobre todo ellos son los encargados de mantener vivos los valores que, por supuesto, comprometen a todos los ciudadanos en la estrecha relación Estado-Nación" (Cadena Montenegro, 2008, p. 113).
Valores
Aparecen como las convicciones profundas y superiores en las que se sienta el actuar del soldado y de todos los miembros que conforman la institución. Se reconocen por tales el respeto, la lealtad, la prudencia, la solidaridad, la honestidad, el valor y la constancia, y son descritos a partir de las siguientes referencias (Ejército Nacional de Colombia, 2013):
- El respeto representa la "profunda consideración por todas las personas y su dignidad, los compañeros, superiores, por uno mismo y su familia".
- Lealtad: "Es ser fiel y seguro con la patria, la institución, con el cumplimiento de la ley, con los superiores, con los compañeros y con la misión".
- Prudencia: "Sabiduría práctica para ejecutar y tomar decisiones acertadas en diferentes situaciones".
- Solidaridad: "Responder con acciones humanitarias, ante situaciones que pongan en peligro la vida, la paz, el orden y la seguridad de la población".73
- Honestidad: "Actuar con decencia, decoro, compostura, honradez e integridad de acuerdo con nuestra conciencia".
- Valor: "Coraje y osadía para enfrentar los desafíos y retos que la misión impone, para reconocer los errores y decidirse a rectificar".
- Constancia: "Actitud y hábito permanente, sin interrupción, persistencia, tenacidad y perseverancia para obtener los objetivos".
El Ejército del futuro recoge los valores institucionales reconocidos que lo proyectan ante el país, la realidad, el mundo por venir, y se sirve de ellos como base axiológica indispensable sobre la cual diseña su plan de organización y trabajo, sus programas y sistemas operativos de actuación.
Cultura institucional
La cultura institucional constituye la base de la transformación militar, y en ese sentido es el factor más importante para alcanzar la efectividad operacional y los fines constitucionales74 de la Fuerza Pública. Representa, de acuerdo con Murray Williamson, la capacidad intelectual y espiritual de un ejército (Williamson, 1999), y se refiere a estructuras, raíces, premisas, normas, valores, costumbres, tradiciones, expectativas y conocimientos compartidos en el Ejército formados a través de un proceso de socialización del que participan oficiales y suboficiales que han optado por hacer de la defensa de la Nación y la garantía de los derechos su opción de vida.75
El éxito en la implementación de cambios en el Ejército radica en la capacidad para mantener y sostener los elementos de la cultura que representan sus mayores fortalezas, y en la habilidad para adaptarse e innovar para adquirir nuevas destrezas y mayor cualificación. Por su trascendencia, es quizás el mayor reto y la tarea más difícil en el proceso de adaptación y cambio.
Transformación de la cultura
La mayoría de los ejércitos del mundo, después de las experiencias de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría, realizó cambios estructurales en sus instituciones y en las pautas de la profesión militar, el más reciente de los cuales corresponde a los ejércitos profesionales.76 Para garantizar el éxito del proceso de transformación, el Ejército de Colombia está llamado a ejecutar un proceso de ajuste de su cultura institucional que guarde correspondencia con las exigencias del contexto operacional y los cambios generados en la Fuerza del futuro. Este proceso está orientado a incidir en los procesos de sostenimiento, fortalecimiento, adaptación y formación militar, mediante el análisis y desarrollo de estrategias que limiten los efectos negativos que genera el cambio y potencien las oportunidades que propician las transformaciones deseadas.77
La profesión militar, como trabajo cuyo desempeño comporta el peligro, requiere un fuerte sentido de solidaridad y entrega por los valores e ideales de la Fuerza.78 Es preciso señalar que contemporáneamente se privilegia la existencia de un ejército profesional como mecanismo de fortalecimiento de capacidades autónomas e incremento de la efectividad militar; esto como respuesta a múltiples amenazas, de cuya contención depende la supervivencia del Estado y el bienestar del pueblo, sus intereses nacionales, los derechos humanos y en general el conjunto de garantías que asegura y defiende la institución militar.
Este punto permite destacar la importancia fundamental de la doctrina como parte de la profesionalización, atendiendo a que ella refleja la lógica del comportamiento profesional y su código operativo. Además, la doctrina compendia las directrices que permiten estimar si determinadas políticas son adecuadas para alcanzar los objetivos deseados. Cabe destacar, no obstante, que mientras el papel principal de la cultura es la construcción de sentido e identidad, la doctrina es aprehendida como un código operativo que establece protocolos y procedimientos con un fin normativo y orientador. A pesar de esta diferenciación, la rigidez de la doctrina no impide que se produzcan cambios en la cultura y, a su vez, los cambios en esta pueden llegar a ser constitutivos de la doctrina.
Finalmente, vale apuntar que la evolución de la cultura militar se refleja mediante cambios en los procesos administrativos, bien sea en la gestión humana, logística y del manejo de recursos, propia del Ejército generador de fuerza, así como en la forma en que el Ejército conduce las operaciones militares como Ejército de combate. Empero, en este último los cambios son menos comunes, ya que se dan a través de actualizaciones o cambios en la doctrina.
Disciplina y liderazgo
Los cambios, tanto en la disciplina como en el liderazgo, normalmente son producto de la reestructuración de la pauta y el carácter de la autoridad.79 Existen tres tipos de autoridad, según los mecanismos de fuerza con que operan: dominación, basada en el autoritarismo, legitimada por el estatus, caracterizada por la fuerte adhesión a las reglas; manipulación, basada en la persuasión, la iniciativa, el consenso de grupo; y moral, caracterizada por la aplicación de formas de control indirectas, como la motivación y la racionalización de las relaciones humanas.80
En el Ejército de Colombia, durante el período de consolidación del Ejército como institucional, primó el modelo de dominación o autoritario, orientado al cumplimiento estricto de las órdenes y al seguimiento de procedimientos fijados en la doctrina. No obstante, en las últimas décadas se presenta una marcada tendencia de cambio hacia los modelos manipulación y moral derivada de las transformaciones ocurridas en la sociedad civil, los objetivos del combate y la creciente necesidad de mayor efectividad operacional.81 La fuerza convincente, persuasiva y valorativa del liderazgo conquista la voluntad del soldado y le permite desarrollar un proceso adecuado de asimilación y adopción de los valores, principios y reglas que informan el papel trascendente que desempeña en la sociedad.
Relaciones civiles y militares
También conocidos como estudios Fuerzas Armadas-sociedad82 hacen referencia a la descripción y explicación de este tipo de relación, así como al comportamiento de variables existentes entre las instituciones militares, las autoridades políticas y el funcionamiento de la sociedad civil. En el marco normativo, la sociedad es destino principal y último de su función de seguridad y defensa del Ejército. Los militares deben el respeto profundo por los derechos humanos de los miembros de la sociedad, y esta, por su parte, provee el recurso humano con el cual se nutren las Fuerzas Militares y el Ejército, financia con sus impuestos y contribuciones el funcionamiento del Estado y de su Fuerza Pública, ejerce un control social directo sobre el comportamiento de sus miembros, y es la receptora de los miembros de la Fuerza Pública cuando terminan su servicio.
En Colombia prevalece el modelo de control civil, característica de comportamiento profesional de los miembros del Ejército Nacional, que aparece como un indicador de gobernabilidad y estabilidad de la democracia, y como expresión de la sujeción a la Constitución. La esencia entonces de las relaciones civiles y militares se encuentra, desde la perspectiva de las Fuerzas Militares, en entenderse como medio para alcanzar el fin social de la paz, el bienestar, la calidad de vida y el respeto y preservación de los derechos humanos. En consecuencia, ese es el lazo que conduce a que todo miembro de la institución tenga clara su función de servicio de la población y las facultades que ostenta, así como su honor, dignidad y los regímenes jurídicos especiales que lo cobijan, justificados por la necesidad de servir eficazmente a estos propósitos fundamentales.
Nueva cultura militar del Ejército
A continuación se plantea una serie de criterios, directrices y líneas de esfuerzo que debe emprender el Ejército en pro de reducir los efectos negativos del cambio y sostener, adaptar, modificar o adquirir una cultura militar adecuada para el Ejército del futuro y su contexto:
- El Ejército debe preocuparse por atraer y retener el mejor talento de la sociedad civil, el cual será formado de acuerdo con los niveles de profesionalización requeridos (oficiales, suboficiales, soldados), definidos en el modelo de gestión humana de la institución.
- La doctrina debe convertirse en un código operativo que defina con claridad protocolos, procedimientos, tácticas y técnicas. Se precisa del desarrollo de un sistema integrado por estructuras y procesos que garanticen que esta evolucione al ritmo que se acopian experiencias, se formulan ideas nuevas y se implementan cambios operacionales.
- El Ejército debe propender a fortalecer la interiorización de los principios y valores, a medida que determina los estándares que definirán la identidad y el carácter futuro de la Fuerza y sus miembros.
- El Ejército debe fortalecer el modelo de liderazgo orientado a la persuasión, la iniciativa y el consenso, ya que este resultará fundamental para el desarrollo de operaciones militares en el futuro.
El cumplimiento de estas directrices y líneas de esfuerzo permitirán que el Ejército desarrolle una nueva cultura institucional, que puede expresarse en los siguientes términos:
El Ejército continuará siendo la Fuerza de acción decisiva de la Nación. Los soldados serán reconocidos, respetados y admirados por su labor en la construcción de la seguridad y progreso del pueblo colombiano, garantes de estabilidad y los pilares de la democracia, como parte de la institución más prestigiosa de la Nación, a la cual todos querrán pertenecer.
La disciplina y el liderazgo se obtendrán a través de en un modelo de autoridad orientado a la persuasión, la iniciativa, la moral, la motivación y el bienestar de los hombres, bajo un mando firme y exigente que reclamará sujeción y apego a las disposiciones constitucionales. Se privilegiará la existencia de un Ejército profesional, capaz, autónomo, altamente efectivo frente a múltiples amenazas; su ética estará soportada en los principios y valores institucionales; sus tradiciones, marcialidad y los símbolos seguirán siendo la base sobre la cual se construya su sentido e identidad.
Modernización, Gestión del conocimiento, I + D + I
La gestión del conocimiento es elemento esencial del proceso de transformación, en un escenario donde la información y su manipulación son una amenaza constante, y el ciberespacio se ha convertido en el medio ideal y creciente para perpetrar atentados que afectan tanto sectores estratégicos de la economía y las instituciones como a la población y sus condiciones de vida. Por tanto, la información, en el marco del proceso de transformación, es entendida no solo como un insumo para la toma de decisiones, sino como un elemento que puede afectar la supervivencia de las instituciones. De la misma manera, la gestión del conocimiento que vela por la adecuada transferencia de conocimiento atañe no solo al dominio del ciberespacio, sino también a la ciencia, la tecnología y la innovación y al desarrollo competencias necesarias dentro del Ejército para utilizarlo y compartirlo dentro de la organización. Los elementos que podrían frustrar el proceso de gestión del conocimiento, aún en sistemas organizacionales complejos como el Ejército, se pueden agrupar de la siguiente manera:
- Espaciales: identificar dónde reside el conocimiento dentro de la organización y fuera de esta, como transferirlo y posibilitar su acceso en cualquier ubicación.
- Temporal: cómo hacer sostenible el conocimiento en el tiempo y permitir su uso por múltiples usuarios, tantas veces como sea necesario por parte de la organización.
- Jerárquico-social: la cultura, la rigidez jerárquica y las relaciones sociales en la organización pueden dinamizar o bloquear el desarrollo, la transmisión, la generación y la aplicación de conocimiento (Pérez y Dressler, 2006, p. 12).
- El proyecto de transformación del Ejército contempla la estructuración de un sistema de capacidades disuasivas integrado, el cual comprende la estrategia que permitirá enfrentar las amenazas del ciberespacio. Asimismo, el valor otorgado a la innovación tecnológica ha determinado la creación de dependencias como la Dirección de Ciencia y Tecnología y los laboratorios de investigación y desarrollo que integran el Sistema de Ciencia y Tecnología de las Fuerzas; y trabajos precedentes como el crei y el CETI incorporaron la Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I) en sus líneas de esfuerzo. Todo ello ha permitido que, en el corto plazo, se analice la posibilidad de crear la Corporación de Ciencia y Tecnología del Ejército, con el fin de fomentar el desarrollo de las capacidades técnicas, científicas y tecnológicas de los ingenieros militares para fortalecer el desarrollo social y económico del país y la conservación del medio ambiente.
De manera más reciente, el CEDEF buscó garantizar la ventaja tecnológica a la Fuerza actual y futura, mediante la elaboración de un portafolio tecnológico dinámico y la generación de un proceso de autoaprendizaje basado en el desarrollo de conceptos y la experimentación. Con este propósito se plantean las propuestas de diseñar e implementar programas a cargo del Sistema de Ciencia y Tecnología, y asignar e incluir en la estructura normativa y doctrinaria del Ejército los procesos y procedimientos necesarios para implementar una nueva metodología de aprendizaje e innovación de la Fuerza. Lo anterior en consideración a que la calidad del recurso humano permea cualquier propósito de modernización o transformación institucional, y que, por tanto, la formación intelectual y doctrinaria del soldado y de todos los miembros del Ejército es un aspecto fundamental de la cultural institucional.83
Este método será adoptado para el diseño y el desarrollo de un sistema de combate, de modo que este sea capaz de integrar todas las iniciativas y esfuerzos que las unidades y escuelas de la Fuerza llevan a cabo de forma descentralizada. Lo anterior se realiza mediante el uso de equipos y dispositivos para el combate que se poseen como capacidades existentes y la aplicación de las tic como recursos y medios esenciales para lograr el salto tecnológico requerido por el proceso de transformación.
Finalmente, cabe destacar que la exploración de nuevas tecnologías por otras Fuerzas en el mundo permitirá aprovechar la experiencia y experimentación documentada para desarrollos específicos del Ejército Nacional y reducir el tiempo de aprendizaje; como por ejemplo, en el caso de la automatización del soldado del futuro, que incluye máquinas operadas remota o automáticamente.
Por todo lo anterior, no cabe duda de que la investigación, el conocimiento y la aplicación de una y otro deben servir para la innovación al servicio de la Fuerza, sus operaciones y estrategias, que favorezca la mejor realización de sus fines.
Campos de acción futuros del Ejército
En la ordenación que se va construyendo según las áreas misionales del sector Defensa (vid. supra figura 1), la Fuerza está llamada a desarrollar un rango de operaciones militares que precisan configuraciones en función de las características del ambiente operacional84 y, por tanto, el desarrollo de nuevas capacidades militares que incluyen la implementación de competencias específicas en a) armas combinadas, b) seguridad en áreas extensas, y c) operaciones de Fuerzas especiales, las cuales se enmarcan en el concepto de operaciones terrestres así como en el manejo efectivo del ciberespacio. Estas configuraciones son sustento para la organización de la Fuerza en el corto plazo, en cuanto agrupan entrenan, equipan y mantienen unidades para desempeñar las misiones señaladas, en el proceso denominado diseño de Fuerza. De acuerdo con la figura 4, los nuevos campos de acción o líneas estratégicas en que deberá empeñarse el Ejército en el futuro son los siguientes:
El desarrollo de las áreas misionales clásicas de defensa nacional y seguridad pública y la aplicación de las misiones de disuasión y derrota de las amenazas internas y externas implican que el Ejército debe actuar de modo tal que asegure en el campo de batalla los mejores resultados con los que garantice el cumplimiento de sus funciones constitucionales de defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio ante los enemigos que atentan contra ella bajo el empleo y el uso ilegítimo de las armas y de la Fuerza.
En esta misma línea se manifiesta la función de conducción de las operaciones terrestres con las que se busca proteger la población civil y los intereses y derechos individuales y colectivos, con los cuales se activa el desarrollo económico y las mejores condiciones de existencia para las personas. Igualmente, desde las áreas misionales de contribución al desarrollo del país, protección del medio ambiente y de los recursos naturales y gestión del riesgo se establecen las acciones específicas a través de las cuales la Fuerza contribuye a asegurar unas mejores condiciones de vida y convivencia y favorecer el progreso económico. Otro tanto sucede con la cooperación internacional que abre para el Ejército posibilidades en materia de cooperación militar y de apoyo en operaciones militares a nivel internacional. De igual forma, se descubre el campo de acción de operar efectivamente en el ciberespacio, componente inmaterial del territorio global en el que transita información pública y privada de incalculable valor. Por último, las operaciones especiales atenderán las circunstancias, los peligros y las necesidades que conduzcan a que el Ejército asuma la iniciativa e inventiva requeridas.
Para los anteriores propósitos, así como para anticipar las amenazas y reducir su impacto, se deben intensificar las acciones de inteligencia.85
Configuración de Fuerza
La configuración de Fuerza representa en segundo gran componente del diseño del Ejército del futuro, y consiste en realizar la mejor selección de componentes (organización, disposición de tropas, despliegue, capacidades) a partir de un análisis estratégico del contexto operacional futuro86 y la construcción de una propuesta de concepto operacional.87 Los dos componentes principales de la configuración de fuerza son el Ejército de combate y el Ejercito generador de fuerza, cada uno integrado por elementos, conceptos, estructuras y, principalmente, capacidades y competencias administrativas que constituyen la base del desarrollo integral del Ejército (figura 5). Aquí se entiende que la distinción entre logística y combate es funcional y no organizativa formal (Janowitz, 1985, p. 87).
Así, el Ejército de combate es el encargado de conducir operaciones militares y llevar a cabo la guerra, y el Ejército generador de fuerza es el encargado de los procesos de apoyo (logístico, mantenimiento, administrativo, instrucción y entrenamiento, entre otros) y sostenimiento (reclutamiento, sanidad operacional y asistencial, infraestructura). La ejecución eficiente de estos procesos permite instruir, entrenar, dotar y mantener fuerzas listas para ser empleadas por el Ejército de combate cada vez que se requieran, lo cual garantiza la agilidad y la oportunidad que la dinámica operacional exige.
La configuración de Fuerza se realiza para el Ejército de combate y el Ejército generador de fuerza o administrativo. Su finalidad es que la configuración de fuerza establecida para cada tiempo (T1 2013-2014, T2 2015-2018, T3 2019-2030) permita fortalecer el poder de combate (liderazgo + información + funciones de conducción de la guerra), emplear la fuerza legítimamente ante cualquier situación de amenaza para disuadir y vencer en los conflictos y en un amplio número de contingencias, mediante la adaptabilidad operacional. Estas selecciones se presentan como matrices a manera de modelos de configuración de fuerza para cada uno de los tiempos.
Las relaciones de dependencia, colaboración e influencia recíproca entre los dos componentes han sido identificadas y tenidas en cuenta tanto en el trabajo de diseño, como en la planeación estratégica. Particularmente se identificaron y se definieron los requerimientos y proyectos (producto del diseño de capacidades), a los cuales el Ejército generador debía responder. El cumplimiento de estos requerimientos produjo propuestas de cambio en los modelos, procedimientos y estructuras logísticas, administrativas, de mantenimiento, sostenimiento y apoyo de la Fuerza. Estos cambios no solo deberán darse en el plano de las funciones de conducción de la guerra, sino que también impactarán procesos y factores como la gestión del talento humano, la logística, la tecnología y la infraestructura, entre otros.
Como se observa en la figura 5, la base del diseño del Ejército de combate son las funciones de conducción de la guerra. Para adquirir las capacidades definidas, se adoptaron los modelos dinámicos de desarrollo88 que describen cada función de conducción de la guerra, en cada uno de los tiempos de transformación, y definen sus áreas de capacidad y capacidades específicas. Estos modelos también discriminan los requerimientos y proyectos descritos según los componentes de capacidad (doctrina, organización, material y equipo, personal e infraestructura).
En cuanto al Ejército generador de fuerza, es importante identificar los obstáculos para optimizar la respuesta y la eficiencia. En este sentido, las iniciativas tendientes a mantener, fortalecer o innovar en el generador de fuerza se expresan ya no como capacidades sino como "facilitadores". Dada la importancia de la configuración de fuerza como guía del diseño del Ejército del futuro, su desarrollo detallado será presentado en el libro titulado Configuración de Fuerza del Ejército del Futuro (2013), un libro independiente, razón por la cual este documento solo incluye los principales planteamientos.
Contexto operacional
Análisis estratégico del contexto operacional
El contexto operacional en el ámbito militar se entiende como la combinación de condiciones, circunstancias o influencias que afectan el empleo de los ejércitos dentro de un Teatro de operaciones y que inciden en las decisiones de un comandante (Ejército de los Estados Unidos de América, s. f.). Dicho de otro modo, el contexto operacional consiste en un análisis del entorno operacional según variables operacionales y variables de la misión. Las variables operacionales se centran en el estudio del entorno político, militar, económico, social, de información, infraestructura, el entorno físico y el tiempo; esto es conocido como PMESII-PT. Por su parte, las variables de la misión incorporan el análisis de la misión en sí misma, el enemigo, el terreno, el clima, las tropas, el apoyo disponible, el tiempo disponible y unas consideraciones civiles; esto se conoce como los factores METTT-PC.
A partir de un estudio adecuado de las variables anteriores y de cómo estas interactúan en una situación específica en el área de operaciones, es posible determinar el empleo de las fuerzas necesarias y las acciones tácticas que contribuirán al propósito estratégico. El análisis estratégico del contexto operacional, llevado a cabo en el marco del CEDEF, se desarrolló a partir de trabajos prospectivos y estudios de tendencias y visiones de futuro, realizados por expertos para identificar el despliegue de las amenazas y retos sobre la línea de tiempo propuesta para el análisis (T1-2014, T2-2018, T3-2030),89 como lo ilustra la figura 6.
Una vez clasificadas las amenazas en las variables, se identificaron los retos operacionales derivados, lo que dio como resultado un despliegue de amenazas y retos en los tres tiempos de la transformación. Una síntesis de las principales amenazas se presenta en la figura 7.
Ejército de combate
El Ejército de combate conduce las operaciones militares y es el responsable de la guerra. Es el destinatario del proceso de diseño de capacidades que tiene como propósito fortalecer el poder de combate de la Fuerza. La base del diseño del Ejército de combate es el concepto operacional, en función del cual se construyeron los modelos de desarrollo de cada función de conducción de la guerra y sus capacidades constitutivas. De igual forma, se elaboró la propuesta de organización y despliegue futuro de la fuerza en el territorio.
Propuesta de concepto operacional
El concepto operacional describe la forma en que el Ejército conduce las operaciones militares para alcanzar el propósito constitucional que es la razón de ser de su existencia. Lo hace de la misma forma que la doctrina, los procedimientos y las órdenes, que en cada escalón del mando y nivel de coordinación se llevan a cabo para obtener la victoria, en un contexto operacional, temporal y espacial determinado. Se fundamenta en la proyección de las capacidades que el Ejército empleará para asumir los retos futuros, haciendo hincapié en los niveles operacional y táctico de la conducción de operaciones militares, identificando los requerimientos necesarios para desarrollar cada una de sus armas, garantizando su integración y empleo en acciones de carácter conjunto, coordinado e interagencial, y en eventuales misiones que integren al Ejército con fuerzas de naciones aliadas.
La propuesta del concepto operacional se formuló en función de diferentes períodos de tiempo (corto, mediano y largo plazo) que comportan una serie de amenazas y retos operacionales específicos, lo cual dio como resultado un concepto operacional para cada tiempo de la transformación (T1, T2 y T3), como se aprecia en la figura 8.
Organización y despliegue de la Fuerza en el territorio
De manera análoga, la organización de la Fuerza responde al concepto operacional del T2 y T3 y sigue los siguientes enunciados:
-
La Unidad tipo con que el Ejército del futuro enfrentará las amenazas será la Brigada.91
-
Las clases de brigadas que se tendrán en el futuro serán las siguientes:
- Armas combinadas: se compone de brigadas pesadas, medianas y ligeras.
- Operaciones especiales: dentro de ellas se encuentran las unidades de Fuerzas especiales que conforman la reserva estratégica del Ejército, y aquellas unidades élites que poseen capacidades militares cualificadas que le permiten lograr la superioridad relativa sobre el enemigo, en función de su talento humano, liderazgo, entrenamiento, tecnología, material, equipo y organización especial que lo diferencia de las fuerzas convencionales.
- Apoyo de combate
- Apoyo y servicios para el combate.
-
Su organización y composición se determinará de acuerdo con el énfasis misional, sin olvidar que su vocación es multipropósito (figura 9).
La propuesta de estructura de estas brigadas es el resultado del análisis y consultas con expertos y de las experiencias de otros ejércitos que han implementado con éxito este concepto de organización. El comando del Ejército y su Estado Mayor validarán las organizaciones tipo diseñadas según cada misión (figura 10).
Las misiones que desempeñará el Ejército en el futuro están alineadas y tienen plena correspondencia con las áreas misionales del sector defensa. La siguiente matriz presenta los tipos de brigadas de armas combinadas según la misión asignada.
En esta tipología se propusieron cuatro modalidades de brigada: brigada de armas combinadas (BAC), brigada de fuerzas especiales, brigada de apoyo de combate y brigada de apoyo de servicio para el combate, las cuales tienen, a su vez, clasificaciones que dependen de la estructura y configuración que se requiera para el cumplimiento de la misión asignada. Así, en la matriz propuesta se aprecia, por ejemplo, que se requiere de una bac para llevar a cabo una misión principal de defensa y de cobertura estratégica, seguridad y estabilidad o seguridad de área extensa como misión secundaria y una misión de protección como complementaria. Sin embargo, estos criterios no limitan la flexibilidad en la configuración de Fuerza, dado que los gestores militares y comandantes pueden cambiar la prioridad y asignar misiones distintas a las bac, siempre y cuando las capacidades orgánicas, instaladas y desarrolladas por la unidad, puedan ser empleadas con éxito.
En función de los conceptos operacionales del T2 (2015-2018) y T3 (2019-2030), las bac llevarán a cabo operaciones terrestres (ofensivas, defensivas y de estabilidad y apoyo) mediante maniobras de armas combinadas, seguridad de área extensa y operaciones especiales.
Propuesta de Organización del Ejército generador de fuerza (Estado Mayor)
El propósito de la estrategia de transformación de configurar una fuerza multimisión obedece a las posibilidades y necesidades políticas, sociales y militares que tendrá el Ejército en los futuros escenarios de actuación. En ese sentido, la participación en nuevos campos de acción internos y externos exige que el Ejército se reestructure, modificando su organización y procesos en aras de ser más competitivo y facilitar su participación en entornos de cooperación multinacional.
La adopción de un modelo de organización estandarizado es una apuesta que ofrece ventajas para materializar acuerdos e iniciativas que ya están en curso. Dentro de los acuerdos relativos con este proceso de estandarización internacional se encuentra el Acuerdo de Seguridad con la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) firmado por el Ministro de Defensa en julio de 2013, el cual pretende intercambiar experiencias y conocimientos del Ejército colombiano en cuanto a operaciones especiales para ayudar a solucionar problemas de interoperabilidad y alistamiento de este tipo de unidades en los países de la OTAN. La firma de este acuerdo es el primer paso en las relaciones de cooperación que se han adelantado con dicha organización, y busca a corto plazo firmar un acuerdo marco de cooperación denominado Individual Partnership and Cooperation Program (IPCP), cuyo objetivo es el de realizar actividades de cooperación militar (intercambio de información, entrenamiento, intercambio de personal y participación en operaciones de la OTAN).
Es así como las capacidades genéricas adquiridas por la Fuerza multimisión podrán emplearse con mayor éxito, si se adopta una organización del Estado Mayor homóloga a la de la OTAN, facilitando las relaciones, la convergencia y la transferencia de información.
Despliegue de la Fuerza en el territorio
De acuerdo con un índice elaborado por el Centro de Estudios para el Desarrollo de la Universidad de Harvard, Colombia tiene la tercera geografía más accidentada de todo el mundo. La mitad de su territorio esta despoblada; tiene el índice más alto de dispersión de la población, la mayor parte de la cual está concentrada en las grandes ciudades. Las características de la geografía y la dispersión de la población, además de los otros rasgos de nuestro territorio (localización, clima, recursos hídricos), tienen fuertes implicaciones por lo menos en cuatro aspectos: a) la gobernabilidad y provisión de bienes públicos; b) el desarrollo económico; c) la infraestructura; y d) el medio ambiente (DNP, 2005). Estas circunstancias plantean tanto amenazas como oportunidades para el Ejército Nacional.
Así, como ya se anotaba al presentar los nuevos campos de acción o líneas estratégicas trazados dentro del proyecto del Ejército del futuro (ver en este documento la subsección "Campos de acción futuros del Ejército"), se presenta para la Fuerza la oportunidad de contribuir al desarrollo del país, haciendo presencia y llevando desarrollo a áreas donde exista una débil presencia del Estado. No obstante, esta oportunidad solo puede hacerse efectiva si la fuerza alcanza un nivel de despliegue superior al actual, que incluya sostenibilidad logística, articulación entre escalones de mando y finalmente la ubicación estratégica de las nuevas bac en el territorio.
De esta manera, la propuesta es la organización, la construcción y el desarrollo de fuertes, cantones militares y unidades tácticas como se aprecia en la figura 11. Ello supone una revolución en la ubicación fija de las tropas, las cuales se distribuyen actualmente en algunos cantones e instalaciones de unidades tácticas relativamente dispersas, y cuya posición geográfica no brinda la ventaja militar y geopolítica requerida. Por tanto, esta propuesta atiende los problemas identificados y garantiza que en el futuro el Ejército sea una fuerza con mayor capacidad de respuesta, efectiva y decisiva para el sostenimiento de las condiciones de paz y desarrollo, y más visible y cercana al pueblo colombiano.
Operaciones terrestres
Como se ha planteado con anterioridad, la nueva dinámica operacional está llamada a responder a esa nueva filosofía fundada en la dignidad humana y su engrandecimiento, por lo que, desde su estructura esencial el concepto operacional responde a un pilar que informa todo su contenido: las operaciones futuras serán desarrolladas en función del rol del Ejército en el marco de los retos constitucionales que se proponen en el interior del Estado social y democrático de derecho, y no como una simple respuesta a las amenazas.
Ahora bien: desde la perspectiva operacional, la obtención, la retención y la explotación de la iniciativa sobre el enemigo, y su negación con el propósito de alcanzar y mantener una posición ventajosa en la ejecución de las operaciones terrestres, constituyen el eje central de la doctrina del Ejército. De este modo, los tres nuevos conceptos operacionales elaborados por el Ejército Nacional tienen como premisa ganar la iniciativa a través de la ejecución de todas las operaciones militares y redirigir la atención de los comandantes hacia la organización de actividades, técnicas, tácticas y procedimientos de las unidades bajo su mando para lograr y mantener una posición de supremacía y dominio sobre las amenazas, con independencia de su naturaleza y origen. En tal virtud, las operaciones terrestres constituyen el medio idóneo para materializar estos renovados conceptos operacionales.
El ejercicio de construcción doctrinal a partir de las operaciones terrestres refleja la evolución de las habilidades y destrezas adquiridas por la Fuerza durante más de cincuenta años, y permite conservar las capacidades distintivas cualificadas que desarrolló a lo largo de la historia de confrontación. Dentro de sus propósitos está que los comandantes dispongan del uso de todas las capacidades disponibles, para conducir múltiples misiones en un área determinada, a través de la combinación de operaciones ofensivas, defensivas, de estabilidad y de apoyo. En otras palabras, se trata de influir en el pensamiento de los comandantes y revolucionar la forma de emplear, armonizar y usar los elementos de potencia de combate con que cuentan las unidades bajo su mando, en acciones integradas, coordinadas, sincronizadas y sinérgicas, que le posibiliten al Ejército del futuro obtener el éxito frente a las distintas amenazas que deberá combatir.
De este modo, los conceptos proporcionan una nueva visión que ofrece integralidad y complementariedad, considerando que se sirve de las funciones de conducción de la guerra para posibilitar la configuración de las operaciones terrestres a partir de fuerzas modulares que combinan unidades militares, operaciones, o elementos de potencia de combate, al tiempo que proporciona a los comandantes en todos los niveles del mando una estructura que les permite describir de forma precisa su intención en tiempo, espacio, propósito y prioridad.
Adicionalmente, es posible identificar claramente ventajas comparativas respecto de conceptos operacionales anteriores e incluso de otras propuestas, en cuanto posibilita cumplir múltiples misiones tales como cobertura estratégica, protección de la población civil, los activos estratégicos, las zonas económicas y productivas, el medio ambiente y los recursos naturales y el despliegue internacional, etc. Además, garantiza la plena integración de las operaciones y su ejecución simultánea, contundente y con menores costos, no solo sobre teatros o áreas de operaciones específicas, sino sobre extensas áreas del territorio nacional. En las operaciones terrestres, las unidades militares pueden tener mayor facilidad para distinguir la aplicación del uso de la fuerza letal y no letal, según su énfasis misional, su comprensión de las variables del entorno operacional, la naturaleza de las amenazas que deban enfrentar y el marco legal vigente.
Conceptos específicos para el caso colombiano
La compresión de las operaciones terrestres en el sistema de seguridad y defensa colombiano implica interrelacionar y distinguir los conceptos de Brigada de Armas Combinadas, competencia en la maniobra de armas combinadas y el uso y la combinación de los elementos de la potencia de combate.
Ahora bien: se plantea que los Comandantes integrarán, coordinarán, prepararán y ejecutarán sus operaciones mediante la competencia de la maniobra de armas combinadas, definidas como la habilidad, idoneidad o pericia que permite el uso de los elementos de potencia de combate en una acción sincronizada, plenamente integrada, con el propósito de obtener y explotar la iniciativa para derrotar fuerzas terrestres, obtener, ocupar o recuperar terreno y lograr ventajas físicas, temporales y psicológicas sobre el enemigo.
En el mismo contexto, integrar las capacidades instaladas que poseen las unidades militares del Ejército en la actualidad, dentro de una Brigada de Armas combinadas futura, posibilitará la ejecución simultánea de operaciones ofensivas, defensivas, de estabilidad y de apoyo. Ello ocurrirá siempre y cuando se desarrollen competencias, habilidades y destrezas que le den la suficiente idoneidad al personal para la ejecución de dichas operaciones mediante la combinación de los elementos de potencia de combate, condición indispensable para obtener la superioridad sobre el enemigo. Así, el Ejército también estará en capacidad de ejecutar simultáneamente las operaciones militares, actuando como una Fuerza autónoma e independiente, pero interoperable, que se integra para desarrollar esfuerzos coordinados, conjuntos y combinados nacionales o internacionales, lo que le permite obtener, mantener y explotar la iniciativa.
Sin embargo, la obtención de la iniciativa no basta: se requiere tener la capacidad de negársela al enemigo. Con este esquema, el Ejército del futuro deberá desarrollar la competencia de seguridad sobre áreas extensas, entendida como el uso de los elementos de potencia de combate en una acción sincronizada para proteger a la población civil, la Fuerza Pública, la infraestructura y los activos estratégicos de la nación; estas acciones niegan al enemigo posiciones ventajosas, y evitan que consolide avances para obtener o mantener la iniciativa.
Una conclusión importante del escenario de reelaboración del concepto operacional es que su implementación requiere cambios estructurales en la cultura, la filosofía y la ideología militar, así como en los componentes de las capacidades instaladas, en la medida que al cimentarse en las operaciones terrestres exige el desarrollo de nuevas competencias, como por ejemplo las maniobras de armas combinadas y la seguridad de área extensa, al tiempo que fortalece las existentes, como en el caso de las operaciones especiales.
Modelos dinámicos de desarrollo de las funciones de conducción de la guerra
Los modelos dinámicos de desarrollo corresponden a la descripción detallada de cada función de conducción de la guerra en cada uno de los tiempos de análisis, el desarrollo de conceptos y la definición de áreas de capacidad y capacidades específicas, así como los requerimientos descritos por componentes de capacidad (doctrina, organización, material y equipo, personal, e infraestructura). Su objetivo es definir y formular proyectos que permitan mejorar o adquirir una serie de capacidades para cada función de conducción de la guerra, y priorizarlos en una hoja de ruta en el corto, mediano y largo plazo.
La estructura de esta herramienta de construcción de proyecciones de futuro para cada función de conducción de la guerra (movilidad y maniobra, inteligencia, sostenimiento, fuegos, mando y control y protección) consta para cada tiempo de: a) definición de la función de conducción de la guerra; b) áreas de capacidad; c) capacidades especificas; d) descripción de cada componente de capacidad, y e) requerimientos para alcanzar el estado propuesto. Estos requerimientos se expresan como proyectos, programas, planes o iniciativas. La figura 13 presenta el modelo de desarrollo tipo para cada una de las funciones de conducción de la guerra:
Los modelos dinámicos de desarrollo se constituyen en una herramienta novedosa, consistente con la lógica de la transformación, toda vez que el esfuerzo de exploración enfocado en la búsqueda e identificación de patrones, las condiciones objetivas y las estimaciones permitan hacer inferencias acerca del curso de las variables del contexto para aproximar coordenadas temporales o momentos coyunturales, donde los cambios de diversa índole pueden presentarse como "disparadores" (figura 14).
Ejército generador de fuerza
El Ejército generador de fuerza es el encargado de los procesos de apoyo (logístico, mantenimiento, administrativo, instrucción y entrenamiento, entre otros) y sostenimiento (reclutamiento, sanidad operacional y asistencial, e infraestructura). La ejecución eficiente de dichos procesos permite instruir, entrenar, dotar y mantener fuerzas listas, para ser empleadas por el Ejército de combate toda vez que se requieran, garantizando la agilidad y la oportunidad que la dinámica operacional exige.
En este componente se incluyeron los subsistemas y sus respuestas para garantizar un apoyo efectivo, cumplir los requerimientos del Ejército de combate y adquirir las capacidades operacionales diseñadas. Estas respuestas se soportan en procesos, estructuras, prácticas y fortalezas que han permitido el cumplimiento de la misión en el tiempo presente. Más aún, la identificación de brechas, limitaciones y necesidades que deben suplirse fue crucial para optimizar la calidad de la respuesta y la eficiencia.
La generación de fuerzas entrenadas y listas para cumplir misiones es un proceso diseñado en el marco del CEDEF que comprende dos fases. La primera es la organización, configuración, equipamiento y entrenamiento de las bac. La segunda consiste en determinar la forma en que estas brigadas, incluyendo sus unidades tácticas, son preparadas para desempeñar una misión principal diferente, o una misión secundaria o complementaria adicional.
El primer proceso se denomina precisamente generación de fuerza, y se lleva a cabo mediante el Ciclo de Operaciones, Descanso y Entrenamiento (CODE) y requerirá cambios mayores en la estructura vigente del Ejército. Será necesario desactivar, reasignar y convertir unidades que actualmente son de empleo especifico, a componentes de bac, como es el caso de las Brigadas Móviles y los Batallones de Combate Terrestre. Esta transición no puede darse en forma abrupta. Dentro del ciclo operacional en la fase de entrenamiento, serán extraídas este tipo de unidades de las áreas, las que serán liberadas de control o entregadas a otra Fuerza o unidad. Las unidades serán reasignadas y se irán conformando gradualmente las bac requeridas, según las prioridades definidas por el mando.
El segundo proceso funciona básicamente de la misma forma, pero no se presentará necesariamente con reasignación o desactivación de unidades porque las transiciones a nuevas misiones se darán entre unidades de armas combinadas. Esto quiere decir que hasta tanto no se hayan conformado y entren a operar las bac no se darán estos procesos de entrenamiento y preparación. En otras palabras, la primera fase de generación de fuerza se dará en el T2 y la segunda en el T3.
Modelos de configuración de fuerza por tiempos
Cabe reiterar que la configuración de fuerza es la selección e integración de todos los componentes que han sido objeto de análisis y desarrollo.
Configuración del Ejército para el T1 (2013-2014)
Al 2014, el Ejército se configura para hacer frente a una amenaza asimétrica. El enfoque principal de la Fuerza será la seguridad pública, y su principal reto es el sostenimiento del Plan de Guerra Espada de Honor mediante la conducción de operaciones de guerra irregular, soportadas en esfuerzos combinados, conjuntos, coordinados e interagenciales.
Si bien se conservará el mismo tamaño de fuerza y la misma organización por unidades operativas mayores, menores y tácticas con participación de unidades en Fuerzas de tarea conjuntas, se elaborarán los estudios de Estado Mayor tendientes a promover la evolución progresiva de la organización bajo estándares internacionales. El desarrollo de capacidades será bajo y se mantendrá el predominio de los valores militares, el sistema de retribuciones y estímulos simbólicos, un alto grado de profesionalismo y el culto al líder heroico.
Configuración del Ejército para el T2 (2014-2018)
Al 2018, el Ejército se configura para hacer frente a amenazas de múltiple naturaleza que plantean diversos retos (consolidación, fortalecimiento de la inteligencia y las FFEE, cooperación internacional, asistencia humanitaria, gestión del riesgo de desastres). Atenderá todas las áreas misionales del sector defensa con menor énfasis en Defensa Nacional, razón por la cual el concepto operacional será la conducción de operaciones militares (ofensivas, defensivas, de estabilidad, de apoyo) mediante maniobras de armas combinadas. Se mantendrá el mismo tamaño de Fuerza, se desarrollarán organizaciones de Brigadas de armas combinadas y se probarán en diferentes configuraciones. El desarrollo de capacidades será medio, debido a que se irán adquiriendo en forma gradual.
La Fuerza estará desplegada en el territorio por fuertes y cantones mediante una reubicación y activación de nuevas unidades, lo cual incrementará su proyección. El modelo organizativo se habrá adaptado y reestructurado para alcanzar los objetivos y cumplir las exigencias de un modelo de organización estandarizado (OTAN), y se preservará el predominio de los valores militares, el sistema de retribuciones y estímulos simbólicos, un alto grado de profesionalismo y el culto al líder heroico.
Configuración del Ejército para el T3 (2019-2030)
Al 2030 el Ejército se configura para hacer frente a amenazas de alcance global con énfasis en las fronteras, las amenazas a la soberanía y al territorio, los ataques cibernéticos y la inestabilidad regional y global; en consecuencia, el concepto operacional será la conducción de operaciones terrestres (ofensivas, defensivas, estabilidad, apoyo) mediante maniobras de armas combinadas y seguridad de área extensa.
Atenderá todas las áreas misionales del sector defensa con énfasis en la Defensa Nacional. El principal reto será el fortalecimiento de las operaciones de inteligencia y de FFEE. Se mantendrá un tamaño de fuerza mediano, se desarrollarán organizaciones de Brigadas de armas combinadas y diferentes configuraciones para el desarrollo de una Fuerza multimisión con capacidades de nivel medio (por las restricciones presupuestales y los altos costos de algunas de ellas).
La Fuerza estará desplegada en el territorio por fuertes y cantones, con proyección total en áreas lejanas y poco pobladas o ubicadas estratégicamente. El modelo organizativo será plural y estandarizado con un predominio de los valores militares, un sistema de retribuciones y estímulos económicos, un alto grado de profesionalización, un mayor grado de innovación y de fortalecimiento del liderazgo, y una mayor convergencia con las instituciones privadas y la sociedad civil.
Conclusiones
El Ejército del futuro, como fuerza multimisión, se cimenta sobre sólidas bases constitucionales porque responde al fin esencial del Estado que como parte de la Fuerza Pública y de las Fuerzas Militares le corresponde, esto es, defender y asegurar los intereses del Estado, de la población civil y la vigencia del orden jurídico-constitucional en el contexto de nuevos desafíos que plantean las transformaciones del conflicto interno, políticas, sociales, económicas, ecológicas y de las relaciones internacionales. Por ello, su función de defensa de la soberanía, la independencia y la integridad del territorio involucra el imperativo tradicional de proteger al Estado colombiano de las amenazas externas, sometido empero al cumplimiento de las reglas y mandatos asumidos ante el Derecho Internacional. Esta sujeción normativa al mismo tiempo implica la participación del Ejército Nacional en labores de cooperación internacional, según lo establecido en los tratados bilaterales o multilaterales.
Por ello, dicho mandato trazado por la Constitución opera sobre ámbitos de realidad dentro de las fronteras, donde se encuentran amenazas y peligros de origen nacional y transnacional que afectan los diversos intereses de la Nación. Así, desde la propia Constitución se advierte cómo las finalidades primordiales del Ejército cobran todo sentido y vigencia a efectos de cubrir espacios del territorio nacional con débil presencia del Estado, bajo el imperativo de proteger a la población civil y sus bienes, asegurar y apoyar las labores de rescate y reconstrucción necesarias en las situaciones cada vez más frecuentes de desastre natural, defender la riqueza pública o de interés público y general, la infraestructura, las áreas estratégicas de producción económica, el ambiente sano y los recursos naturales.
El proyecto de transformación, a través del derrotero trazado por la organización de un Ejército multimisión, cubre con suficiencia la variedad de manifestaciones en que se traduce su función constitucional de defensa, al proyectarse hacia el porvenir cambiante, con la flexibilidad y adaptabilidad requeridas sobre su organización, estructuras, sistemas de operación, estrategias y mando, con la eficacia y adecuación al Derecho, que imponen los nuevos tiempos y exigencias sociales y jurídicas.
De ahí que en el diseño del proyecto la postura del Ejército tenga en cuenta los fundamentos constitucionales descritos en la primera parte, pero traducidos como manifestación de su misión, visión, valores y principios. También que ello se entrevea en la exposición de los componentes profesionalizantes, en el liderazgo y en la importancia del conocimiento y la investigación y el acceso a las tecnologías, y la descripción de los campos de acción del Ejército del futuro. De esta manera, se garantizarán no solo las condiciones de convivencia, seguridad y protección de los derechos de los ciudadanos, sino también la defensa de los intereses nacionales como bienes públicos o como derechos individuales y colectivos de los particulares.
El talante constitucional, garantista, pluralista y eficaz se aprecia en el componente del estudio relativo a la configuración de la Fuerza, esto es, en la descripción del Ejército de combate y su Ejército generador de fuerza; igualmente, en la formulación del nuevo concepto operacional con las especificidades propias de las operaciones terrestres y su proyección en diversos períodos de tiempo. Tal descripción, como ha podido constatarse, es el reflejo técnico militar de las exigencias constitucionales de carácter orgánico y operativo propias de su pertenencia a la Rama Ejecutiva del poder público y del ejercicio de la función pública-administrativa.
Este documento ha abordado la ejecución de una adecuada, oportuna, eficiente, económica y sostenible fiscalmente defensa del orden constitucional, garante de la realización de los intereses generales, estricta en el cumplimiento de la Constitución y la ley, respetuosa y protectora de los derechos humanos involucrados en sus acciones. Además, ha señalado cómo el proyecto del Ejército del futuro articula y sincroniza su función principal en el área terrestre, con las demás Fuerzas Militares y con la Policía Nacional, a través de un diseño, una organización y un despliegue flexible y adaptable, enmarcado en tres conceptos operacionales, cuyas acciones y estrategias optimizan los resultados exigibles para consolidar la legitimidad del Ejército como fuerza de acción decisiva, permanente e indispensable para el Estado colombiano de hoy y del futuro.
Pie de página
1 Estrategia que se desarrolla en términos bi- o multilaterales. Las bases en las que se sustenta incluyen el respeto, la transparencia y la cooperación, "siempre privilegiando la vía diplomática y el derecho internacional" (Colombia, 2012, p. 31). Es la internacionalización del sector defensa (y seguridad) "con criterios estratégicos de prevención, cooperación y modernización" (Colombia, 2012, p. 31). Es una constatación del compromiso del Estado con la intención del Constituyente de moldear nuestras relaciones internacionales con base en los principios del derecho internacional, y asumiendo como un propósito la modernización de la Fuerza Pública, sin desatender las funciones clásicas que le han correspondido pero proyectadas en función de la internacionalización y la interdependencia.2 Orientada a adelantar actividades en los territorios en donde se echa de menos la presencia del Estado, y en los cuales son influyentes los grupos terroristas. Así se avanza en el proceso de consolidación territorial, lo cual depende de la estrategia de acción integral "consistente en el desarrollo de un componente de restauración de la legitimidad del Estado que sirva como antesala al necesario despliegue de la institucionalidad estatal en las diferentes regiones del país". Las Fuerzas Militares son las responsables del éxito de esta estrategia, para lo cual velará porque "sus unidades operativas mayores" dispongan de los "recursos y estructuras asesoras para avanzar en la construcción de tejido social en dichas zonas" (Colombia, 2012, p. 36)
3 El legislador a través de la Ley 1523 del 2012 creó el Comité Nacional para el Manejo de Desastres, del cual forman parte los comandantes de las diferentes instituciones de las Fuerzas Militares y el Director General de la Policía.
4 Durante el primer semestre de 2013, el Ministerio de Defensa Nacional desarrolló un proceso de proyección de capacidades en el que participó personal de la Fuerza, encargado de diseñar las capacidades propias, con lo cual se logró una plena coherencia entre unas y otras.
5 Se aplicará este esquema en la protección de infraestructura de hidrocarburos, la lucha contra la minería ilegal, la proyección de la capacidad de armas combinadas del Ejército y de maniobra de la Fuerza Aérea, y la atención y prevención de desastres.
6 El Ministerio viene aplicándolo para sufragar "los gastos de personal, equipo, uso de equipo y operaciones de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional" (Colombia, 2012, p. 43).
7 Esta expresión se ha usado por la doctrina científica para expresar la tendencia que el Derecho constitucional ha tenido desde la conformación del Estado constitucional —Estado sometido a una Constitución vinculante jurídicamente—, para expresar la tendencia que en el tiempo se advierte, de incorporar dentro del sistema normativo e institucional de protección, cada vez más derechos, libertades y garantías que aseguren la mayor eficacia del mandato constitucional.
8 El Ministerio de Defensa Nacional llevó a cabo durante el primer semestre de 2013 el trabajo Transformación y futuro de la Fuerza Pública, con la participación de todas las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, que tuvo por objeto definir y diseñar las capacidades requeridas, frente a un contexto operacional descrito respecto a amenazas, problemas potenciales y retos operacionales. Para el Ejército, dichas capacidades se corresponden con las definidas por el CEDEF.
9 El concepto de función de conducción de la guerra es una evolución doctrinaria del anterior concepto sistemas operativos del campo de combate, y corresponde a comando y control, inteligencia, movimiento y maniobra, fuegos, sostenimiento y protección. Adicionalmente, es preciso considerar cuando se aluda a este concepto, que igualmente se hace relación al área misional de consolidación.
10 Las fuerzas terrestres modernas en el mundo conceptualmente distinguen el Ejército de combate —unidades que llevan a cabo operaciones y hacen la guerra—, del Ejército empresa o generador de fuerza —que es la estructura encargada de incorporar, sostener, entrenar y mantener tropas y recursos disponibles— para ser puestos a disposición del Ejército de combate. Esta concepción aparece en los primeros trabajos de sociología militar, como da cuenta Janowitz (1985). Explica en efecto Janowitz: "la distinción entre logística y combate, es una distinción funcional y no una distinción organizativa formal". Más recientemente, se encuentra con frecuencia en textos del U.S. Army, el desarrollo de capítulos y apartados acerca del generador de fuerza o el Ejército institucional, como es también llamado (Army Strategic Planning Guidance, 2013, p. 10; Army Transformation Roadmap, cap. 3).
11 Durante el 2013 el CEDEF recibió asesorías y trabajó con expertos militares y civiles de diferentes países y áreas del conocimiento, entre ellos, el Dr. Paul K. Davis, investigador de la RAND Corporation creador del Planeamiento Basado en Capacidades; el Sr. Coronel Swift, funcionario del Pentágono y de la Comisión Asesora de Transformación del U.S. Army; el Sr. Coronel Fernández Vega del Ejército español, como parte de la cooperación de la OTAN; el Sr. Coronel Gordon Grant del Ejército Canadiense; el Sr. Coronel Chris D. S. del Ejército de la Gran Bretaña, por citar solo algunos.
12 La referencia al Ejército constitucional alude a un tipo de institucionalidad que se desarrolla de manera homogénea con la evolución progresista propia del sistema constitucional colombiano.
13 Las fuentes empleadas para elaborar el estudio constitucional que se presentan aquí y en otros apartes del documento se basan en la jurisprudencia constitucional relacionada con la Fuerza Pública o con la función pública. Asimismo, y ante la insuficiencia de casos de control de constitucionalidad, abstracto o concreto, que aborden la función de las Fuerzas Militares y en particular la del Ejército, se han empleado la doctrina y la jurisprudencia, con las cuales se asegura que el proyecto formulado responda a la realidad y a las necesidades del Ejército colombiano. Más que eso, y sin desconocer las especificidades de nuestra historia, conflicto y de la fisonomía que ha debido adoptar el Ejército, atiende a las tendencias de transformación que los Estados del mundo en general están asumiendo para encarar los problemas, conocimientos y desafíos que en forma permanente se le presentan.
14 Ver Corte Constitucional, sentencias de constitucionalidad que analizaron demandas contra actos reformatorios de la Constitución, sentencias C-010 de 2013, C-141 de 2010, C-153 de 2007, C-1040 de 2005, C-970 de 2004 y C-551 de 2003; en las sentencias de constitucionalidad sobre leyes —orgánica y estatutaria— que desarrollan el principio democrático —reglamento del Congreso—; sistemas de participación ciudadana, C-011 de 1997 y C-180 de 1994; y en el caso de tutela por conflicto entre libertad de información de los medios de comunicación y la competencia sobre información reservada del Ejército colombiano (T-066 de 1998).
15 Aunque el origen de esta expresión podría provenir de la crítica de Louis Althusser al Estado (Ideologías y aparato ideológico del Estado), esta expresión empleada por la Teoría del Estado expresa el componente Gobierno en sentido amplio o poder público del Estado, que, distinto de la población y el territorio, representa las instituciones que establecen el orden y el Derecho dentro de la sociedad políticamente organizada. Se recomienda revisar el texto de Bejarano (1994)
16 Uprimny (2005), en el aparte de las normas integrantes del bloque de constitucionalidad, señala que [L]a anterior sistematización de las técnicas de reenvío ha permitido, a su vez, determinar con cada vez mayor claridad cuáles normas integran el bloque de constitucionalidad, tanto en sentido estricto como en sentido lato. Así, conforme a esa dogmática, hay que concluir que, según la jurisprudencia de la Corte hacen parte del bloque en sentido estricto (i) el Preámbulo, (ii) el articulado constitucional, (iii) los tratados de límites ratificados por Colombia, (iv) los tratados de derecho humanitario, (v) los tratados ratificados por Colombia que reconocen derechos intangibles, (vi) los artículos de los tratados de derechos humanos ratificados por Colombia, cuando se trate de derechos reconocidos por la Carta, y (vi), en cierta medida, la doctrina elaborada por los tribunales internacionales en relación con esas normas internacionales, al menos como criterio relevante de interpretación. Como es obvio, esta lista genérica incluye específicamente los convenios de la oit y la doctrina elaborada por los órganos de control de esa organización internacional. Y de otro lado, para integrar el bloque en sentido lato, habría que agregar a las anteriores pautas normativas (i) las leyes estatutarias y (ii) las leyes orgánicas, en lo pertinente, con la precisión de que algunas sentencias de la Corte excluyen algunas leyes estatutarias de su integración al bloque de constitucionalidad en sentido lato.
17 Así ocurre con los tribunales regionales de DDHH y los constitucionales estatales, que van "creando una jurisprudencia de un nuevo Derecho común, [que opera como otro] ingrediente del proceso [...] de mundialización que tiende a una homogeneidad en la interpretación objetiva de los derechos". (García Roca, 2006, p. 175)
18 Uno de los aspectos que la nueva Constitución reguló en forma más restrictiva que la de 1886, fue el del monopolio de las armas. En efecto, el artículo 48 de la anterior Constitución establecía el monopolio pero no sobre todo tipo de armas, sino solo respecto a las armas de guerra. En la nueva Constitución, el artículo 223 no discrimina entre armas de guerra y de otra índole.
19 Sobre el control por parte del Estado, el Gobierno y las autoridades competentes, del porte de armas por los particulares, decía la Corte constitucional: "la Constitución de 1991 crea un monopolio estatal sobre todas las armas y que el porte o posesión por parte de los particulares depende de que el Estado otorgue el correspondiente permiso. En este orden de ideas no puede afirmarse que la creación de tal monopolio vulnera el artículo 336 de la Carta, pues se trata de un monopolio de creación constitucional que nada tiene que ver con los monopolios de orden económico de que habla este último artículo" (Colombia, Corte Constitucional, 6 de julio de 1995).
20 Es que al ser las armas un factor de peligrosidad para la sociedad, es la obligación del Estado restringir la tenencia y el porte de armas para proteger la vida de las personas, pues, según la providencia citada, "se considera que, salvo en casos excepcionales, la desprotección es mayor cuando las personas disponen de armas" (Colombia, Corte Constitucional, 6 de julio de 1995).
21 En el Preámbulo, la Carta de las Naciones Unidas hace referencia a los buenos propósitos que animaron este documento (marcado por las atrocidades bélicas cometidas). Por esto, resuelven los miembros respetar "las obligaciones emanadas de los tratados y de otras fuentes del derecho internacional". Como una de las finalidades aceptaron la de "asegurar [...] que no se usará la fuerza armada sino en servicio del interés común". En el artículo 1, como propósitos para la paz y seguridad internacional, se comprometieron a "tomar medidas colectivas eficaces para prevenir y eliminar amenazas a la paz, y para suprimir actos de agresión". Como principios, en el artículo 2 se obligaron a respetar el "principio de la igualdad de derechos y [el] de la libre determinación de los pueblos"; el de "la igualdad soberana de todos sus Miembros"; el de cumplir "de buena fe las obligaciones contraídas por ellos de conformidad con esta Carta"; el de arreglar "sus controversias internacionales por medios pacíficos de tal manera que no se pongan en peligro ni la paz y la seguridad internacionales ni la justicia"; el de abstenerse "a recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los Propósitos de las Naciones Unidas"; el de abstenerse a "dar ayuda a Estado alguno contra el cual la Organización estuviere ejerciendo acción preventiva o coercitiva"; el de no intervención "en los asuntos que son esencialmente de la jurisdicción interna de los Estados". Estas normas que rigen el orden internacional desde 1945 afectan en forma dramática la concepción clásica de la defensa del Estado por parte de las fuerzas militares. Todos estos propósitos y principios aluden a soberanía, independencia e integridad territorial, enfatizan su respeto y vocación de no permitir su vulneración. Así pues, salvo el caso de legítima defensa, no puede acudirse a las armas. Y aun en este evento, es permitida mientras el Consejo de Seguridad toma las decisiones del caso (artículo 51).
22 "Los Miembros de la Organización, a fin de asegurarse los derechos y beneficios inherentes a su condición de tales, cumplirán de buena fe las obligaciones contraídas por ellos de conformidad con esta Carta" (ONU , 1945, art. 2).
23 Ejemplo de este ejercicio soberano, y de la actitud de colaboración y amistad en las relaciones internacionales de Colombia, son los planes binacionales con Brasil, Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela, liderados por el Ministerio de Relaciones Exteriores y con la participación del Ministerio de Defensa (Colombia, 2012, p. 23). La postura del Estado en cuanto a la defensa de la soberanía y sus atributos se constata aún más de la siguiente forma:
Diplomacia para la Seguridad es la estrategia internacional del Ministerio de Defensa desarrollada en los ámbitos bilateral y multilateral. Esta se rige por la prudencia, el respeto, la cooperación, la transparencia y el pragmatismo, siempre privilegiando la vía diplomática y el derecho internacional. Se fundamenta en una aproximación del Sector a diferentes regiones del mundo con criterios estratégicos de prevención, cooperación y modernización para el fortalecimiento de la seguridad y la defensa nacional.
Teniendo en cuenta el salto cualitativo, el posicionamiento y el escenario de oportunidades en el cual se encuentra Colombia a nivel internacional, el Ministerio continua consolidando la cooperación internacional como un instrumento de política exterior que ayude a fortalecer la inserción de Colombia en espacios bilaterales, regionales y globales, y como un instrumento de liderazgo y desarrollo que permita complementar los esfuerzos nacionales orientados al logro de la prosperidad democrática y la consolidación de una Colombia positiva. (Colombia, 2012, p. 30-31)
24 Un proceso que afrontan, en general, los más de los Estados del mundo (Chevalier, 2001, pp. 214-222).
25 "Al juzgar sobre la cualidad legal del poder estatal, es decir sobre su soberanía, debemos tratar separadamente los aspectos regulados por el derecho constitucional y los regulados por el derecho internacional público. En el seno de este último debemos distinguir entre la relación del Estado y los sujetos sometidos a su jurisdicción (la soberanía interna) y sus relaciones exteriores con otros Estados (la soberanía externa)" (Hillgruber, 2009, p. 5).
26 "La soberanía nacional significa, desde el punto de vista del derecho internacional dos cosas: Primero el reconocimiento del derecho exclusivo y universal del Estado a promulgar en su territorio normas jurídicas que vinculan a sus nacionales (soberanía territorial y personal), es decir el reconocimiento del poder de tomar la última decisión sobre personas y cosas en su territorio y de decidir sobre el estatus de las personas físicas y jurídicas (soberanía interior). En segundo lugar, en las relaciones exteriores la no sumisión a otros Estados, pues a todos ellos les reconoce el derecho internacional igual autoridad: par in parem non habet imperium (la llamada soberanía exterior)" (Hillgruber, 2009, p. 5).
27 "No existe norma alguna que defina el concepto de soberanía, puesto que es una noción cuyo contenido jurídico no es inmutable sino que, por el contrario, ha sufrido modificaciones de máxima relevancia. Así, la concepción clásica entiende la soberanía como el poder absoluto, perpetuo, pleno y supremo del Estado, por lo que no era posible reconocer un dominio superior al mismo. En la actualidad, ese concepto se ha reformulado, en razón del contexto internacional en el que las relaciones entre los Estados se desenvuelven" (Colombia, Corte Constitucional, 24 de enero de 2001).
28 "El contenido y los límites del principio de soberanía han ido evolucionando a la par del desarrollo de las relaciones internacionales y de las necesidades de la comunidad internacional y han llevado a una redefinición del concepto original de soberanía absoluta, sin que ello implique menoscabo de este principio fundamental del derecho internacional. No obstante esta evolución, el principio de la soberanía continúa siendo un pilar del derecho internacional" (Colombia, Corte Constitucional, 30 de julio de 2002).
29 "El proceso evolutivo del principio de soberanía de las naciones en el concierto internacional debe entenderse ligado a la inalienable y permanente autonomía de los pueblos para darse su propio ordenamiento jurídico interno, para disponer y resolver sobre sus propios asuntos y, en general, para actuar libremente en todo aquello que no altere o lesione los legítimos derechos e intereses de otros Estados. Contexto en el cual la soberanía de Colombia debe salvaguardarse con arreglo a los presupuestos constitucionales vistos, concediendo especial atención a la adecuada articulación de los compromisos internacionales con el ejercicio de las competencias propias de nuestro Estado Social de Derecho, el cual propende tanto por la realización de los intereses nacionales como por la internacionalización de las relaciones políticas, económicas, sociales y ecológicas sobre bases de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional" (Colombia, Corte Constitucional, 16 de marzo 2004).
30 "Tal estado de cosas no ha determinado la disolución del concepto de soberanía, pero sí su reformulación en términos que compatibilizan la independencia nacional con la necesidad de convivir dentro de una comunidad supranacional" (Colombia, Corte Constitucional, 8 de mayo de 1996).
31 "El derecho internacional procura la convivencia pacífica entre las diversas culturas e ideales políticos, de forma tal que cada Estado pueda definir, con absoluta libertad, autonomía e independencia, su propio ordenamiento constitucional y legal" (Colombia, Corte Constitucional, 21 de septiembre de 1995).
32 En efecto, desde la primera posguerra la preocupación por eliminar las posibles causas de conflicto bélico se manifestó a través de documentos internacionales como el Pacto de la Sociedad de las Naciones, que en el artículo 10 establece el compromiso de "respetar y mantener contra toda agresión exterior la integridad territorial y la independencia política presente de todos los Miembros de la Sociedad" (Colombia, Corte Constitucional, 8 de julio de 2004).
33 En este sentido, uno de los objetivos del Ministerio de Defensa para el fortalecimiento de la Fuerza Pública que alude a la integridad del territorio es el señalado como "Acción integral". Este en forma expresa responsabiliza a las Fuerzas Militares del éxito de esta estrategia, "consistente en el desarrollo de un componente de restauración de la legitimidad del Estado que sirva como antesala al necesario despliegue de la institucionalidad estatal en las diferentes regiones del país" (Colombia, 2012, p. 35-36).
34 Sobre el derecho a la seguridad ver las sentencias T-078 de 2013, T-694 de 2012, T-234 de 2012, T-853 de 2011, T- 750 de 2011, T-585 de 2011, T-1002 de 2010.
35 Se ha precisado al respecto que el derecho a la seguridad como tal no aparece expresamente como fundamental, sino que se deduce con la interpretación sistemática de la Carta. De esta manera, la seguridad se encuentra en los artículos 2, 12, 17, 18, 28, 34, 44, 46 y 73 de la Constitución Política, además de los instrumentos internacionales aplicables por el bloque de constitucionalidad (arts. 93 y 94), que tocan con los derechos humanos.
36 Así, por ejemplo, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 3: "Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona"; la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, artículo 1: "Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona"; la Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 7: "Toda persona tiene el derecho a la libertad y a la seguridad personales"; y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 9: "Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales".
37 En el informe de la ONU (ONU y PNUD, 1994) se utilizó el concepto de seguridad humana como paso adelante después de la seguridad nuclear (cap. II), concepto obsoleto que se centra en la protección de fronteras o en agresiones externas. Esto explica el que la gente experimente temor más por su inseguridad cotidianidad que por cataclismos o amenazas externas contra su integridad territorial e independencia. El final de la Guerra Fría permitió percibir lo inadecuado de restringir o concebir la noción de seguridad fincada en la defensa del Estado tal y como hasta entonces la hemos conocido.
38 Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos "resulta pertinente definir un concepto preciso de seguridad ciudadana en atención a que esto constituye un requisito previo esencial para la determinación del alcance de las obligaciones de los Estados Miembros conforme a los instrumentos del Derecho Internacional de los Derechos Humanos aplicables" (CIDH, 2009, p. 6).
39 Tal como se ve en la Carta de la ONU (1945) en el capítulo IX, artículo 55, cuando se advierte un esguince al contenido estrictamente militarista de las nociones de seguridad y defensa. En él acuerdan los países miembros propiciar la creación de condiciones que generen bienestar y relaciones cordiales entre los estados; el compromiso en mejorar la situación de vida de la población; la intención de solucionar problemas de índole económico, social y sanitario, así como la cooperación cultural y educativa; y el respeto y efectividad de los derechos humanos sin discriminación alguna. En el artículo siguiente (56), se responsabilizan todos los miembros "a tomar medidas conjunta o separadamente, en cooperación con la Organización, para la realización de los propósitos consignados en el Artículo 55".
40 No obstante, casi veinte años después este cambio de enfoque sigue resultando imperativo para los estados. Así, en el Informe de Desarrollo Humano de 2013 se indica: "Las perspectivas sobre seguridad deben cambiar de un énfasis equivocado en el poderío militar a un concepto equilibrado que priorice a las personas. El progreso obtenido en este aspecto puede derivarse de las estadísticas sobre delincuencia, en particular homicidios, y gasto militar" (ONU , 2013).
41 Seguridad económica: "requiere un ingreso básico asegurado, por lo general como resultado de un trabajo productivo y remunerado o, como último recurso, de algún sistema de seguridad financiado con fondos públicos. Pero en la actualidad solo alrededor de la cuarta parte de la población mundial puede tener seguridad económica en tal sentido" (ONU y PNUD, 1994, p. 28).
42 Seguridad alimentaria: "significa que todos, en todo momento, tienen acceso tanto físico como económico a los alimentos básicos que compran. Esto requiere no solo que haya suficiente alimento para todos, sino también que la gente tenga acceso inmediato a los alimentos, que tengan "derecho" al alimento, ya sea porque lo cultiva, lo compra o aprovecha un sistema público de distribución de alimentos" (ONU y PNUD, 1994, p. 30).
43 Seguridad de la salud: "[e]n los países en desarrollo las principales causas de defunción son las enfermedades contagiosas y parasitarias, que matan 17 millones de personas por año, incluidos 6,5 millones debido a infecciones respiratorias agudas, 4,5 millones a enfermedades diarreicas y 3,5 millones a la tuberculosis. La mayoría de esas muertes se deben a la mala nutrición y a un medio ambiente inseguro, particularmente el abastecimiento de agua contaminada, que contribuye a casi 1.000 millones de casos de diarrea por año. En los países industrializados las enfermedades que más muertes provocan son las del sistema circulatorio (5,5 millones de muertes por año), que se suelen vincular a la dieta y al estilo de vida. A continuación viene el cáncer, que en muchos casos tiene causas ambientales. En los Estados Unidos se considera que hay 18 riesgos ambientales que son los principales causantes del cáncer, y la contaminación del interior de los hogares ocupa el primer lugar en la lista" (ONU y PNUD, 1994, p. 31).
44 Seguridad ambiental: "Los seres humanos confían en un medio físico saludable, curiosamente en el supuesto de que, cualquiera sea el daño que inflijan a la Tierra, ésta terminará por recuperarse. Ello claramente no es así, porque la industrialización intensiva y el rápido crecimiento de la población han sometido el planeta a una tensión intolerable. Las amenazas al medio ambiente que enfrentan los países son una combinación del deterioro de los ecosistemas local y mundial" (ONU y PNUD, 1994, p. 32).
45 Seguridad personal: "Tal vez no haya otro aspecto de la seguridad humana tan fundamental para la gente como su seguridad respecto de la violencia física. Tanto en los países pobres como en los ricos, la vida humana se ve cada vez más amenazada por la violencia súbita e imprevisible. Esta amenaza asume varias formas: amenazas del Estado (tortura física); amenazas de otros Estados (guerra); amenazas de otros grupos de la población (tensión étnica); amenazas de individuos o pandillas contra otros individuos o pandillas (delincuencia, violencia callejera); amenazas dirigidas contra las mujeres (violación, violencia doméstica); amenazas dirigidas contra los niños sobre la base de su vulnerabilidad y dependencia (maltrato de niños)" (ONU y PNUD, 1994, p. 34).
46 Seguridad de la comunidad: "la mayor parte de la población deriva seguridad de su participación en un grupo, una familia, una comunidad, una organización, un grupo racial o étnico que pueda brindar una identidad cultural y un conjunto de valores que den seguridad a la persona. Esos grupos ofrecen también apoyo práctico. Por ejemplo, el sistema de familia ampliada ofrece protección a sus miembros más débiles, y muchas sociedades tribales funcionan basándose en el principio de que los jefes de hogar tienen derecho a una parcela de tierra suficiente para mantener a su familia, de manera que la distribución de tierras se hace en consecuencia" (ONU y PNUD, 1994, p. 36).
47 Seguridad política: "uno de los aspectos más importantes de la seguridad humana consiste en que la gente pueda vivir en una sociedad que respete sus derechos humanos fundamentales" (ONU y PNUD, 1994, p. 37).
48 Según el Informe sobre el Desarrollo Humano 2013: "los conflictos posteriores a la Guerra Fría se han cobrado más de 5 millones de víctimas, 95 % de las cuales eran civiles" (ONU , 2013, p. 39).
49 "[D]ada la diversidad de entes comprometidos en un proyecto como el de recuperar la seguridad y el orden público, se desprende como obvio que la formulación de las estrategias optativas o complementarias es una función política y no solo militar, desarrolladas por un gobierno pero dentro de la concepción de las políticas de estado, para que adquieran solidez y penetren a profundidad en la sociedad" (Medina, 2001, p. 407).
50 En efecto, desde el punto de vista del Derecho económico, la seguridad nacional es un bien público fundamental para la actividad económica. Es presupuesto para la generación de empleo, empresa, utilidades, impuestos... Esto es, para el desarrollo económico y el bienestar general. Es un centro de consumo que revierte a la sociedad un producto en términos de oportunidades y tranquilidad, que garantiza condiciones para el desarrollo humano a través del bien seguridad.
51 "Cada una de estas misiones nos ha enseñado que los medios militares, las mejores capacidades y el más veloz de los despliegues, solo dan resultado si nuestra actuación integra los tres pilares que han ocupado este Curso: la Defensa, la Diplomacia y el Desarrollo" (Chacón Piqueras, 2011, p. 2).
52 "En sentido amplio la noción de función pública atañe al conjunto de las actividades que realiza el Estado, a través de los órganos de las ramas del poder público, de los órganos autónomos e independientes, (art. 113) y de las demás entidades o agencias públicas, en orden a alcanzar sus diferentes fines. En un sentido restringido se habla de función pública, referida al conjunto de principios y reglas que se aplican a quienes tienen vínculo laboral subordinado con los distintos organismos del Estado. Por lo mismo, empleado, funcionario o trabajador es el servidor público que esta investido regularmente de una función, que desarrolla dentro del radio de competencia que le asigna la Constitución, la ley o el reglamento" (Colombia, Corte Constitucional, 7 de octubre de 1998). En el mismo sentido está la Sentencia C-620-08.
53 Aludiendo al régimen general de la Administración pública, es ilustrativo lo previsto en la Ley 909 del 2004, artículo 27, cuando establece: "La carrera administrativa es un sistema técnico de administración de personal que tiene por objeto garantizar la eficiencia de la administración pública y ofrecer; estabilidad e igualdad de oportunidades para el acceso y el ascenso al servicio público. Para alcanzar este objetivo, el ingreso y la permanencia en los empleos de carrera administrativa se hará exclusivamente con base en el mérito, mediante procesos de selección en los que se garantice la transparencia y la objetividad, sin discriminación alguna".
54 Más adelante se destaca, en cuanto a la condición de principio constitucional: "[e]s tal la importancia de la carrera administrativa en el ordenamiento constitucional instituido por la Carta de 1991, que la Corte le ha reconocido el carácter de principio constitucional, bajo el entendimiento de que los principios "suponen una delimitación política y axiológica", por cuya virtud se restringe "el espacio de interpretación", son "de aplicación inmediata [...] para el legislador constitucional" y tienen un alcance normativo que no consiste "en la enunciación de ideales", puesto que "su valor normativo debe ser entendido de tal manera que signifiquen una definición en el presente, una base axiológico-jurídica, sin la cual cambiaría la naturaleza de la Constitución y por lo tanto toda la parte organizativa perdería su significado y razón de ser" (Colombia, Corte Constitucional, 27 de agosto de 2009).
55 Insiste la Corte en que "resulta indiscutible que la finalidad del derecho disciplinario es la de salvaguardar la obediencia, la disciplina, la rectitud y la eficiencia de los servidores públicos. Es precisamente allí, en la realización del citado fin, en donde se encuentra el fundamento para la responsabilidad disciplinaria, la cual supone la inobservancia de los deberes funcionales de los servidores públicos o de los particulares que ejercen funciones públicas, en los términos previstos en la Constitución, las leyes y los reglamentos que resulten aplicables" (Colombia, Corte Constitucional, 9 de agosto de 2005).
56 En la Sentencia C-249-12, la Corte Constitucional después de hacer una exposición sobre los principios y valores en nuestra Constitución, respecto a la carrera administrativa se afirma: "podría sintetizarse el eje definitorio, indicando que el mismo se halla edificado a partir (i) de una prohibición de establecer como regla general de vinculación al Estado un mecanismo diferente a la carrera, (ii) de un mandato de asegurar que la vinculación a la carrera administrativa se lleve a efecto, como regla general, a través de un concurso público, (iii) de un mandato de asegurar que en el concurso público sea considerado como principal factor el mérito y, en esa medida, que se adelanten procesos de evaluación que permitan la elección del mejor, y (iv) de un mandato de asegurar que la carrera administrativa, como regla general, garantice la eficiencia administrativa, proteja los derechos de los trabajadores y haga posible el ingreso en condiciones de igualdad."
57 "El escenario de seguridad es dinámico, las amenazas a la tranquilidad y el bienestar de los colombianos mutan y se adaptan. La Fuerza Pública debe innovar periódicamente con el fin de mantener la iniciativa estratégica y una curva de eficiencia que permita alcanzar los resultados que demanda la población" (Colombia, 2012, p. 1).
58 Más adelante dice la Sentencia T-068-98: "Es por ello que las dos cualidades permiten la verificación objetiva de la distribución y producción de bienes y servicios del Estado destinados a la consecución de los fines sociales propuestos por el Estado Social de Derecho. Por lo tanto, la administración necesita un apoyo logístico suficiente, una infraestructura adecuada, un personal calificado y la modernización de ciertos sectores que permitan suponer la transformación de un Estado predominantemente legislativo a un Estado administrativo de prestaciones".
59 Para el Ministerio de Defensa, la sostenibilidad consiste "en garantizar que los presupuestos destinados al sector logren soportar la operación" (Colombia, Ministerio de Defensa, 2011, p. 38). A este concepto también alude otro documento del Ministerio de Defensa varias veces citado en este texto: "[l]a sostenibilidad busca garantizar la coherencia entre el marco presupuestal existente, los principios de política, las misiones y las capacidades de la Fuerza Pública" (Colombia, 2012, p. 52).
60 Una de las áreas en la que se ha de proyectar la noción de sostenibilidad hace referencia a la proporción de efectivos en combate respecto a los que les sirven de apoyo. Esto permite determinar el nivel de efectividad del Ejército en cuanto a la capacidad de combate (Chávez Echeverri y Morales Regueros, 2003).
61 La Fuerza multimisión es el estado final deseado: un Ejército configurado, entrenado, equipado y dotado de las capacidades necesarias para cumplir con los retos que impongan las áreas misionales del sector Defensa y un amplio rango de contingencias.
62 Con estructuras y organizaciones se alude a las diferentes configuraciones futuras que tendrá el Ejército, particularmente organización y despliegue en el territorio, en función del nuevo concepto operacional.
63 Capacidades genéricas: el Ejército de Colombia diseña sus capacidades por funciones de conducción de la guerra; dichas capacidades son genéricas, ya que doctrinariamente cada capacidad permite el desarrollo de maniobras y operaciones militares dentro de un concepto operacional. No se consideran capacidades especificas en respuesta a retos por área misional; son capacidades que integran y constituyen en su totalidad, el sistema de combate del Ejército.
64 La transformación es un fenómeno continuo. Por esta razón, los cambios estructurados y estructurales que en este documento se plantean corresponden, por una parte, a una evolución que implica sostener y preservar capacidades actuales, adaptar conceptos, y, por otra, implementar innovaciones y transformaciones.
65 Como se observa, el diseño del Ejército del futuro es una propuesta integral. No se limita exclusivamente al diseño y la formulación de capacidades.
66 Las estructuras administrativas de la organización corresponden a los subsistemas o jefaturas y direcciones del Ejército. Un ejemplo es el subsistema de gestión humana, el cual debe desarrollar un modelo pertinente que permita alcanzar los requerimientos y exigencias propias del concepto operacional planteado —operadores de vehículos blindados, pilotos de art (artefactos remotamente tripulados), entre otros—.
67 Se designa esta fase como planeación estratégica por el carácter dinámico y de re- direccionamiento que se lleva a cabo en los procesos que se surten, para identificar necesidades, prioridades, presupuestos, adquisiciones y necesidades insatisfechas. Según Harold Koontz, la planeación estratégica no se restringe a la búsqueda de mejores alternativas frente a entornos específicos, sino que explora diversas alternativas de solución a medida que se reduce la incertidumbre, mediante herramientas como las pruebas de congruencia y la planeación de contingencias (Koontz, 2008, p. 133).
68 En esta fase se asignan recursos para el desarrollo de proyectos y programas; de allí la necesidad de alinear el diseño y la definición de capacidades con el proceso de proyección por capacidades llevado a cabo por el Ministerio de Defensa Nacional.
69 El enfoque voluntarista considera que los fenómenos pueden entenderse a través de modelos lógicos ideales; opera la causalidad y el mañana suele ser una proyección de las tendencias presentes. Por lo tanto, es posible "construir el futuro" a partir de posturas institucionales. Críticos de éste enfoque consideran que esta forma de pensamiento lineal trae consigo una trampa: 1) el intentar prever y dictar los acontecimientos con demasiada antelación, y 2) pensar que un plan puede controlar el futuro. El enfoque contrario es el determinista, que privilegia los métodos probabilísticos y estadísticos para reducir la complejidad creciente, porque no es posible predecir razonablemente la evolución de los fenómenos, no hay orden ni equilibrio, y por el contrario impera el caos. Este enfoque a su vez es criticado porque se considera que hace inviable cualquier esfuerzo de planeación estratégica por cuanto "un modelo en que todo elemento es potencialmente pertinente, es un modelo en el que nada lo es" (Zweibelson, 2013, p. 54-55).
70 Sobre la trascendencia de las relaciones internacionales y la cooperación entre naciones para el desarrollo de los Estados, ver Sentencia C-644-12 (Colombia, Corte Constitucional, 23 de agosto de 2012).
71 Esto es propio de la planeación estratégica, de lo cual dan cuenta las misiones y visiones de las diferentes unidades que actúan en el Ejército de combate, divisiones, jefaturas, brigadas, batallones, misiones especiales y escuelas misionales y las unidades de apoyo como los centros de estudios, direcciones, jefaturas (Ejército Nacional de Colombia, 2013).
72 En el mismo sentido, dice la Corte: "el Estatuto de Roma está inspirado en valores que no difieren de aquellos que orientan nuestro ordenamiento constitucional, y representa una cristalización del consenso internacional en torno al deber de protección de los seres humanos como un compromiso compartido por la comunidad de Estados. Precisamente, es este uno de los fines del Estado colombiano, según el inciso 2 del artículo 2 de la Constitución" (Colombia, Corte Constitucional, 30 de julio de 2002). Se destaca en fin en cuanto a los contenidos específicos, lo dicho en la sentencia C-249-12 cuando se afirmó: "Igualmente, sobre la determinación de los principios estructurales de la Constitución se puede decir que aunque la Corte Constitucional no ha establecido de manera directa y detallada a través de su jurisprudencia cuáles son los principios y valores consustanciales a ésta que no pueden ser sustituidos por el poder de reforma, a partir del análisis puntual de las reformas a la Constitución que ha tenido bajo su estudio en casos particulares, ha concluido hasta el momento que dichos principios o valores que identifican la Constitución de 1991 son los siguientes: (i) separación de poderes, (ii) carrera administrativa, meritocracia (iii) igualdad, (iv) bicameralismo, (v) principio democrático, (vi) alternancia del poder y (vii) control entre los poderes o checks and balances" (Colombia, Corte Constitucional, 29 de marzo de 2012).
73 Se destaca aquí para el militar el deber constitucional que se impone sobre todos los asociados de obrar con solidaridad ante situaciones como las descritas (CP, art. 95, núm. 2).
75 Resulta problemático el uso frecuente e incluso indiscriminado del término cultura militar, para referirse a alguno de sus componentes como autoridad y liderazgo, principios y valores, ideología, mentalidad militar, ética e identidad, y a otros elementos institucionales que no son estrictamente constitutivos de la cultura, como la doctrina. De allí que equivocadamente se culpe a la cultura de la mayoría de problemas y cuestiones sensibles de la institución militar, pudiendo ser problemas particulares, causados por debilidades en el liderazgo, transgresión de valores o cualquier otra razón distinta de la ausencia de una cultura institucional propia.
76 Ejércitos profesionales: corresponden a Fuerzas legítimas, organizadas según la racionalidad jerárquica, respetuosas del poder político; sus hombres exhiben un mayor nivel de preparación y en términos generales hay una preocupación creciente por la eficiencia y la productividad. Consecuentemente, a los soldados que integran estos ejércitos se les empezó a denominar soldados profesionales, personas que han hecho de la institución militar el objeto de su carrera.
77 La transformación tiene profundas implicaciones para la cultura militar; genera tanto crisis como oportunidades de evolución y cambio que no podrían darse en circunstancias de estabilidad; la transformación genera conmociones y alteraciones institucionales sin precedentes.
78 A su vez, Charles Moskos devela así la naturaleza de la profesión militar: "Voy a cualquier lugar del mundo al que me dicen que vaya, en el momento en que me lo dicen, a pelear contra quien quieren que pelee. Traslado a mi familia a donde me lo ordenan, de un día para otro, y vivo en el alojamiento que me asignan. Trabajo cuando me dicen que trabaje [...] No pertenezco a ningún sindicato, no elijo a mis gobernantes y no protesto si no me gusta lo que me están haciendo [...] y me gusta. Quizá sea esa la diferencia" (Moskos y Wood, 1991).
79 Janowitz Morris presenta el desplazamiento de las formas de autoridad en cuanto al cambio de una disciplina basada en la dominación a una disciplina que supone manipulación. En este proyecto se han considerado los dos tipos de autoridad, lo que es equivalente a decir los dos tipos de liderazgo y disciplina, mediante los cuales se puede definir el carácter de los líderes y la forma de hacer cumplir las órdenes. La intención es identificar el tipo de autoridad, liderazgo y disciplina presentes en el Ejército y, mediante un análisis de tendencias y resultados, proponer cuál debería ser el tipo ideal requerido para la nueva cultura institucional (Janowitz, 1985).
80 Base de esta reflexión se encuentra en la clásica distinción de Weber sobre los tipos de autoridad (tradicional, carismática y racional) (Weber, 1985).
81 La institución militar es reflejo de la estructura social civil. La sociedad de donde provienen los soldados y por supuesto los comandantes sufre cambios por el impacto tecnológico, el aumento de la calidad de vida, el reconocimiento de derechos, etc., cambios que inciden en la forma de ser y de pensar de los ciudadanos que después serán soldados. Hay una mayor demanda de igual trato, una menor tolerancia a las incomodidades y riesgos de la vida militar; los hombres ya no actúan a ciegas, son conscientes y hacen valer sus derechos, piden explicaciones al mando. El Coronel Swift del U. S. Army, que asesora este proceso, al respecto comentó: "nuestros Soldados han cambiado, Antes a un soldado se le ordenaba que saltara, y su inmediata respuesta era: qué tan alto. Ahora, ante esa misma orden, la respuesta es ¿por qué?"
82 Los estudios Fuerzas Armadas-sociedad constituyen el campo de la investigación que tiene por objeto las instituciones militares y las relaciones con su entorno, en las cuales las relaciones civiles y militares están incluidas.
83 En el caso de Chile y España, v. gr., invirtieron "en la formación y en el desarrollo de los recursos humanos, considerados por ambos como el principal inductor de la transformación". Igualmente "fortalecieron el Sistema de Doctrina, a quien tocará ejercer la función de 'motor de la transformación'" (Ejército Brasileño, 2010, p. 15).
84 El ambiente operacional se compone por las condiciones, circunstancias e influencias que afectan el empleo de las capacidades e influyen sobre las decisiones de los comandantes. Se analiza como variables operacionales y variables de la misión; las variables operacionales incluyen: variables políticas, militares, económicas, sociales, de información, de infraestructura, de ambiente físico y de tiempo. Las variables de la misión consisten en: misión, enemigo, terreno y clima, tropas, apoyo disponible, tiempo y población civil (Ejército de los Estados Unidos de América, s. f., p. 2).
85 Todo dentro del marco de legalidad constitucional establecido para el Estado. En este sentido, conviene referirse a lo señalado por la Corte Constitucional en la Sentencia C-540-12. Afirma la Corte en uno de sus apartes: "Los servicios de inteligencia cumplen un papel relevante en la protección de los Estados y sus poblaciones contra las amenazas a la seguridad nacional, la cual en todo caso debe hacerse compatible con el respeto de las libertades ciudadanas, puesto que no puede servir de pretexto para desconocer el Estado constitucional de derecho como fundamento de toda democracia".
86 Para la construcción de una aproximación al contexto operacional futuro se tomaron como referencia los siguientes trabajos afines: el estudio de tendencias realizado por la Dirección de Estudios Estratégicos del mdn titulado Retos y amenazas del futuro para el sector de Seguridad y Defensa, febrero 2013; el documento Visión compartida de futuro en ciencia y tecnología del sector Defensa, 2010, estudio prospectivo realizado en el CETI en 2012. Estos trabajos tenían como horizonte temporal el año 2030. Por su parte, mediante un análisis estratégico realizado por personal experto, seleccionado por la Fuerza para integrar el CEDEF, se construyó la propuesta de contexto operacional futuro en tres tiempos prospectivos (T1-2014, T2-2018, T3-2030), alineando las coincidencias encontradas en las fuentes y recogiendo las apreciaciones y proyecciones de los analistas del comité, logradas a partir del análisis de variables sociales, económicas, políticas, institucionales, coyunturales y de la misión, entre otras, con lo cual se planteó una secuencia de futuro respecto a amenazas y retos operacionales.
87 El concepto operacional constituye la base del diseño del Ejercito de combate, y básicamente plantea la propuesta de cómo el Ejército hará frente a las amenazas y retos identificados en el contexto futuro. Esto implica fuertes cambios en la forma de operar, la organización y la doctrina.
88 Es importante destacar que el término dinámico implica la revisión continua de la pertinencia del modelo frente al concepto operacional, mediante pruebas de congruencia y aplicación de la metodología de diseño.
89 Se empleó una matriz para el desarrollo del proceso de análisis, la cual se incluye dentro de los anexos del documento.
90 Como se anticipaba desde los fundamentos que justifican el proyecto de Ejército del futuro, según las últimas investigaciones a la luz del DIH, dentro de la amenaza de espectro global se encuentran los conflictos armados internacionalizados, que forman parte de la tipología de la violencia dentro de los estados, y cuya clasificación y definición se haya consagrada en la normatividad del DIH.
91 En el documento Proceso de transformación del ejército se hace un paralelo sobre el proceso de transformación de Chile y España. En el primero se promovió "la disminución del nivel en que se procesará la integración de los sistemas de armas" pasando de Brigada a Regimiento; y en el segundo, de División a Brigada (Ejército Brasileño, 2010, p. 15).
Bibliografía
1. Bañón, R. y Olmeda, J. A. (Comps.) (1985). La institución militar en el Estado contemporáneo. Madrid: Alianza. [ Links ] mentales. Baden-Baden: Nomos.
2. Bejarano, A. M. (1994). Recuperar el Estado para fortalecer la democracia. Análisis Político, (22), pp. 47-79. [ Links ]
3. Böeckenförde, E. W. (1993). Escritos sobre derechos fundamentales. Baden-Baden: Nomos. [ Links ]
4. Bueno Campos, E. y Salmador Sánchez, M. P. (2010). Análisis del enfoque de gobierno del conocimiento organizativo. Un proceso de transferencia, creación y desarrollo e innovación. Economía Industrial, (378), 15-22. Recuperado de: http://www.minetur.gob.es/Publicaciones/ Publicacionesperiodicas/EconomiaIndustrial/RevistaEconomiaIndustrial/378/Eduardo%20Bueno%20Campos%20y%20M%AA%20Paz%20Salmador%20S%E1nchez.pdf. [ Links ]
5. Cadena Montenegro, J. L. (2008). Política, estrategia y economía: herramientas para medir la eficiencia y eficacia de un ejército. Revista de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad, 3(1), p. 105-148. Recuperado de: http://www.umng.edu.co/documents/63968/76556/Rev3No1.JoseLCadena.pdf. [ Links ]
6. Chacón Piqueras, C. (15 de julio de 2011). Intervención en la clausura [de la ministra de Defensa de España] del curso de verano en el Escorial: Defensa, diplomacia y desarrollo: Los tres pilares de la Seguridad. Recuperado de: http://www.ieee.es/Galerias/fichero/cursosverano/ElEscorial2011/IntervencionMinistraDefensa_ElEscorial_2011_07_15.pdf. [ Links ]
7. Chávez Echeverri, J., Morales Regueros, L. y Vargas Vergnaud, M. (2003) ¿El tamaño importa? Formas de pensar el fortalecimiento militar en Colombia. Revista de Estudios Sociales, (16), 105-114. Recuperado de: http://res.uniandes.edu.co/pdf/descargar.php?f=./data/Revista_No_16/11_Otras_Voces3.pdf. [ Links ]
8. Chevalier, J. (2001). Estado posmoderno. Bogotá: Universidad Externado de Colombia. [ Links ]
9. CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) (2009). Informe sobre seguridad ciudadana y derechos humanos. Recuperado de: http://www.cidh.org/countryrep/seguridad/seguridadiv.sp.htm. [ Links ]
10. Colombia (2012). Avances y resultados y resultados del sector defensa. Ministerio de Defensa Nacional 2011-2012. Recuperado de http://www.atlas.com.co/sia/public/uploads/informe-preventivo/AVANCES_RESULTADOS_SECTOR_DEFENSA_NACIONAL_2012.pdf. [ Links ]
11. Colombia (1991). Constitución Política de Colombia. Bogotá: Asamblea Nacional Constituyente. [ Links ]
12. Colombia, Congreso (23 de septiembre de 2004). Ley 909 del 2004, por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones. Diario Oficial 45.680, Bogotá [ Links ].
13. Colombia, Congreso (24 de abril de 2012). Ley 1523 del 2012, por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión y se dictan otras disposiciones. Diario Oficial 48.411, Bogotá [ Links ].
14. Colombia, Ministerio de Defensa Nacional (8 de junio de 1990). Decreto-Ley 1211 de 1990, por el cual se reforma el estatuto del personal de oficiales y suboficiales de las fuerzas militares. Diario Oficial 39.406, Bogotá [ Links ].
15. Colombia, Corte Constitucional (5 de junio de 1992). Sentencia T-406-92. M. P.: Angarita Barón, C. Bogotá [ Links ].
16. Colombia, Corte Constitucional (28 de octubre de 1992). Sentencia C-574-92. M. P.: Angarita Barón, C. Bogotá [ Links ].
17. Colombia, Corte Constitucional (26 de abril de 1993). Sentencia C-161-93. M. P.: Barrera Carbonell, A. Bogotá [ Links ].
18. Colombia, Corte Constitucional (13 de abril de 1994). Sentencia C-179-94. M. P.: Gaviria Díaz, C. Bogotá [ Links ].
19. Colombia, Corte Constitucional (14 de abril de 1994). Sentencia C-180-94. Acta No. 23. M. P.: Herrera Vergara, H. Bogotá [ Links ].
20. Colombia, Corte Constitucional (21 de abril de 1994). Sentencia C-195-94. M. S.: Naranjo Mesa, V. [ Links ]
21. Colombia, Corte Constitucional (18 de mayo de 1995). Sentencia C-225-95. M. P.: Martínez Caballero, A. Bogotá [ Links ].
22. Colombia, Corte Constitucional (6 de julio de 1995). Sentencia C-296-95. M. P.: Cifuentes Muñoz, E. Bogotá [ Links ].
23. Colombia, Corte Constitucional (21 de septiembre de 1995). Sentencia C-418-95. M. P.: Naranjo Mesa, V. Bogotá [ Links ].
24. Colombia, Corte Constitucional (4 de octubre de 1995). Sentencia C-444-95. M. P.: Gaviria Díaz, C. Bogotá [ Links ].
25. Colombia, Corte Constitucional (4 de diciembre de 1995). Sentencia C-578-95. M. P.: Cifuentes Muñoz, E. Bogotá [ Links ].
26. Colombia, Corte Constitucional (8 de mayo de 1996). Sentencia C-187-96. M. P.: Gaviria Díaz, C. Bogotá [ Links ].
27. Colombia, Corte Constitucional (23 de enero de 1997). Sentencia C-011-97. M. P.: Cifuentes Muñoz, E. Bogotá [ Links ].
28. Colombia, Corte Constitucional (5 de marzo de 1998a). Sentencia T-068-98. M. P.: Martínez Caballero, A. Bogotá [ Links ].
29. Colombia, Corte Constitucional (5 de marzo de 1998b). Sentencia T-066-98. M. P.: Cifuentes Muñoz, E. Bogotá [ Links ].
30. Colombia, Corte Constitucional (7 de octubre de 1998). Sentencia C-563-98. M. P.: Barrera Carbonell, A. y Gaviria Díaz, C. Bogotá [ Links ].
31. Colombia, Corte Constitucional (24 de enero de 2001). Sentencia C-048-01. M. P.: Montealegre Lynett, E. Bogotá [ Links ].
32. Colombia, Corte Constitucional (28 de mayo de 2002). Sentencia C-421-02 (nota al pie 67. Salvamento de voto de los magistrados Marco Gerardo Monroy Cabra y Rodrigo Escobar Gil). M. P.: Tafur Gálvis, Á. Bogotá [ Links ].
33. Colombia, Corte Constitucional (30 de julio de 2002). Sentencia C-578-02. M. P.: Cepeda Espinosa, M. J. Bogotá [ Links ].
34. Colombia, Corte Constitucional (25 de febrero de 2003). Sentencia C-161-03. M. P.: Beltrán Sierra, Bogotá [ Links ].
35. Colombia, Corte Constitucional (9 de julio de 2003). Sentencia C-551-03. M. P.: Montealegre Lynnet, E. Bogotá [ Links ].
36. Colombia, Corte Constitucional (30 de septiembre de 2003). Sentencia C-872-03. M. P.: Vargas Hernández, C. I. [ Links ]
37. Colombia, Corte Constitucional (16 de marzo de 2004). Sentencia C-249-04. M. P.: Araújo Rentería, J. Bogotá [ Links ].
38. Colombia, Corte Constitucional (8 de julio de 2004). Sentencia C-644-04. M. P.: Escobar Gil, R. Bogotá [ Links ].
39. Colombia, Corte Constitucional (7 de octubre de 2004). Sentencia C-970-04. M. P.: Escobar Gil, R. Bogotá [ Links ].
40. Colombia, Corte Constitucional (9 de agosto de 2005). Sentencia C-818-05. M. P.: Escobar Gil, R. Bogotá [ Links ].
41. Colombia, Corte Constitucional (19 de octubre de 2005). Sentencia C-1040-05. M. P.: Cepeda Espinosa, M. J., Escobar Gil, R., Monroy Cabra, M. G., Sierra Porto, H.,Tafur Gálvis, Á y Vargas Hernández, C. I. Bogotá [ Links ].
42. Colombia, Corte Constitucional (8 de marzo de 2006). Sentencia C-179-06. M. P.: Beltrán Sierra, A. Bogotá [ Links ].
43. Colombia, Corte Constitucional (7 de marzo de 2007a).Sentencia C-155-07. M. P.: Tafur Gálvis, Á. Bogotá [ Links ].
44. Colombia, Corte Constitucional (7 de marzo de 2007b). Sentencia C-153-07. M. P.: Córdoba Triviño, J. Bogotá [ Links ].
45. Colombia, Corte Constitucional (25 de junio de 2008). Sentencia C-620-08. M. P.: Vargas Hernández, C. I. Bogotá [ Links ].
46. Colombia, Corte Constitucional (27 de agosto de 2009). Sentencia C-588-09. M. P.: Mendoza Martelo, G. E. Bogotá [ Links ].
47. Colombia, Corte Constitucional (14 de octubre de 2009). Sentencia C-728-09. M. P.: Mendoza Martelo, G. E. Bogotá [ Links ].
48. Colombia, Corte Constitucional (26 de febrero de 2010). Sentencia C-141-10. M. S.: Sierra Porto, H. A. Bogotá [ Links ].
49. Colombia, Corte Constitucional (27 mayo de 2010). Sentencia C-403-10. M. P.: Calle Correa, M. V. Bogotá [ Links ].
50. Colombia, Corte Constitucional (6 de diciembre de 2010). Sentencia T-1002-10. M. P.: Henao Pérez, J. C. Bogotá [ Links ].
51. Colombia, Corte Constitucional (30 de marzo de 2011). Sentencia C-229-11. M. P.: Vargas Silva, L. E. Bogotá [ Links ].
52. Colombia, Corte Constitucional (27 de julio de 2011). Sentencia T-585-11. M. P.: Pretelt Chaljub, J. I. Bogotá [ Links ].
53. Colombia, Corte Constitucional (6 de octubre de 2011). Sentencia T-750-11. M. P.: Vargas Silva, L. E. Bogotá [ Links ].
54. Colombia, Corte Constitucional (10 de noviembre de 2011). Sentencia T-853-11. M. P.: Vargas Silva, L. E. Bogotá [ Links ].
55. Colombia, Corte Constitucional (21 de marzo de 2012). Sentencia T-234-12. M. P.: Mendoza Martelo, G. E. Bogotá [ Links ].
56. Colombia, Corte Constitucional (29 de marzo de 2012). Sentencia C-249-12. M. P.: Henao Pérez, J. C. Bogotá [ Links ].
57. Colombia, Corte Constitucional (18 de abril de 2012). Sentencia C-288-12. M. P.: Vargas Silva, L. E. Bogotá [ Links ].
58. Colombia, Corte Constitucional (12 de julio de 2012). Sentencia C-540-12. M. P.: Palacio Palacio, J. I. Bogotá [ Links ].
59. Colombia, Corte Constitucional (23 de agosto de 2012). Sentencia C-644-12. M. P.: Guillén Arango, A. M. [ Links ]
60. Colombia, Corte Constitucional (28 de agosto de 2012). Sentencia T-694-12. M. P: Calle Correa, M. V. Bogotá [ Links ].
61. Colombia, Corte Constitucional (5 de diciembre de 2012). Sentencia C-1052-12. M P: Pretelt Chaljub, J. I. Bogotá [ Links ].
62. Colombia, Corte Constitucional (23 de enero de 2013). Sentencia C-010-13. M. P.: Vargas Silva, L. E. Bogotá [ Links ].
63. Colombia, Corte Constitucional (14 de febrero de 2013). Sentencia T-078-13. M. P.: Mendoza Martelo, G. E. Bogotá [ Links ].
64. Colombia, Ministerio de Defensa Nacional (14 de septiembre de 2000). Decreto 1790 del 2000, por el cual se modifica el Decreto que regula las normas de carrera del personal de oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares. Diario Oficial 44.161, Bogotá [ Links ].
65. Colombia, Ministerio de Defensa Nacional (2011). Política Integral de Seguridad y Defensa para la Prosperidad. Recuperado de http://www.mindefensa.gov.co/irj/go/km/docs/Mindefensa/Documentos/descargas/Documentos_Home/pispd.pdf. [ Links ]
66. De Arce y Témes, A. (2003). Colombia. Las relaciones entre la sociedad civil y militar: hacia un entendimiento necesario. En Ministerio de Defensa e IEEE (Instituto Español de Estudios Estratégicos) (Eds.). Presente y futuro de las relaciones cívico-militares en Hispanoamérica (pp. 22-56). Cuadernos de Estrategia 123. Madrid: Ministerio de Defensa. Recuperado de: http://www.ieee.es/Galerias/fichero/cuadernos/CE_123_RelacionesCivicoMilitaresHispanoamerica.pdf. [ Links ]
67. DNP (Departamento Nacional de Planeación(2005). Visión Colombia, segundo centenario: 2019. Bogotá. Recuperado de https://www.dnp.gov.co/Pol%C3%ADticasdeEstado/Visi%C3%B3nColombia2019/Documentosypublicaciones.aspx. [ Links ]
68. Ejército Brasileño (2010). Proceso de transformación del ejército. Manual de moderinzacao, traduzido. Brasil. Recuperado de: http://www.exercito.gov.br/c/document_library/get_file?uuid=debefe80-3681-4cdd-ae6a-cef3018185ae&groupId=10138. [ Links ]
69. Ejército de los Estados Unidos de América (s. f.). Operaciones terrestres unificadas. s. d. [ Links ]
70. Ejército Nacional de Colombia (2013). Principios y valores. Recuperado de: http://www.ejercito.mil.co/index.php?idcategoria=268891. [ Links ]
71. Escuela Superior de la Fuerzas Armadas (España) (2013). El liderazgo de las Fuerzas Armadas del siglo XXI. Monografías 136. Madrid: Ministerio de Defensa Recuperado de: http://www.defensa.gob.es/ceseden/Galerias/destacados/publicaciones/monografias/ficheros/136_EL_LIDERAZGO_EN_LAS_FUERZAS_ARMADAS_DEL_SIGLO_XXI.pdf. [ Links ]
72. García Roca, J. (2006). La interpretación constitucional de una declaración internacional, el Convenio Europeo de Derechos Humanos, y bases para una globalización de los derechos. Revista Iberoamericana de Derecho Procesal, (5), 139-182. [ Links ]
73. Gobierno de España (2011). Estrategia Española de Seguridad: una responsabilidad de todos. Madrid. Recuperado de http://www.lamoncloa.gob.es/nr/rdonlyres/d0d9 a8eb-17d0-45a5-adff-46a8af4c2931/0/estrategiaespanoladeseguridad.pdf. [ Links ]
74. Hillgruber, Ch. (2009). Soberanía - La defensa de un concepto jurídico. Revista para el Análisis del Derecho, (1). Recuperado de: http://www.indret.com/pdf/593_es.pdf. [ Links ]
75. Instituto Interamericano de Derechos Humanos (1 de diciembre de 2001). Comisión sobre Seguridad Humana -Universidad para la Paz. Reunión de Expertos. San José, Costa Rica. Relación entre Derechos Humanos y Seguridad Humana. Documento de trabajo. Recuperado de: http://www.IIdh.ed.cr/multic/WebServices/Files.ashx?fileID=6433. [ Links ]
76. Janowitz, M. (1985). "Las pautas cambiantes de la autoridad organizativa". En R. Bañón, y J. A. Olmeda (Comps.) (1985). La institución militar en el Estado contemporáneo. Madrid: Alianza. [ Links ]
77. Koontz, H. (2008). Administración: una perspectiva global y empresarial. México: McGraw-Hil. [ Links ]
78. Laborie Iglesias, M. A. (2011). La evolución del concepto de seguridad. Recuperado de http://www.IEEE.es/Galerias/fichero/docs_marco/2011/DIEEEM052011EvolucionConceptoSeguridad.pdf. [ Links ]
79. Medina, H. (2001). Seguridad y desarrollo: síntesis de una dialéctica. Theologica Xaveriana, (139), pp. 395-412. Recuperado de: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=191018203006. [ Links ]
80. Moskos, Ch. y Wood, F. (1991). Lo militar: ¿más que una profesión? Madrid: Ministerio de Defensa, Secretaría General Técnica. [ Links ]
81. ONU (s. f.). Declaración Universal de los Derechos Humanos. Recuperado de: http://www.un.org/es/documents/udhr/. [ Links ]
82. ONU (Organización de las Naciones Unidas) (1945). Carta de las Naciones Unidas y Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Recuperado de: http://www.un.org/es/documents/charter/. [ Links ]
83. ONU (2013). Informe sobre desarrollo humano 2013. Gobernanza y asociaciones en una nueva era. Recuperado de: http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2013_es_complete.pdf. [ Links ]
84. ONU y PNUD (1994). Informe de Desarrollo Humano 1994. Capítulo II: Nuevas dimensiones para la seguridad humana. Nueva York. Recuperado de: http://hdr.undp.org/en/media/hdr_1994_es_cap2.pdf. [ Links ]
85. Pérez, D. y Dressler, M. (2006). Tecnologías de la información para la gestión del conocimiento. Intangible Capital. Recuperado de: http://upcommons.upc.edu/revistes/bitstream/2099/2945/1/Tecnologias%20de%20la%20informacion.pdf. [ Links ]
86. Rincón Salcedo, J. G. y Morales Vargas, E. M. (2009). Facultad discrecional, planeación y eficiencia en la gestión del recurso humano militar. Prolegómenos, Derechos y Valores, 12(24), 11-22. Recuperado de: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=87617269002. [ Links ]
87. Saldaña Díaz, M. N. (2006). De la vis expansiva del Derecho Constitucional: a propósito del emergente derecho constitucional europeo. En M. Carrillo López y H. López Bofill (Coords.). La Constitución Europea: actas del III Congreso Nacional de Constitucionalistas de España (pp. 905-910). [ Links ]
88. Uprimny, R. (2005). Bloque de constitucionalidad, derechos humanos y nuevo procedimiento penal. Recuperado de http://www.wcl.american.edu/humright/hracademy/documents/Clase1-Lectura3BloquedeConstitucionalidad.pdf. [ Links ]
89. Weber, M. (1985). Economía y sociedad. México: Fondo de Cultura Económica. [ Links ]
90. Williamson, M. (1999). Does Military Culture Matter? Orbis, 43(1), 27-42. [ Links ]
91. Zweibelson, B. (2013). Siete consideraciones en la teoría de diseño: una metodología para lidiar con problemas mal estructurados. Military Review, 47-59. [ Links ]