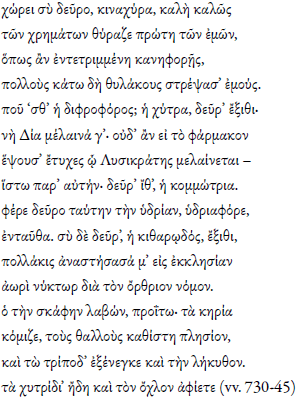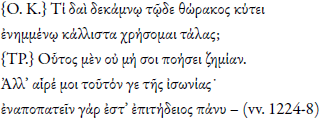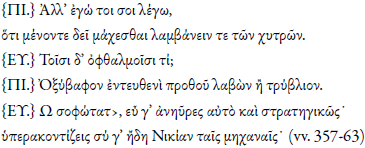Serviços Personalizados
Journal
Artigo
Indicadores
-
 Citado por SciELO
Citado por SciELO -
 Acessos
Acessos
Links relacionados
-
 Citado por Google
Citado por Google -
 Similares em
SciELO
Similares em
SciELO -
 Similares em Google
Similares em Google
Compartilhar
Perífrasis. Revista de Literatura, Teoría y Crítica
versão impressa ISSN 2145-8987
perifrasis. rev.lit.teor.crit. vol.8 no.16 Bogotá jul./dez. 2017
HACIA UNA POÉTICA DE LOS OBJETOS TEATRALES: EL CASO DE LA COMEDIA DE ARISTÓFANES
TOWARDS A POETICS OF PROPS: THE CASE OF ARISTOPHANES'S COMEDY
Claudia N. Fernández*
* Universidad Nacional de la Plata-CONICET, Argentina. claudia.fernandez@conicet.gov.ar. Doctora en Letras. Universidad Nacional de La Plata.
Resumen
La variada y novedosa manipulación de los objetos en la comedia griega antigua puede considerarse un sello propio del género cómico que, en su evidente derrotero por diferenciarse de la tragedia, redobla la apuesta y fuerza hasta los límites sus posibilidades estéticas, potenciando sus efectos e intensidad. El presente trabajo ofrece una visión de conjunto del creativo tratamiento escénico de los objetos en la comedia de Aristófanes.
Palabras clave: objeto teatral, performance, comedia antigua, Aristófanes, poética.
Abstract
The varied and novel manipulation of props in Ancient Greek Comedy can be read as a typical feature of the comic genre which, in its visible itinerary intended to distinguish from tragedy, forces to the limits their aesthetic possibilities, increasing their effects and intensity. This paper provides an overview of the creative scenic use of props in Aristophanes's comedy.
Keywords: prop, performance, ancient comedy, Aristophanes, poetics.
Es indiscutible que el estudio de la performance teatral griega ha alcanzado un desarrollo muy importante en los últimos años (Harrison y Liapis ofrecen una bibliografía actuali zada al respecto). Los análisis de corte filológico o literario -"textual" en un sentido restrictivo- cedieron el paso a los de corte lingüístico-semiótico, que situaron los textos en su contexto comunicacional original e instaron a considerar los dramas griegos como lo que efectivamente son, libretos de una puesta en escena y apenas una porción, muy importante sin duda, de un todo muy complejo: las competencias teatrales de la Grecia antigua -probablemente con incorporaciones hechas a partir de la experiencia de al menos una puesta en escena (Revermann, Comic Bussiness 95)-. El estudio de la semiosis teatral gana más todavía cuando se estudia el teatro integrado en la estructura social en su conjunto; nos referimos a no dejar de lado las contingencias económicas, políticas, sociales y religiosas que afectaban al espectáculo, incluido el público y los agentes involucrados en la competencia (autores, actores, didáskaloi, coregos, jueces, etc.). Vincular, además, la práctica teatral con el resto de las instituciones democráticas, como asamblea y cortes (Goldhill), ayuda a pensar la experiencia cognitiva, intelectual, política y afectiva del espectáculo teatral griego de forma más certera.
Para la virtual reconstrucción de una performance teatral griega se impone una mirada interdisciplinaria. Se necesita de los aportes de la arqueología acerca de la arquitectura teatral y de la información que puedan proveer las pinturas de vasos que parecen ilustrar efectivas puestas en escena (Green, Taplin y una mirada menos optimista en Small); todos ellos nos brindan datos irreemplazables sobre la dimensión material del teatro antiguo. Sin embargo, debemos reconocer que el texto sigue siendo nuestra fuente de información principal, porque es en los propios textos donde la puesta en escena, el contexto, se encuentra inscrito, en virtud de que en los dramas antiguos el lenguaje tiene un estatus semiótico superior con respecto al resto de los lenguajes escénicos.
El espacio físico de la escena griega estaba ocupado por el cuerpo de los actores y los objetos que, en mayor o menor número según veremos, interactuaban entre sí. Y, precisamente, es el hecho mismo de la manipulación de los objetos la clave para su definición que, en términos generales, los circunscribe a aquellos elementos escénicos tangibles, discretos, móviles, no animados, sobre los que el actor interviene, ya sea desplazándolos espacialmente o alterándolos de alguna forma1. Y entendemos que esa manipulación o intervención puede ser también verbal o intelectual y no exclusivamente física. El actor hace al objeto; con su trato -físico o verbal- puede transformar en objeto parte de su vestimenta o del decorado.
Estudiar los objetos en el teatro implica desentrañar las potencialidades que un texto inscribe sobre su puesta en escena y, fácil de ver, la investigación se asienta en el poco seguro terreno de las hipótesis. En el texto el objeto aparece como un sintagma nominal, no animado, susceptible de una figuración escénica (Ubersfeld). Es dable suponer la presencia física material de aquellos objetos nombrados en el diálogo y marcados deícticamente, aunque obviamente debería de haber también muchos otros privados de un estatus textual. Su mera ostentación nos obliga a repensar el complejo y particular sistema de los signos teatrales y su modo de significar, algo que ya los primeros trabajos de la escuela de Praga se ocuparon de señalar: el desplazamiento del signo objeto, considerado primero un objeto real, transformado luego en signo, para referir finalmente un objeto (Eco). Pero cabe también especular acerca de su fabricación, de los artesanos involucrados en la tarea, de la particular apariencia que texturas, colores y olores aportaban a su factura. Y, sobre todo, debemos preguntarnos cómo eran explotados y afectaban, estética y sensorialmente, a los espectadores.
No tenemos una palabra griega que los designe, aunque el término skeué muy probablemente involucraba también a los objetos, junto con el disfraz y la máscara2. Si bien muchos refieren icónicamente elementos que el público conocía y manipulaba fuera del teatro, no debe descartarse que fueran construidos especialmente para la performance según las necesidades y limitaciones del caso. Por ejemplo, un carro como el que montan Agamenón y Casandra en su ingreso en la escena (Agamemnon vv. 781ss.), o las armas y armaduras que portan los héroes trágicos, podrían ser objetos especialmente adaptados para facilitar su acarreo o portación (Ley). En ese sentido, el skeuopoiós al que el verso 232 de Caballeros hace alusión e identifica como el fabricante de máscaras que se niega a hacer una con el rostro de Cleón, podría también haberse encargado de la manufactura de estos enseres, si se trataba de un tipo especializado de artesano dedicado al equipamiento teatral (el mismo término usa Aristóteles en Poética 1450b20).
El materialismo cultural -heredero del nuevo historicismo- es otra de las corrientes teóricas adecuadas para leer los objetos en el teatro. Antropólogos e historiadores han visto cómo la energía social circula en la producción material: las cosas están embebidas de -e involucradas con- el sentido de las actividades humanas y las relaciones sociales, y desde esa perspectiva están cargadas emocionalmente y son manifestaciones de las relaciones emocionalmente significativas que vinculan a los individuos entre sí. El impacto visual y cognitivo de los objetos teatrales puede ser comprendido también dentro de este enfoque, que destaca su propia carga histórica y cultural.
Además de los objetos que remiten a las cosas que formaban parte de la vida social, política y económica de los espectadores griegos, otros parecen más bien reciclados de puestas anteriores. Hay veces en que los objetos se citan unos a otros, entre obras de un mismo autor o entre obras de diversos autores, y generan la cohesión entre un tipo de tradición teatral, como verdaderos intertextos materiales. En todos los casos, el espectador reconocía en ellos elementos retomados de otras estructuras de su experiencia, ya sean estéticas, intelectuales o político-sociales. En tal sentido advierte Mueller: "... regular theatergoers would have been capable of intuiting a prop's action before seeing the object itself -before registering it, that is, as a visual sign. It's helpful here to keep in mind that a viewer's relationship to prophood is not constructed on the spot" (6).
Los estudios que sobre los objetos en el teatro griego nos preceden ponen en evidencia el lugar central que ocuparon y la versatilidad con la que fueron explotados por los autores trágicos y cómicos por igual. Los objetos identifican o caracterizan a los personajes, generan reacciones que impulsan la acción o respuestas afectivas de implicancias ideológicas, crean relaciones espaciales, portan significados simbólicos, metafóricos o metonímicos, algunos hasta se resisten y aparentan tener autonomía y vida propia, razón por la cual Mueller los considera verdaderos actores. Como bien ha apuntado Revermann, son micronarraciones en sí mismos y focalizadores que atan y condensan significados, y, a diferencia del carácter efímero del gesto y la palabra, su entidad material los hace perdurables en el tiempo y les permite desplazarse en el espacio, posibilitando mayor juego y eficacia escénica ("Generalizing about Props" 82).
En la tragedia, debido a sus argumentos extraídos del mito, los objetos suelen retomar y rediseñar antecedentes poéticos e iconográficos que transportan fantasmalmente consigo. Los más comunes, se ha observado, son las armas -la espada es el objeto trágico por antonomasia-, las armaduras y los ítems funerarios, seguidos de los elementos utiliza dos en rituales y sacrificios; todos ellos reservorios de connotaciones y asociaciones que no se ven, pero que el espectador recuerda3. En la comedia, en cambio, los objetos poseen una dimensión más mundana y menos poética, porque en su mayoría pertenecen al paradigma semántico de la alimentación y la bebida -asociados afectivamente con la vida en tiempos de paz y la consecuente abundancia de bienes-, seguidos por los utensilios domésticos y mercancías de todo tipo, y los instrumentos rituales (Tordoff ). Con frecuencia, la vestimenta del personaje también deviene objeto, en virtud de la alta incidencia de las rutinas de travestismo en escena, de connotación humorística (Said).La otra diferencia notable entre tragedia y comedia reside en la cantidad de los objetos manipulados y en el tiempo de su permanencia. English observa que en las 17 piezas de Eurípides es posible contar apenas 82 objetos, mientras que comedias de Aristófanes como Avispas, Paz, Avesy Tesmoforiantesestán rondando los 50 cada una y Acarniensestiene más de 100 ("The Diminishing Role" 160). En efecto, la tragedia suele circunscribirse a unos pocos, aunque altamente significativos: un único artefacto puede capturar visualmente la atención por un tiempo relativamente largo y asimismo condensar en él toda una tradición mítica, mientras que la comedia exhibe objetos repetitivamente, con acarreos permanentes, sobre todo por parte de los esclavos, y suele rápidamente descartarlos. El ajetreo que genera la circulación de objetos que entran y salen de la skené, junto con el movimiento más general de los actores, favorece la sensación de dinamismo y permanente actividad propia de la comedia (es frecuente que los personajes de comedia estén en situación de viaje o acaben de llegar de algún lugar, como sucede en Paz,Aves, Ranas, o Pluto). Las imágenes a las que nos enfrentan la gran serie de vasos que ilustran episodios de comedia confirman esta percepción que se desprende del diálogo. Muestran a menudo a actores cómicos rodeados de grandes y pequeños objetos como altares, árboles, sillas, además de cosas fáciles de lle var, como contenedores de variadas formas, instrumentos musicales, comidas, escaleras, tablitas, equipajes (Taplin, Comic Angels 35-36)4.
En muchos casos -Poe ha relevado ejemplos de esta situación- se desconoce la motivación para el empleo de tantos objetos: se muestran para no ser usados, o el propósito de su uso es inapropiado y absurdo, y ni siquiera la búsqueda del humor excusa su acarreo. En esto también la perspectiva cómica se opone a la trágica, porque en la tragedia los objetos están directamente asociados con la acción y los agentes dramáticos, de cuya intención nace la manipulación de los mismos.
El desfile de los objetos suele acabar con su acumulación sobre la escena. No puede ignorarse el impacto visual de semejantes aglomeraciones, independientemente de las necesidades dramáticas que vengan a cubrir con su presencia. Pueden considerarse como un doble material de la usual acumulación verbal propia de la comedia (listas largas de palabras y frases muchas veces inconexas, como las que estudia Spyropoulos). Asambleístas nos ofrece un llamativo ejemplo de acumulación y, a un mismo tiempo personificación, de objetos en escena, cuando el vecino adherente al proyecto de Praxágora se desprende de su vajilla y la dispone en procesión, identificando cada uno de estos enseres con los integrantes de las Panateneas, festival que reunía, recordemos, a varios estamentos de la población ateniense para escoltar el nuevo peplo que se dedicaba a la estatua de Atenea:
El desenvolvimiento de la escena, y de los objetos en particular, es sintomático del vacia miento de los hogares proyectado por Praxágora con su plan de domesticación de la pólis(la ciudad devenida una gran casa, vv. 673-675). La ciudad recibe ahora los utensilios de cocina que encarnan el estatus nuevo de los habitantes de Atenas y echa sospechas sobre la degrada ción de la vida político-religiosa en el régimen ginecocrático instaurado por la heroína.
También en Lisístrata hay escenas de concentración de objetos, como cuando Mírrina parte en la búsqueda precipitada y sucesiva de un camastro, una esterilla, una almohada, una manta y un perfumero, para acopiar un verdadero arsenal erótico al servicio de aplazar un encuentro amoroso que sabe nunca se consumará (vv. 920 ss.). La manipulación de los objetos es apenas el medio para la otra manipulación, la de su marido Cinesias, obligado a acabar con la guerra y declarar la paz (vv. 900-901, 951). En Acarnienses, el contraste entre la guerra y la paz se dice a través del desfile de los objetos que Lámaco y Diceópolis recogen en su preparación para ir a la guerra y a un festín respectivamente (vv. 1097ss.)6.Un caso particular de acumulación de objetos es el que tiene como finalidad la construcción de espacios, es decir, la (re)localización de la escena. A través de un número significativo de objetos asociados con un determinado lugar se perfila espacialmente la orkhéstra,otorgándole una identidad o cambiando la que ya tenía. Allí los elementos funcionan metonímicamente -son una parte para representar un todo- y muchas veces generan en la imaginación del espectador una contaminación de ambientes, una superposición grotesca de entornos diversos que hasta pueden repelerse entre sí. De este modo ocurre cuando Diceópolis dispone de un ágora privada, la concreción de un oxímoron, ya que el ágora era el lugar público por antonomasia, y por ello tan fantasioso y alejado de lo real como el acuerdo de paz individual que para él y su familia ha acordado. Pero, sobre todo, esa transgresión se ve en la transposición del dikastérional oîkosde Filocleón (Avispas vv. 819ss.). El anciano heliasta, enfermo de la manía, típicamente ateniense, de pleitar - como juez, de enjuiciar y condenar-, reclama la valla que resguardaba los tribunales, la estatua de Lico, los tablones de anuncios y denuncias, una clepsidra, las urnas, objetos que uno a uno son ingresados e integrados en el hogar para llevar a cabo un juicio doméstico. Y no se trata solo de la transgresión de los objetos, sino de la distorsión afectiva de Filocleón para con ellos; hasta llega a considerarlos sagrados (v. 831).
El dikastérion formaba parte importante del paisaje político-social de la Atenas del momento y los objetos relacionados con él capturan estándares sociales, políticos y morales, compartidos por la ciudadanía ateniense. Cuando son separados de su entorno natural, como en Avispas, transportan consigo la simbolización del espacio que los contiene. La corte hogareña, sede del juicio contra el perro Labes -que representa al general Laques-, también constituye, como el ágora privada de Diceópolis, la materialización de un contrasentido. La transgresión espacial no hace sino visibilizar la anómala relación que ya Filocleón -y una gran parte de la ciudadanía ateniense- tenía con los tribunales, pues el viejo había hecho del dikastérion su verdadero hogar: pedía ser enterrado bajo su valla (Avispas v. 386), por lo que Crane considera que se produce un golpe de devolución del oîkos, que se apropia de los símbolos y las prácticas de las cortes.
Las primeras obras conservadas (Acarnienses, Caballeros, Nubes, Avispas, Paz) son las que registran mayor trasiego de artefactos, en coincidencia con el señalamiento de English ("The Evolution of Aristophanic Stagecraft"), de que el número de objetos escénicos de la comedia de Aristófanes decrece cerca del final de la guerra del Peloponeso -aunque Tordoff ha matizado estas conclusiones, reparando en que esa disminución no sería tal si, en el caso de Asambleístas, contáramos todos y cada uno de los objetos que portan las coreutas, cada una con su barba y su bastón para hacerse pasar por hombres. Lo que no puede negarse es la paulatina desaparición de objetos vistosos y extravagantes, para volverse más ordinarios y menos pretenciosos. Ranas, en ese desarrollo, sería una comedia de transición, pues deja ver una tendencia a la descripción de objetos que suplanta a su presencia escénica (English, "The Evolution of Aristophanic Stagecraft"). Que esa disminución esté motivada por la necesidad de reducir los gastos de producción a causa del deterioro económico ocasionado por la guerra -recordemos que también se habría reducido de cinco a tres el número de comedias- resulta verosímil (decrecen los objetos relacionados con la comida y los domésticos ocupan ahora el primer lugar).
Una gran parte de los personajes cargan con objetos relativos a su ocupación. Estos apuntan a otorgar, de una manera económica y eficaz, una identidad, aunque débil, a su portador, carente normalmente de un nombre propio, para integrarlo a un grupo social cohesionado por una misma actividad o modo de vida. Por ejemplo, los visitantes que acuden a la recientemente fundada "Cuculandia en las Nubes" (Nephelokokkygía), en Aves (vv. 863ss.), llevan objetos emblemáticos de roles y tipos sociales por todos reconocidos; ellos mismos son receptáculos y parte de la memoria colectiva y social: el sacerdote lleva una canasta sagrada y agua lustral, el recolector de oráculos un rollo, el geómetra Metón porta sus instrumentos geométricos, el inspector un par de urnas, el vendedor de decretos el librito con las nuevas leyes. Cumplen la misma función las mercancías de los comerciantes en general, como las de los vendedores de armas y herramientas de labranza en Paz(vv. 1198ss.) o las del beocio que se acerca al ágora de Diceópolis en Acarnienses (vv. 860ss.). Con la misma lógica de que "el hábito -y sus objetos- hacen al monje", Diceópolis reclama a Eurípides cada uno de los elementos del disfraz del protagonista de su tragedia Télefo -los harapos, el gorro misio y el bastón de pordiosero- para provocar piedad y así persuadir a los belicosos acarnienses sobre los beneficios de la paz (Acarnienses vv. 410ss.). Se trata de objetos con una biografía personal que se trasvasan a cada nuevo propietario. Y lo mismo vale para el soldado Lámaco y toda su parafernalia guerrera, que simboliza no tanto su vanidad y torpeza personal como la ridiculez de la política bélica7. Sucede entonces que es el objeto el que carga de sentido al personaje que lo manipula y no de manera inversa, como podría suponerse. Y tanto es así que los objetos por sí solos suscitan respuestas emocionales de quienes los miran: causan miedo, esperanza o repulsión, como le sucede a Diceópolis, que vomita sobre el escudo de Lámaco (Acarnienses v. 587).
Nunca la manipulación del traje es un hecho insignificante, ni cuando voluntariamente un personaje cambia sus ropas, como Dioniso vestido de Heracles en Ranas o las mujeres disfrazadas de hombres en Asambleístas, ni menos aún cuando el travestismo es forzado e involuntario (Compton-Engle). En Lisístrata(vv. 532ss.), la heroína sella la derrota del magistrado, que ha venido a reclamar la liberación de la Acrópolis, con la transferencia de objetos típicamente femeninos (velo y huso para cardar la lana) y los arreglos propios de los muertos (coronas, cinta y tiara). Rosellini ha llamado la aten ción sobre cómo la manipulación conjunta de ambos grupos de objetos, con el mismo objetivo de denigrar al magistrado, hace manifiesta la asimilación entre devenir mujer y morir en el pensamiento de los griegos de la Antigüedad. Sucede que la manipulación del traje es un modo también como los personajes compiten por su estatus. Por ello el héroe cómico controla a la perfección su propia vestimenta y hasta es capaz de descubrir, bajo el disfraz, a los impostores (Compton-Engle, "Control of Costumes").
En tanto signos, los objetos se relacionan con su referente no solo icónicamente (por semejanza), sino también de forma indicial, es decir, por contigüidad con lo que designan. Así, en Pluto, el esclavo Carión da al hombre justo la lujosa capa (him tion) que le ha quitado al delator, a quien a cambio le cuelga el manto raído (tribónion) del primero, índices de la riqueza y la pobreza de sus portadores y del cambio de fortuna operado por la utopía de bonanza que solo parece alcanzar a los buenos. Como es el esclavo y no el héroe cómico quien manipula los objetos dando rienda suelta a su osada emancipación, abre el paso a los esclavos con aires de patrón distintivos de la comedia nueva. La capa es una vestimenta corriente y con ella se apela a la experiencia cotidiana del espectador. Como índices también, pero de sucesos extradiegéticos, vale decir, de hechos ocurridos fuera de la escena, funcionan las coronas de laurel que Crémilo y Carión, amo y servidor, llevan sobre sus cabezas al comienzo de la misma obra: operan como mudas mensajeras que narran el desplazamiento de la pareja protagónica hacia Delfos y el éxito de la empresa (Groton). Y hasta hay objetos que, por su recurrencia, habrían adquirido un valor autorreferencial, como las antorchas, cuya mera aparición indicaría no solo la idea de una celebración, sino la cercanía del final de la comedia. Aparecen con certeza en varios éxodos (Nubes, Avispas, Paz) y podrían también estar presentes en muchos más (Acarnienses, Aves, Lisístrata, Tesmoforiantes, Ranas y Asambleístas). En la parábasis de Nubes(v. 543) se habla de las escenas de antorchas como si se tratase de una rutina que Aristófanes evitara por estereotipada y vulgar, aunque en Pluto (v. 1052) el joven amenaza a la amante con la antorcha, lo que ya había ocurrido en Avispasvv. 1330 y 1390. Por su luminosidad resultan un componente visual muy adecuado para la celebración triunfal de la comedia.
tion) que le ha quitado al delator, a quien a cambio le cuelga el manto raído (tribónion) del primero, índices de la riqueza y la pobreza de sus portadores y del cambio de fortuna operado por la utopía de bonanza que solo parece alcanzar a los buenos. Como es el esclavo y no el héroe cómico quien manipula los objetos dando rienda suelta a su osada emancipación, abre el paso a los esclavos con aires de patrón distintivos de la comedia nueva. La capa es una vestimenta corriente y con ella se apela a la experiencia cotidiana del espectador. Como índices también, pero de sucesos extradiegéticos, vale decir, de hechos ocurridos fuera de la escena, funcionan las coronas de laurel que Crémilo y Carión, amo y servidor, llevan sobre sus cabezas al comienzo de la misma obra: operan como mudas mensajeras que narran el desplazamiento de la pareja protagónica hacia Delfos y el éxito de la empresa (Groton). Y hasta hay objetos que, por su recurrencia, habrían adquirido un valor autorreferencial, como las antorchas, cuya mera aparición indicaría no solo la idea de una celebración, sino la cercanía del final de la comedia. Aparecen con certeza en varios éxodos (Nubes, Avispas, Paz) y podrían también estar presentes en muchos más (Acarnienses, Aves, Lisístrata, Tesmoforiantes, Ranas y Asambleístas). En la parábasis de Nubes(v. 543) se habla de las escenas de antorchas como si se tratase de una rutina que Aristófanes evitara por estereotipada y vulgar, aunque en Pluto (v. 1052) el joven amenaza a la amante con la antorcha, lo que ya había ocurrido en Avispasvv. 1330 y 1390. Por su luminosidad resultan un componente visual muy adecuado para la celebración triunfal de la comedia.
Pero si hay un rasgo particular de los objetos de comedia, ese es, la dimensión colosal que algunos detentan. La distorsión material que ello supone se inscribe en la propensión del género cómico de extender, en todos los rubros, los límites de lo posible hacia extremos insospechados. Su desproporción debe ser también una voz de alerta acerca de la imagen deformada de la realidad que nos ofrece. La comedia Pazexhibe dos objetos de este tipo: el coprófogo escarabajo gigante sobre el que se monta Trigeo (vv. 82ss.) -repulsivo insecto en el que se ha transformado el alado Pegaso, en lo que es una parodia al Belerofonte de Eurípides- y el enorme mortero en el que Pólemo machaca las ciudades griegas para hacerlas puré (myttotós) (vv. 236ss.). El escarabajo focaliza toda la atención del prólogo, aunque su aparición se hace esperar y ayuda a resaltar la figura del campesino Trigeo que, sobre su caparazón, vuela hasta el Olimpo8.
Los objetos de proporciones exageradas habrían sido una nota característica de todo el género en su conjunto y no exclusivamente del drama de Aristófanes; fuentes pictográficas confirman esta tendencia. Por la pintura de vasos sabemos de la inclinación de la comedia antigua a exhibir grandes objetos en escena, como el busto de Dioniso de grandes dimensiones que se ve en una crátera de Apulia (390-380 a.C., Museo de Arte de Cleveland), con dos actores cómicos a cada uno de sus lados o el huevo gigante en otro vaso de la misma región (380-370 a.C., Museo Arqueológico de Bari), que podría estar relacionado con el nacimiento de Helena, quizá ilustración de la comedia Némesis de Cratino9. Por otro lado, el material cómico fragmentario registra el uso de barcos en escena, un objeto de grandes dimensiones de por sí. En Aristófanes, Ranas sitúa a Caronte dentro de su barca en las aguas del Hades y habría habido barcos también en Taxiarcos de Éupolis, Los Mombres-Mormiga (Myrmekanthropoi) de Ferécrates y Odiseos de Cratino10. Y no es extraño que se haga de él un espectáculo de teatro, por la estrecha conexión de Atenas con el mar, sobre el que se asienta el imperio que lidera y de cuyo poderío la nave era su mejor expresión.Los objetos no son proteicos per se, necesitan del hombre para adecuarse a nuevas necesidades para las cuales no fueron concebidos. En esta esfera, la capacidad creativa del héroe cómico para hacer del objeto algo distinto de lo que es no tiene paralelo. La resemantización de los objetos constituye una prueba más de su sagacidad sin igual, afirma su estatus heroico y ayuda a crear esa sensación de inestabilidad típica de la comedia, de que todo puede ser otra cosa, incluida la ciudad de Atenas, presupuesto primordial sobre el que se asienta la posibilidad efectiva de un cambio. Los objetos son los primeros catalizadores de la transformación social que el proyecto utópico supone. En Paz, los vendedores de armas reclaman y culpan a Trigeo por su declive económico, ahora que no hay guerra y sus mercancías, por inútiles, han perdido el valor comercial. A fuerza de la falta de ventas, las mercancías siguen con ellos y, nomás verlas, el héroe se siente azuzado en su imaginación. Es así que Trigeo explica, con intención burlona, cómo hacer una balanza de una bélica trompeta o un inodoro portátil del reciclado de una coraza desproporcionadamente costosa (Pazvv. 1210ss.):
En Aves, la resemantización alcanza a más de un objeto, se retroalimenta con el progreso de la acción y está al servicio del sentido más irónico -y sutil- de la pieza. Euélpides y Peisetero huyen de Atenas hacia un lugar más tranquilo, bien equipados para el viaje: una olla, un asador, un plato y una taza están entre sus pertenencias. Probablemente pensados para la supervivencia, estos objetos se adecúan a la perfección al ritual fundacional que habrá de llevarse a cabo12. Sin embargo, antes de que esto efectivamente suceda, alcanzarán, apartados de su genuina función culinaria o ritual, un protagonismo estelar, en los momentos previos al agón (vv 357-450), cuando la pareja y las aves se enfrentan físicamente en un paródico combate militar de disparatadas características. Son los años de pleno furor imperialista, cuando Atenas acababa de enviar su ambiciosa expedición a Sicilia. Desprovisto de armas convencionales para la lucha, Peisetero convierte la olla en escudo, el asador en lanza y el plato en casco protector de la vista:
Olla, asador y plato representan una amenaza efectiva para las aves, que son cazadas, muertas y servidas como manjares en la mesa de los hombres. Cuando la lucha termina, Peisetero reutiliza una vez más la olla, depositándola en el suelo como mojón para limitar el campo propio del campo enemigo (vv. 386-392), y, una vez pactada la tregua, los objetos ingresan en la cocina de Tereo (v. 437), todavía nombrados como armas (panoplía), donde finalmente recobran su identidad perdida. La embajada de los dioses (vv. 1494ss.), ya cercano el final de la comedia, encuentra a Peisetero en el rol de cocinero. Probablemente el ekkýklema exhibiera el interior de la cocina, donde los utensilios previamente utilizados estarían otra vez a la vista. Unas aves rebeldes recientemente ejecutadas serán el plato de cena (vv. 1583-1584) y la olla que las cuece, por fin usada para lo que ha sido fabricada, desenmascara la solapada ambición tiránica de Peisetero, que acabará quedándose con el pleno poder él solo. Y no todo es ligera comedia: la ingeniosa creatividad del héroe cómico, que borra las fronteras entre paradigmas aparentemente alejados, como estrategia político-militar y cocina, apenas si es un reflejo de lo que hará la fantasía cómica, al valerse del hambre para destronar a los dioses, y uneco también del proceder de los atenienses que han matado de hambre a los de Melos, cuando fueron cruelmente sitiados (Tucídides 5.116).
Existen además sujetos convertidos en objetos. Podemos pensar que así ocurriera con Pluto, el dios de la riqueza, quien es llevado hacia el opisthódomos como guardián del tesoro de Atenas (Pluto v. 1196). Si se lo hubiera desplazado en forma de estatua, se habría materializado la función actancial de objeto que le cabe en la comedia -el deseo de poseerlo mueve la acción-, y no sorprendería que terminara completamente cosificado, él que ha venido a encarnar todos los bienes que implican la opulencia. Y lo mismo puede decirse de la diosa Paz, también corporizada en estatua (Pazv. 520), cuya liberación e instalación (hídrysis) ocupa gran parte del drama (Cassio 126-7)14.
Sobre la relevancia de los objetos podrían dar cuenta asimismo algunos títulos de comedias perdidas. Pytine ("Damajuana") de Cratino quizá sea un buen ejemplo. Aunque desconocemos si el botellón de vino hecho de fibras (Biles) al que el título se refiere era un mero objeto teatral o aparecía personificado, aunque es poco probable que hubiera sido insignificante y secundario en una obra en que el autor se burla a sí mismo por su afición a la bebida (Bakola). Más significativo todavía es el título Skeuaí, de Platón el cómico, cuya traducción ha girado en torno a "Máscaras", "Disfraces" y también "Objetos teatrales", independientemente de lo cual, revela el interés de la comedia antigua por el aspecto material del teatro (Tordoff )15.
CONCLUSIONES
La variada y creativa manipulación de los objetos en la comedia antigua puede considerarse un sello propio del género que, en su evidente derrotero por diferenciarse de la tragedia (Taplin, "Tragedy and trugedy"), redobla la apuesta y fuerza hasta los límites sus posibilidades estéticas, potenciando sus efectos e intensidad. Los objetos apelan a la imaginación del público a través de su manipulación por parte del actor y de lo que de ellos aporta el diálogo.
Como una gran parte de los objetos que la comedia exhibe se relaciona con la expe riencia personal y colectiva de los espectadores en el marco de su vida política y social cotidiana, transportan también información económica, cultural, ideológica y afectiva de su época. En este sentido, son fragmentos del mundo exterior, que instan a modificar el lugar de su percepción e interrogar sobre los valores sociales, políticos y morales que en sí condensan. En una comedia fuertemente política como la antigua, son pistas tangibles y visibles de una ideología, y muchas veces devienen el soporte cómico crítico y la piedra de toque para desnudar anomalías de la vida político-social sobre las que exigen reflexionar.
Los objetos son un documento de un estado de mundo, evidente en la representación de la realidad que aprehenden y ostentan. Generan significados y los condensan. Los objetos son siempre una razón para reaccionar; para los personajes que los pueden ver y tocar, para los espectadores a los que su materialidad afecta y apela, y sobre todo para nosotros, estudiosos de la comedia antigua, compelidos a imaginar su vida escénica y a delinear su original poética, aun cuando ella se nos revele -¿o rebele?- escurridiza y esquiva.
NOTAS
1. Las propuestas de definición del objeto varían. Sofer insiste en el criterio de la manipulación, frente al de la portabilidad, lo que priva del nombre de objetos a elementos de alto valor simbólico como cuadros o estatuas presentes en la escena. Fischer-Lichte llama 'objeto' a lo que el actor usa en la representación y sobre el cual focaliza su gesto intencional. Según Ketterer, cuando un objeto cumple una función denotativa es parte de la escenografía y aporta principalmente verosimilitud.
2. El mismo término en Ranas (v. 108), en referencia al disfraz de Heracles que lleva Dioniso. Con el verbo enskeuázo (Acarnienses vv. 384, 436) se describe la acción de Diceópolis de vestirse con las ropas de Télefo, y en Ranas (v. 523) la acción de Dioniso cuando disfraza a su esclavo con las ropas de Heracles.
3. Los objetos trágicos más estudiados han sido la alfombra roja del Agamenón, la red en que Agamenón es apresado antes de ser muerto en la bañera (Agamenón y Coéforas), la urna fúnebre de la Electra, la espada del Áyax y el arco del Filoctetes. Al respecto ver Chaston, Mueller, Noel y Fletcher, entre otros.
4. Estas imágenes fueron asociadas erróneamente con escenas de phlýakes sicilianas, debido a su época (s. IV a.C.) y procedencia. Sin embargo, los trabajos de Green, Theatre in Ancient Greek Society, y sobre todo Taplin, Comic Angels, han demostrado que se relacionan con reposiciones de comedias antiguas en la Magna Grecia.
5. "Tú ven aquí, criba, hermosura, la primera entre mis pertenencias, para que oficies de canéfora empolvada, luego de haber vaciado muchos de mis sacos de harina. ¿Dónde está la portadora de la silla? Ollita, ¡sal aquí afuera! Por Zeus, estás negra como si hubieras hervido la tintura con la que Lisícrates consigue estar renegrido. Colócate junto a ella. Ven aquí, acompañante. Tú, portadora del cántaro, tráelo aquí. Ahí está. Y tú aquí, citarista, sal afuera, que muchas veces me levantaste para ir a la asamblea durante la noche, a deshoras, con tu melodía matinal. Que se adelante el que ha agarrado el cuenco, trae los panales de miel. Coloca las ramas de olivo cerca y saca afuera los dos trípodes y el frasquito de aceite. Dejad que avancen las ollitas y su comitiva". Todas las traducciones de los textos griegos son nuestras y las ediciones utilizadas se consignan en la bibliografía, al final del trabajo.
6. Otro significativo amontonamiento de objetos se produce en Caballeros (vv. 1164ss.), con los dones que tanto Paflagonio como Agorácrito presentan a Demos para obtener su favor. Al respecto ver Tordoff (100-2). También habría acopio de objetos en Acarnienses (vv. 873ss.), si el beocio despliega sus mercancías; ver English "Reconstructing Aristophanic Performance". En cuanto a la personificación de objetos, ver Avispas (vv. 937ss.), donde una taza, una mano de mortero, un brasero, una olla, un rallador de queso -este último interrogado- ofician de testigos en el juicio al perro Labes, y también la comedia Asambleístas, que se inaugura con la plegaria dirigida a una lámpara que la heroína lleva en su mano, a la que no le faltan ni ojo ni orificios nasales, que son los agujeros por donde pasan las mechas.
7. Su perdición se inscribe en la devastación de su atuendo. Observa Olson: "Lamacho's undoing at the end of the play is accordingly described in large part by means of an account of the ruin of his costume: his great 'boasterbird' feather escapes from his helmet (1182-3), the forgon is knocked loose from his shield (1181), and when he is finally carried on, groaning with pain, his fine clothes are most likely tattered and smeared with mud as a result of his fall into an irrigation ditch (1186)" (LXVII-LVVIII).
8. Igual efecto debía producir la canasta que suspendía a Sócrates en momentos de su aparición en Nubes. Otros objetos de grandes dimensiones habrían sido también la red que impide que Filocleón se escape de su casa en Avispas (vv. 131-2), la balanza en Ranas (vv. 1364ss.), la estatua de Paz (vv. 520ss.), la jarra con la que se jura en Lisístrata (vv. 199ss.), etc. (Revermann, "Generalizing about Props").
9. También es más grande de lo normal el recipiente que lleva un actor disfrazado de mujer en el más famoso vaso que parece ilustrar la parodia del Télefo euripideo en Tesmoforiantes; ver Csapo (53ss).
10. Bakola: "The use of a boat prop to enact Odysseus's voyage to the island of the Cyclopes is thus entirely in line with the nature of comedy, and has justifiedly found favour with scholars since the first published editions of Cratinus' fragments" (239).
11. "VENDEDOR DE ARMAS.- ¿Y para qué me va a servir, desgraciado de mí, esta coraza cóncava tan bellamente ajustada que vale diez minas?
TRIGEO.- Bueno, con esta no vas a ir a pérdida. Dámela a precio de costo: ¡Es muy útil para hacer las necesidades en ella!".
12. En los primeros versos de la comedia se menciona simplemente una canasta, una olla y mirto, probablemente en forma de guirnalda. Los objetos mencionados generan muchos interrogantes en los espectadores, porque aunque pueden asociarse con los ritos fundacionales, la idea de fundar una ciudad tan solo surge cuando conocen la vida de las aves (v. 172). Al comienzo los personajes simplemente están buscando un lugar sin pleitos. Sobre los objetos en Aves, ver Hamilton y Fernández.
13. "PEISETERO.- Te lo digo yo: aguantando en el lugar, tenemos que luchar y agarrar una de las ollas... Agarra el asador y clávalo en el suelo delante de ti.
EUÉLPIDES.- ¿Y mis ojos?
PEISETERO.- Protégelos agarrando un plato o taza de los que tienes ahí.
EUÉLPIDES.- ¡Qué listo! ¡Qué buena y estratégica idea has tenido! Sobrepasas en recursos al propio Nicias".
14. La fundación de un culto de una estatua debía de ser un tipo de acto cultural habitual entre los griegos. En Paz, por un único momento (vv. 661ss.) se finge que la estatua susurra a los oídos de Hermes. Éupolis (fr. 62) y Platón el cómico (fr. 86) se burlan del uso de la estatua de Paz, quizá por la novedad del procedimiento.
15. Han quedado por mencionar muchos otros usos de objetos, como los de valor simbólico o metafórico -las tortas de excremento que alimentan al escarabajo de Trigeo (Paz vv. 1ss.), imagen de la putrefacción asociada con la guerra, o los animales-objeto, como el grajo (koloiós) y la corneja (koróne) que guían la búsqueda de Tereo (Aves vv. 1ss.)-. Podrían haber sido encarnados por muñecos movidos por hilos o algún dispositivo, semejantes a las marionetas. Sobre los animales en come dia, ver Pütz, con bibliografía sobre el tema.
BIBLIOGRAFÍA
Aeschylus. Oresteia. Agamemnon, Libation-Beares, Eumenides. Ed. y Trad. Alan H. Sommerstein. Cambridge: Harvard University Press, 2008. Impreso. [ Links ]
Aristophanes. The Comedies of Aristophanes. Ed. y Trad. Alan. H. Sommerstein. Warminster: Aris & Phillips, 1981-2001. Impreso. [ Links ]
Aristotle. Poetics. Ed. y Trad. Stephen Halliwell. Cambridge: Harvard University Press, 1995. Impreso. [ Links ]
Bakola, Emmanuela. Cratinusand the Art of Comedy. Oxford: Oxford University Press, 2010. Impreso. [ Links ]
Biles, Zacharias. "Intertextual Biography in the Rivalry of Cratinus and Aristophanes". American Journal of Philology 123 (2002): 169-204. Impreso. [ Links ]
Cassio, Albio. Commedia e partecipazione. La Pace di Aristophane. Nápoles: Liguiri editore, 1985. Impreso. [ Links ]
Compton-Engle, Gwendolyn. "Control of Costume in Three Plays of Aristophanes". American Journal of Philology 124 (2003): 507-35. Impreso. [ Links ]
Compton-Engle, Gwendolyn. The Costume of Aristophanes. Cambridge: Cambridge University Press, 2015. Impreso. [ Links ]
Crane, Gregory. "Oikos and Agora: Mapping the Polis in Aristophanes' Wasps". The City as Comedy. Society and Representation in Athenian Drama. Ed. Gregory Dobrov. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1998. Impreso. [ Links ]
Csapo, Eric. Actors and Icons of the Ancient Theatre. Oxford: Wiley-Blackwell, 2010. Impreso. [ Links ]
Chaston, Colleen. Tragic Props and Cognitive Function: Aspects of the Function of Images in Thinking. Leiden: Brill, 2010. Impreso. [ Links ]
Eco, Umberto. "Semiotics of Theatrical Performance". Drama Review 21 (1977): 107-117. Impreso. [ Links ]
English, Mary. "The Diminishing Role of Stage Properties in Aristophanic Comedy". Helios 27 (2000): 149-162. Impreso. [ Links ]
English, Mary. "The Evolution of Aristophanic Stagecraft". Leeds International Classical Studies 4.3 (2005): 1-16. Impreso. [ Links ]
English, Mary. "Reconstructing Aristophanic Performance: Stage Properties in Acharnians". Classical World 100.3 (2007): 199-227. Impreso. [ Links ]
Fernández, Claudia. "Una lectura de los objetos teatrales en Aves de Aristófanes". Synthesis 1 (1994): 75-92. Impreso. [ Links ]
Fischer-Lichte, Erika. Semiotik des Theaters. Tubinga: Gunter Narr Verlag, 1983. Impreso. [ Links ]
Fletcher, Judith. "Weapons of Friendship: Props in Sophocles' Philoctetes and Ajax". Performance in Greek and Roman Theatre. Eds. George Harrison y Vayos Liapis. Leiden: Brill, 2013. Impreso. [ Links ]
Goldhill, Simon and Robin Osborne, eds. Performance Culture and Athenian Democracy. Cambridge: Cambridge University Press, 1999. Impreso. [ Links ]
Green, Richard. "On Seeing and Depicting the Theatre in Classical Athens". Greek, Roman and Byzantine Studies 32 (1991): 15-50. Impreso. [ Links ]
Green, Richard. Theatre in Ancient Greek Society. Londres: Routledge, 1994. Impreso. [ Links ]
Green, Richard. "Theatrical Motivs in Non-theatrical Contexts on Vases of the Later Fifth and Fourth Centuries". Essays in Ancient Drama in Honour of E.W. Handley. Ed. Alan Griffiths. Londres: Institute of Classical Studies, 1995. Impreso. [ Links ]
Green, Richard. "Art and Theatre in the Ancient World". The Cambridge Companion to Greek and Roman Theatre. Eds. Marianne MacDonald and Michael Walton. Cambridge: Cambridge University Press, 2007. Impreso. [ Links ]
Groton, Anne. "Wreaths and Rags in Aristophanes' Plutus". Classical Journal 86 (1990): 16-22. Impreso. [ Links ]
Hamilton, Richard. "The Well-Equipped Traveller: Birds 42". Greek, Roman and Byzantine Studies 26 (1985): 235-9. Impreso. [ Links ]
Harrison, George y Vayos Liapis eds. Performance in Greek and Roman Theatre. Leiden: Brill, 2013. Impreso. [ Links ]
Ketterer, Robert. "Stage properties in Plautine comedy I". Semiotica 58-3/4 (1986): 193-216. Impreso. [ Links ]
Ley, Graham "A Material World: Costume, Properties and Scenic effects". The Cambridge Companion to Greek and Roman Theatre. Eds. Marianne MacDonald y Michael Walton. Cambridge: Cambridge University Press, 2007. Impreso. [ Links ]
Mueller, Melissa. Objects as Actors: Props and the Poetics of Performance in Greek Tragedy. Chicago: Chicago University Press, 2016. Impreso. [ Links ]
Noel, Anne-Sophie. "L'objet au théâtre avant le théâtre d'objets: dramaturgie et poétique de l'objet hybride dans les tragédies d'Eschyle". Agôn 4 (2011). Web. 20 agosto 2016. <http://agon.ens-lyon.fr/index.php?id=2054> [ Links ].
Olson, Douglas. Aristophanes: Acharnians, edited with introduction and commentary. Oxford: Oxford University Press, 2002. Impreso. [ Links ]
Poe, Joe Park. "Multiplicity, Discontinuity and Visual Meaning in Aristophanic Comedy". Rheinisches Museum 14.3 (2000): 256-295. Impreso. [ Links ]
Pütz, Babette. "Good to laugh with. Animals in Comedy". The Oxford Handbook in Classical Thought and Life. Ed. Gordon Campbell. Oxford: Oxford University Press, 2014. Impreso. [ Links ]
Revermann, Martin. Comic Bussiness: Theatricality, Dramatic Technique, and Performance Contexts of Aristophanic Comedy. Oxford: Oxford University Press, 2006. Impreso. [ Links ]
Revermann, Martin. "Generalizing about Props: Greek Drama, Comparator Traditions, and the Analysis of Stage Objects". Performance in Greek and Roman Theatre. Eds. George Harrison and Vayos Liapis. Leiden: Brill, 2013. Impreso. [ Links ]
Rosellini, Michèle. "Lysistrate: Une mise en scène de la feminité". Les Cahiers de Fontenay 17 (1979): 11-32. Impreso. [ Links ]
Saïd, Susan. "Travestis et travestissements dans les comedies d'Aristophane". Cahiers du GITA 3 (1987): 217-48. Impreso. [ Links ]
Small, Jocelyn. "Pictures of Tragedy?" A Companion to Greek Tragedy. Ed. Justina Gregory. Oxford: Oxford University Press, 2005. Impreso. [ Links ]
Small, Jocelyn. The Parallel Worlds of Classical Art and Text. Cambridge: Cambridge University Press, 2003. Impreso. [ Links ]
Sofer, Andrew. The Stage Life of Props. Ann Arbor: The University of Michigan Press, 2003. Impreso. [ Links ]
Sparkes, Brian. "Illustrating Aristophanes". The Journal of Hellenic Studies 95 (1975): 122-35. Impreso. [ Links ]
Spyropoulos, Elie. L´accumulation verbale chez Aristophane: recherches sur le style d´Aristophane. Salónica: Altintzis, 1974. Impreso. [ Links ]
Taplin, Oliver. "Tragedy and trugedy". Classical Quarterly 33 (1983): 331-33. Impreso. [ Links ]
Taplin, Oliver. "Classical phallology, iconografic parody and potted Aristophanes". Dioniso 57 (1987): 95-109. Impreso. [ Links ]
Taplin, Oliver. Comic Angels and Other Approaches to Greek Drama through Vase-Paintings. Oxford: Oxford University Press, 1993. Impreso. [ Links ]
Taplin, Oliver. Potsand Plays. Interactions between Tragedy and Greek Vase-Painting of the Fourth Century B.C. Los Ángeles: Getty Publications, 2007. Impreso. [ Links ]
Tordoff, Rob. "Actors' Properties in Ancient Greek Drama: an Overview". Performance in Greek and Roman Theatre. Eds. George Harrison y Vayos Liapis. Leiden: Brill, 2013. Impreso. [ Links ] [ Links ]
Fecha de recepción: 10 de octubre de 2016
Fecha de aceptación: 14 de marzo de 2017
Fecha de modificación: 21 de abril de 2017