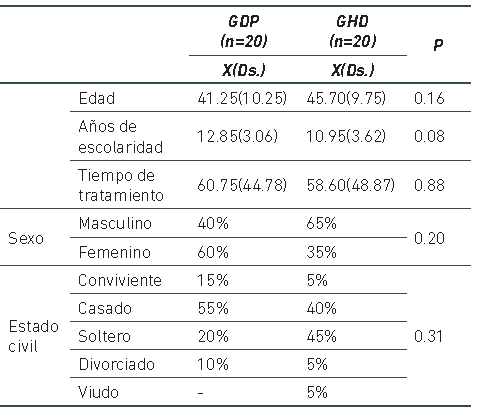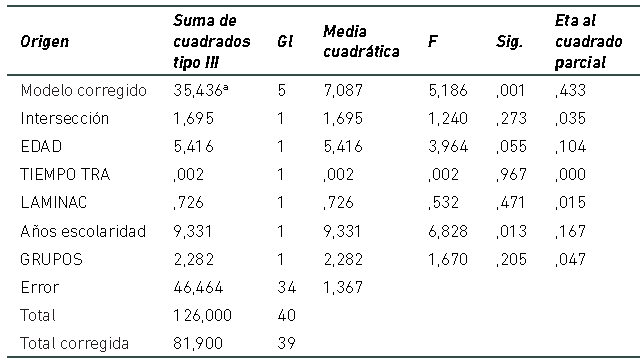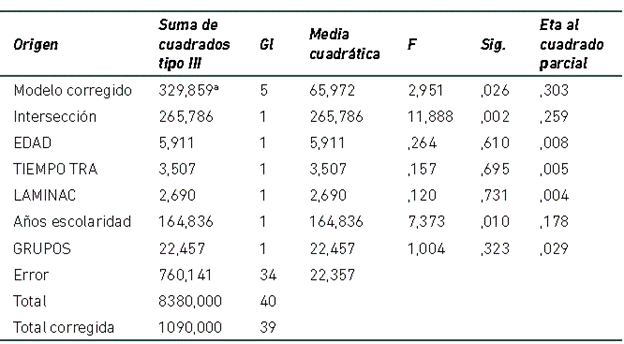Introducción
En la insuficiencia renal crónica (IRC) se observa una pérdida progresiva de las funciones renales, los riñones pierden la capacidad para eliminar desechos, concentrar la orina y conservar los electrolitos en la sangre (Tamura et al., 2013). Inicialmente suele ser una condición asintomática y el diagnóstico puede ser sugerido por la asociación de manifestaciones inespecíficas por parte del paciente, como fatiga, pérdida de peso, picazón, hipertensión, hemólisis, poliuria entre otras. En la fase final, se llegan a observar anomalías de laboratorio y alteraciones clínicas importantes, preparando al paciente para el tratamiento de sustitución renal, diálisis o trasplante (Drew et al., 2015). En muchos sujetos con IRC, ya son conocidas enfermedades renales previas u otras condiciones clínicas subyacentes; y en un número pequeño, la causa es desconocida. El pronóstico de la enfermedad, revela un aumento de la mortalidad a medida que la función del riñón disminuye (Toledo et al., 2015).
La enfermedad renal crónica es un problema creciente de salud pública a nivel mundial. Datos epidemiológicos globales indican que alrededor del 12% de la población la padece (Huang & Carrero, 2014), siendo este porcentaje mayor en países en vías de desarrollo (Muralidharan & White, 2015). En Perú no hay datos definitivos de prevalen-cia de esta patología, pero se observó para el año 2011 que en los hospitales públicos de EsSalud (Seguro Social de Salud del Perú), había alrededor de 8607 casos, de los cuales el 86% estaban recibiendo hemodiálisis (HD) y el 14% diálisis peritoneal (DP) (EsSalud, 2011). El diagnóstico de insuficiencia renal es dado cuando la patología se encuentra en estado avanzado, en el que se requieren cuidados médicos especializados y cambios en los estilos de vida asociados a dieta, restricción de fluidos, entre otros. Además, el trastorno de las funciones excretoras y reguladoras de los riñones genera complicaciones que afectan prácticamente a todos los sistemas orgánicos. Las complicaciones más frecuentes asociadas a la IRC, son de orden cardiovascular y funcional (Elias et al., 2014) cerebrovascular (Bautista et al., 2015) y neurocognitivo (Sarnak et al., 2013).
En cuanto a esta última, diversas son las variables que pueden mediar entre la enfermedad renal y la función cognitiva. Una hipótesis directa es que la IRC afecta la morfología, la función cerebral y por consiguiente la cognición. Una posibilidad no excluyente, que ha venido siendo estudiada con resultados confirmatorios, es aquella en la que los factores de riesgo compartidos por el cerebro y los riñones conducen a déficit cognitivos y discapacidad (Seliger & Longstreth, 2008); pues, a diferencia de la mayoría de los órganos, tanto el riñón como el cerebro son órganos terminales de baja resistencia y están expuestos al flujo sanguíneo de alto volumen durante todo el ciclo cardíaco, lo que explica su naturaleza pulsátil.
En adultos y ancianos sometidos a hemodiálisis, se ha observado un daño significativo de la función ejecutiva, compromisos de la función cognitiva en general, deterioro cognitivo, demencia y altos índices de mortalidad; y se ha asociado y descrito el deterioro cognitivo como una carga oculta y prevalente en la enfermedad renal terminal.
Varios estudios han identificado y asociado a la IRC con infartos cerebrales, lesiones de sustancia blanca y alteraciones del volumen cerebral que comprometen la cognición, la movilidad y el estado de ánimo (Seliger & Longstreth, 2008). Por tanto, la enfermedad renal termina generando un efecto importante sobre la función cerebral (Merrill, Gregory, & Davey, 2013). Así, por ejemplo, en la etapa terminal de la enfermedad renal en infantes se han encontrado pobres resultados neuropsicológicos respecto de controles saludables, evidenciándose alteraciones disejecutivas, metacognitivas y disminución en el rendimiento escolar (Johnson & Warady, 2013; Roumelioti et al., 2010). En adultos y ancianos sometidos a hemodiálisis, se ha observado un daño significativo de la función ejecutiva, compromisos de la función cognitiva en general, deterioro cognitivo, demencia y altos índices de mortalidad; y se ha asociado y descrito el deterioro cognitivo como una carga oculta y prevalente en la enfermedad renal terminal. Estos trastornos cognitivos que cursan en dirección al deterioro cognitivo en los pacientes con hemodiálisis y diálisis peritoneal, es una condición aún poco reconocida como una carga importante de salud pública (Wei et al., 2014). Estos déficits cognitivos se asocian con problemas en los sistemas de memoria, el lenguaje y la función ejecutiva (Davey, Elias, Robbins, Seliger, & Dore, 2013), siendo esta última, el proceso neurocognitivo más comprometido por la insuficiencia renal (Drew et al., 2015).
La función ejecutiva se define como una serie de procesos cognitivos de mayor jerarquía, que organizan, programan y realizan programas de respuesta, controlan la conducta y los pensamientos (Tirapu-Ustarroz, García, Ríos-Lagos, & Ardila, 2012). Funciones estrechamente asociadas a regiones prefrontales, dorsolaterales y anteriores, encargadas, entre otras cosas, de la velocidad de respuesta, la flexibilidad y el control cognitivo, la mentalización, la planificación y la solución de problemas (Stuss & Knight, 2012). Por tanto, la alteración de la función ejecutiva llega a afectar el desempeño neuropsicológico, el bienestar y la calidad de vida del paciente, generando mayores dificultades con la adherencia al tratamiento y aumentando el riesgo de morbimortalidad (Drew & Weiner, 2014; Drew et al., 2015).
A nivel internacional, los datos sobre prevalencia de déficit cognitivos y ejecutivos en pacientes con enfermedad renal en etapas terminales, muestran rangos entre 30% y 70% de los casos (Drew et al., 2013). Los estudios de Murray et al., entre 2006 y 2010 (Murray et al., 2006; Murray & Knopman, 2010) indican que el porcentaje de alteraciones puede llegar al 85% de los casos. En la realidad local, a la fecha, es escasa la información sobre las funciones cognitivas y el nivel de afectación asociado a los diferentes tipos de diálisis, especialmente, respecto del riesgo de padecer deterioro cognitivo y demencia. Es por ello que nos propusimos realizar una evaluación neuropsicológica a los pacientes que recibieron tratamiento de DP y HD, para conocer las diferencias en el rendimiento de sus funciones ejecutivas, además de analizar el impacto que ejercen las modalidades de intervención (DP vs HD) y las variables demográficas, sobre la respuesta cognitiva.
Método
Diseño y participantes
Estudio de corte transversal desarrollado en el Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo (CASE-EsSalud) de Arequipa, Perú. Se incluyeron 40 pacientes con IRC con tratamiento de reemplazo renal (diálisis), de los cuales 20 fueron sometidos a diálisis peritoneal y 20 a hemodiálisis. Los participantes fueron evaluados y discriminados por consenso médico (Nefrólogos), de acuerdo a diagnóstico y grupo de intervención clínico. Finalizado el tratamiento, se les administraron las pruebas cognitivas, a cargo de un profesional experto en evaluación neuropsicológica (RAA, LDS, VBH). Se tomaron datos sociodemográficos (edad, género, años de escolaridad y grado de alfabetización) y clínicos (presencia de patologías y otras enfermedades). Dentro de los criterios de inclusión se consideró rango de edad (20 a 60 años), tratamiento renal de mínimo 1 año, no padecer de enfermedades neurodegenerativas, del estado de ánimo, sistémicas y psiquiátricas; y grado de alfabetización similar para cada grupo diagnóstico (Ver Tabla 1).
Instrumentos
Se utilizó una batería de pruebas neuropsicológicas, entre las que se incluyeron el Test de Palabras y Colores de Stroop (Stroop, 1935), para el análisis de la sensibilidad a la interferencia. La parte B del Trail Making Test (TMT) o Test del Trazo (Reitan, 1958), para examinar la flexibilidad mental; la Torre de Hanoi (Drake & Torralva, 2007), para analizar las funciones de planificación y ejecución. Por último, se utilizó el subtest de Dígitos Inversos de la Escala Wechsler (Wechsler, 1997) para la valoración de la memoria de trabajo.
Análisis estadístico
Se utilizó el estadístico paramétrico t student, para realizar la comparación entre los grupos de estudio. Para aquellos casos en donde no se cumplieron los criterios de normalidad y homogeneidad de varianzas, se utilizó el estadístico no paramétrico U de Mann Whitney. Se realizó además un análisis de covarianza (ANCOVA) en aquellas variables que resultaron con diferencias significativas en la t de student, con el fin de observar el tamaño del efecto de las variables sociodemográficas sobre el desempeño cognitivo de los grupos diagnósticos. El análisis de los datos se hizo con el programa estadístico SPSS versión 21.
Aspectos formales
Se contó con la aprobación del Comité Ético Científico del Hospital Nacional CASE-Es-Salud-Arequipa. Posteriormente se tomó contacto con los pacientes que asisten a los servicios de hemodiálisis del hospital. Todos los participantes fueron informados de la naturaleza del estudio, dando su consentimiento informado. El diseño del estudio y la presentación de informes cumplieron con las recomendaciones éticas y clínicas para los estudios en los que hay intervención hospitalaria.
Resultados
La Tabla 1 muestra las características demográficas y los resultados en las pruebas cognitivas de los participantes, estratificados por diagnóstico clínico. Los participantes tienen entre 26 y 59 años (M=43.48, DE=10.13). No se observaron diferencias significativas en la edad, años de escolaridad y tiempo de tratamiento entre los grupos; y tampoco entre el género y el estado civil. Estos análisis revelan que las características socio-demográficas de los sujetos son homogéneas.
En la Tabla 2 se observan diferencias significativas en los errores perseverativos en la parte B del TMT, entre los grupos diagnósticos (t=-2.85, p<0.01). Los pacientes con HD cometieron más errores perseverativos, lo que implica mayor dificultad para "desengancharse o desconectarse" de una tarea automatizada (leer números en forma ascendente o leer el alfabeto) y enfocarse en otra. También se hallaron diferencias significativas en el número de movimientos en la Torre de Hanoi (t=2.19, p<0.05), de modo que los pacientes sometidos a HD realizaron más movimientos que los DP para realizar la tarea. Por su parte, en la prueba de dígitos inversos y el test de Stroop, se encontraron resultados homogéneos.
Tabla 2 Comparación del desempeño en las pruebas neuropsicológicas entre los grupos de Diálisis Peritoneal y Hemodiálisis
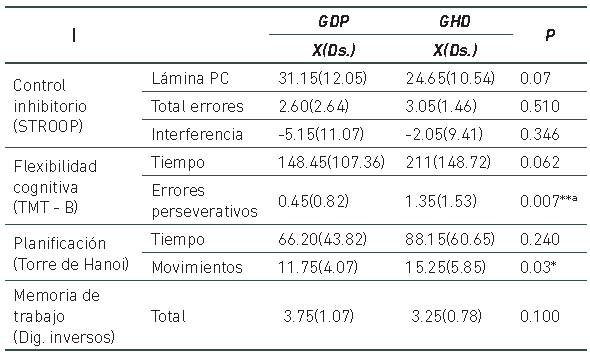
*p<0.05; **p<0.01; a. U de Mann Whitney
Considerando que la edad y la escolaridad son variables que pueden afectar el rendimiento en las pruebas neuropsicológicas, realizamos un análisis de covarianza (ANCOVA) el cual mostró que los años de escolaridad tienen un efecto significativo sobre las puntuaciones observadas en los errores perseverativos de la parte B del TMT (F=6.828; p<0.05, Eta=0.167) y sobre el número de movimientos para resolver la Torre de Hanoi (F=7.37; p<0.05, Eta=178). Se observó que conforme se incrementaban los años de escolaridad, el número de errores (en el TMT) y de movimientos (en la Torre de Hanoi) disminuía (Tablas 3 y 4), aunque con un tamaño del efecto discreto.
Discusión
Nos propusimos conocer las diferencias neuropsicológicas, a nivel ejecutivo, de un grupo de pacientes con insuficiencia renal crónica, sometidos a diálisis peritoneal y hemodiálisis. Luego de analizar el impacto que ejercieron estas modalidades de intervención (DP vs HD) sobre el estado cognitivo de los grupos diagnósticos, observamos que no se encontraron diferencias significativas en cuanto al género y la edad de los participantes. No obstante, las pruebas t reportaron diferencias significativas en cuanto al tipo de intervención clínica y el desempeño cognitivo de los sujetos, a favor del grupo que estuvo sometido a DP. Así, en los pacientes sometidos a HD se descubrieron fracasos y errores en el TMT y en la Torre de Hanoi, más significativos respecto del grupo sometido a DP, mostrando déficits característicos de disfunciones cognitivas a nivel de la planificación y flexibilidad cognitiva; aspectos relacionados a dificultades para responder a los procesos de enfocar y ejecutar eficientemente dentro del proceso de la atención (Posner & Petersen, 1990).
Para el caso de las puntuaciones en la Torre de Hanoi, los pacientes con HD presentan mayores dificultades en la capacidad para planificar, ejecutar y monitorizar planes o programas dirigidos a una meta, lo que en última instancia puede llevarlos a tener problemas para organizar y proyectar la información tendiente a resolver tareas, conductas erráticas y dificultades en las relaciones interpersonales.
Al parecer, la mayor presencia de errores perseverativos en pacientes con HD parece asociarse a una mayor dificultad en inhibir una tarea automatizada y enfocarse en otra. Esto llevado a un contexto más amplio, puede involucrar dificultades en la capacidad para cambiar fluidamente el programa de respuesta, lo cual puede llevarlos a cierta rigidez cognitiva o dificultades para enfocarse en la realización de tareas simultáneas. Para el caso de las puntuaciones en la Torre de Hanoi, los pacientes con HD presentan mayores dificultades en la capacidad para planificar, ejecutar y monitorizar planes o programas dirigidos a una meta, lo que en última instancia puede llevarlos a tener problemas para organizar y proyectar la información tendiente a resolver tareas, conductas erráticas y dificultades en las relaciones interpersonales. Estos resultados coinciden con los hallazgos de Duarte, Gómez, Aguirre y Pineda (2006) y Kurella Luan, Yaffe y Chertow (2014), quienes encontraron que los pacientes en HD presentan más déficit en la función ejecutiva, sobre todo en la capacidad para diseñar planes o programas dirigidos a una meta. Estudios de neuroimagen han mostrado una mayor afectación en sustancia blanca, signos de atrofia e infarto cerebral en pacientes con IRC (Drew & Weiner, 2014), los cuales afectan sobre todo al córtex prefrontal y a los núcleos de la base (Ratkovic, Basic-Jukic, Gledovic, & Radunovic, 2014; Sureka et al., 2015). Por tanto, nuestros resultados apuntarían a una posible afectación de los circuitos fronto subcorticales como mecanismo explicativo de las variantes cognitivas observadas.
Sin embargo, el análisis ajustado por edad y escolaridad explicó la diferencia encontrada respecto del desempeño cognitivo de los grupos de intervención. El ANCOVA, descartó la modalidad de intervención, ya sea DP o HD, como la variable explicativa del rendimiento cognitivo de los sujetos, tomados en conjunto. No se encontró evidencia suficiente que respaldase la hipótesis de la intervención clínica para la IRC, sobre el desempeño cognitivo. En cambio, se evidenció que los años de escolaridad tienen un mayor efecto sobre el rendimiento obtenido de los grupos de intervención. Al respecto, en la literatura se destaca, además de la escolaridad, la calidad de vida de los sujetos para explicar la adherencia al tratamiento y el rendimiento cognitivo en tratamientos renales (Brown et al., 2010; Laudañski, Nowak, & Niemczyk, 2013). Lo claro es que los años de escolaridad afectan el rendimiento cognitivo de las personas con IRC; es decir, además de las diferencias encontradas entre los grupos analizados, se debe considerar el grado de escolaridad como variable moduladora de la respuesta cognitiva de los pacientes que son sometidos a procedimiento de diálisis renal, para fines de adherencia al tratamiento y recuperación.
A pesar de la evidencia expuesta en nuestro análisis, hay que destacar una serie de limitaciones de las cuales no está exento este estudio. El tamaño de la muestra fue pequeño, en particular para la evaluación cognitiva, lo que impide una generalización concluyente de los resultados; y por lo que se recomienda hacer estudios de casos y controles para avanzar en el estudio de esta cohorte. Además, es necesario realizar un estudio longitudinal para analizar detalladamente la relación entre el compromiso cognitivo y las modalidades de intervención renal. Por otro lado, se sugiere analizar los resultados de las pruebas cognitivas, con pruebas de laboratorio que indiquen parámetros muchos más detallados de compromiso renal. Controlar la variable educacional, con el fin de realizar estudios predictivos, e incluir elementos de estilo y calidad de vida de los sujetos evaluados, adherencia y éxito del tratamiento renal. Por último, nuestros hallazgos nos indican que las diferencias en el rendimiento cognitivo encontradas en los pacientes con HD y DP deben ser analizadas tomando en consideración a aquellos factores que modulan la respuesta cognitiva del sujeto, como la edad y los años de escolaridad, que a pesar de tener un tamaño del efecto bajo, deben ser revisados en cualquier contexto de exploración neuropsicológica, ya que pueden ayudar a generar mejor expectativa y adherencia al tratamiento renal. Con base en esto, recomendamos tomar en consideración los factores de riesgo cardiovascular y el nivel educativo del paciente a la hora de interpretar los hallazgos de la exploración neuropsicológica. Al respecto, es importante destacar que el rendimiento y la respuesta cognitiva están asociados a diversos factores, los cuales deben ser explorados e interpretados para establecer un pronóstico más claro y para desarrollar mecanismos de abordaje terapéutico que nos permitan prevenir y proteger a estos pacientes de patologías cognitivas asociadas al cuadro renal.