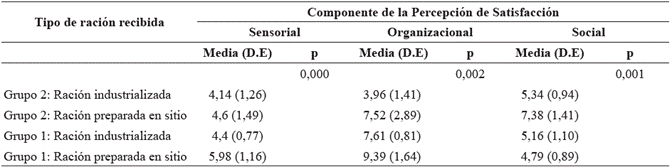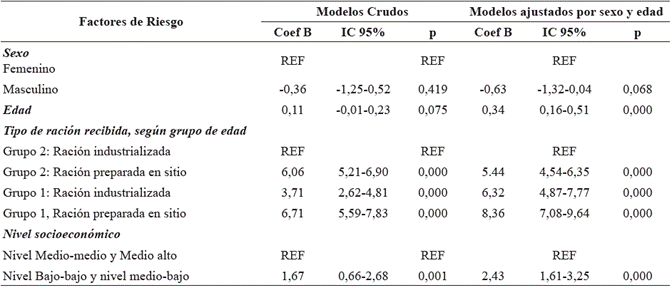Introducción
Los programas de alimentación que se desarrollan en el contexto escolar en el mundo tienen como finalidad principal la protección social dirigida a potenciar el desarrollo de niños, adolescentes y la prevención de la deserción escolar así mismo, apoyan objetivos de educación y de salud, favorecen el desarrollo del capital humano y promueven hábitos alimentarios adecuados1-3.
En América Latina y el Caribe, según encuesta realizada en 2016 por el Programa Mundial de Alimentos (PMA), el programa de alimentación escolar - PAE- tuvo una participación de 73.702.225 beneficiarios en 16 países, representando una oportunidad de contribuir al logro del Objetivo 2 de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, conocido como "Hambre Cero"; la inversión anual estimada fue de 4 mil millones de dólares. La mayor cobertura de participación la tuvieron Brasil con 41.500.000, México con 6.357.712 y Colombia con 4.029.869 beneficiarios. Es importante destacar que estos programas presentan una alta variabilidad en cuanto a costos, cobertura, calidad y sostenibilidad en los diferentes países4.
Respecto al estudio de la percepción de satisfacción frente a la alimentación en el ámbito escolar, ésta se relaciona con los modelos de índices de satisfacción del cliente. En general, tienen en cuenta dos referentes primarios de la satisfacción: la percepción del cliente frente al servicio o producto y la expectativa frente al desempeño del servicio5. La satisfacción frente a la alimentación también puede ser influenciada por factores como preferencia hacia algunos alimentos, comportamientos saludables, edad, composición del núcleo familiar, género, y nivel socioeconómico de las personas6, así como el servicio que prestan las personas que atienden al beneficiario7.
El programa PAE en Colombia, se ha propuesto i) contribuir al acceso y la permanencia escolar de los niños y adolescentes registrados en la matrícula oficial, ii) mejorar su capacidad de aprendizaje mediante el suministro de un complemento alimentario que aporta calorías y nutrientes durante el calendario escolar y iii) fomentar estilos de vida saludables. La focalización del programa se realiza bajo el enfoque de protección integral y es dirigida a la población económica y socialmente más vulnerable8. A partir del año 2017 el Programa Mundial de Alimentos PMA, reenfocó su apoyo a las prioridades del Gobierno Nacional en materia de consolidación de la paz con el objetivo de aportar a las soluciones sostenibles para las víctimas del conflicto9. Es así como el PAE, al incluir objetivos de diversos sectores, ha resaltado la necesidad de articulación intersectorial e interinstitucional para lograr el máximo impacto sobre la educación y el desarrollo humano10.
Sobre la percepción de satisfacción de estudiantes con el PAE en Colombia, sólo se identificó un estudio realizado en el departamento de Vaupés donde participaron 849 escolares de 16 sedes educativas, en el cual el 65% se expresó satisfecho, el 27% insatisfecho y el restante 8% no respondió11.
En el contexto Latinoamericano, un estudio chileno sobre la evaluación del programa PAE en el país, encontró que el nivel de satisfacción global en los escolares de educación básica fue del 66% y en los estudiantes de educación media de 72,3%. Al desagregar el indicador por las dimensiones de análisis, la satisfacción frente a los alimentos recibidos fue del 54% y el 52% en los dos grupos mencionados y la evaluación de la importancia del PAE fue de 66% y 72,3% respectivamente12.
En otro estudio descriptivo en el área urbana de la ciudad de Santa Fe - Argentina, que buscó identificar las percepciones vinculadas a los componentes del programa de recuperación del niño en riesgo nutricional, el 99% de los encuestados reportó alto nivel de satisfacción, mejoramiento de conocimientos y prácticas alimentarias, diversificación de la alimentación cotidiana y fortalecimiento del vínculo madre-hijo13.
En contraste, en Asunción - Paraguay se llevó a cabo un estudio para evaluar la aceptación y adecuación a requerimientos nutricionales del almuerzo en 102 escolares de dos escuelas públicas. Se encontró que sólo a tres de 10 niños les agradaban las comidas que les sirvieron y la adecuación de energía y proteínas no se ajustó a los requerimientos recomendados14.
Entre tanto en Corea del Sur, se evaluó la satisfacción con el servicio de comida escolar en una escuela intermedia con 680 estudiantes, encontrando: satisfacción con el ambiente para comer y agrado con la cantidad, diversidad de tipos de sopa, postre y el costo de la comida escolar en la cafetería; el grupo de niñas mostró una satisfacción significativamente mayor que el grupo de niños15. De manera similar, en Colorado (EEUU) se realizó un estudio en tres escuelas para determinar la satisfacción de los estudiantes de secundaria con la experiencia de almuerzo. Los estudiantes percibieron que aspectos como el atractivo visual, el aroma y el sabor requerían ser mejorados en los alimentos servidos16.
En general las investigaciones anteriormente presentadas sobre la satisfacción de los estudiantes con los alimentos recibidos en la institución educativa, fueron de carácter descriptivo y la satisfacción global estuvo entre el 30 y 75%. En los estudios que analizaron variables independientes, el sexo y el nivel de escolaridad tuvieron relación con la satisfacción por los alimentos recibidos.
Conocer la percepción de satisfacción que tienen los beneficiarios en un programa de alimentación cobra relevancia en tanto que permite detectar puntos clave para hacer ajustes y lograr mejores resultados. No obstante, medir la percepción de satisfacción de los beneficiarios del PAE representó un reto de especial importancia y complejidad en razón al tema objeto de estudio17, el no haber hallado instrumentos validados y la escases extrema de estudios sobre el tema en Colombia y la región. Ante la necesidad de aportar resultados de investigación que permitan mejorar la calidad de los programas de alimentación escolar, el objetivo de este estudio fue determinar la prevalencia de percepción de satisfacción de los beneficiarios del Programa de Alimentación Escolar - PAE en Bucaramanga, Colombia y sus factores asociados.
Metodología
Se realizó un estudio de corte transversal. La población de este estudio correspondió al universo de escolares del sector público beneficiarios del Programa PAE de Bucaramanga en 2017 (N= 31.230). Se calculó el tamaño de muestra teniendo en cuenta: población de beneficiarios, prevalencia de percepción de satisfacción de 50%, nivel de confianza de 95% y efecto de diseño de 1.
La muestra, conformada por 401 escolares, fue clasificada en dos grupos considerando el nivel de desarrollo de la lecto-escritura para diligenciamiento de la encuesta y la proporcionalidad de su representación en la población así: Grupo 1, escolares de 5 a 8 años de edad y Grupo 2, estudiantes de 9 a 17 años de edad. Así mismo se seleccionaron, mediante muestreo aleatorio simple, 18 instituciones educativas en las comunas de la ciudad de tal manera que representaran los niveles socio económicos donde se encuentran los beneficiarios del programa; así se logró equilibrio de instituciones por territorio al aplicar las encuestas. Al interior de las instituciones educativas, el grupo de estudiantes para el estudio fue seleccionado mediante muestreo aleatorio simple y posterior a ese proceso, se verificó el cumplimiento de los criterios de elegibilidad hasta completar la muestra: i) estudiante activo en las instituciones educativas seleccionadas, ii) confirmación de pertenencia al programa PAE y iii) autorización o aceptación de participar en el estudio.
La variable dependiente del estudio fue la percepción de satisfacción por parte de los beneficiarios del programa. El grupo investigador consideró la satisfacción como la confluencia entre las expectativas respecto al servicio y producto que reciben, con la percepción al obtener los servicios y productos del programa4,16. Con base en esta definición se establecieron tres componentes a evaluar: componente sensorial de los alimentos recibidos (sabor, color, olor, temperatura, y textura de los alimentos), componente organizacional (hora de servido del refrigerio y almuerzo, diversidad de los alimentos, comodidad en el sitio donde toma los alimentos, orden y respeto del turno en las filas, tranquilidad para comer, limpieza, ventilación y orden del lugar donde reciben los alimentos) y componente social (amabilidad del personal que ofrece los servicios en el programa, percepción de ambiente agradable para comer, poder conversar con los compañeros, importancia de recibir los alimentos, presión para comer y conductas como llevarse los alimentos para su casa, regalar los alimentos a compañeros, botar los alimentos a la basura).
Para codificar los puntajes de percepción de satisfacción de cada componente se le asignó un punto a cada respuesta afirmativa que correspondiera a aspectos positivos relacionados con la satisfacción. De esta manera la variable dependiente tomó un valor numérico entre 1 y 27 puntos.
Además, se analizaron variables independientes como edad, sexo, tipo de ración recibida, nivel socio económico de la zona donde está localizada la institución educativa y número de personas que compartían la alimentación en la familia.
Las encuestas fueron elaboradas incluyendo seis ítems de orden socio demográfico y entre 20 y 24 ítems (según grupo de estudiantes) relacionados con la percepción de satisfacción, con adecuaciones en el lenguaje dependiendo del grupo etáreo de estudiantes al que iba dirigida. La opción de respuesta para cada ítem fue dicotómica (si - no).
Para la comprensión y pertinencia de las preguntas, teniendo en cuenta las características del programa, se diseñaron cuatro formatos de encuestas diferentes así; (1) para escolares de 5 a 8 años de edad que recibieran ración industrializada de, aproximadamente, 418 Kilocalorías, (refrigerio entregado en el descanso de la jornada escolar);(2) para escolares de esa misma edad que recibieran ración preparada en sitio (porción alimentaria de 541 Kilocalorías complemento del almuerzo que consumirían los escolares al llegar al hogar); (3) para estudiantes de 9 a 17 años de edad que recibieran ración industrializada de 495 Kilocalorías, aproximadamente; (4) para estudiantes de esa misma edad que recibieran ración preparada en sitio de 735 kilocalorías.
Las encuestas fueron sometidas a una prueba piloto para validación aparente o facial, con dos grupos de escolares de 5 a 8 años y de 9 a17 años de instituciones distintas a las de la muestra de análisis. Con base en sus resultados se hicieron ajustes en las encuestas antes de su utilización en el estudio.
Previo al diligenciamiento de las encuestas se envió al cuidador principal de los escolares de 5 a 7 años un mensaje con información básica sobre el estudio, utilización de resultados y manejo ético de la información recolectada; su firma al final del documento acreditó el asentimiento informado para la participación del escolar. Con los estudiantes mayores se dio la información pertinente de manera presencial y se hizo claridad sobre su participación voluntaria. A quienes optaron por no participar se les respetó su decisión.
El diligenciamiento de las encuestas fue posterior a la capacitación y estandarización del equipo encuestador, conformado por nutricionistas dietistas e ingenieros de alimentos. Los encuestadores fueron distribuidos en las 18 instituciones educativas seleccionadas en zonas urbanas y rurales del municipio. A los escolares de 5 a 8 años - Grupo 1, se les leyeron los ítems de la encuesta dándoles explicaciones y ejemplos cuando tuvieron alguna dificultad de comprensión. Los estudiantes de 9 a 17 años - Grupo 2, auto diligenciaron la encuesta en su salón de clases luego de recibir las orientaciones para su llenado y al finalizar la entregaron al encuestador responsable del salón.
Concluido el diligenciamiento de las encuestas se elaboró la base de datos utilizando el protocolo para garantizar su calidad: doble digitación en Excel por diferente persona, corrección de errores detectados y reimpresión de base de datos definitiva la cual se transfirió al paquete estadístico Stata v 12.0, para realizar los análisis y generar resultados.
Análisis Estadístico
Se realizó análisis descriptivo de las características de interés de acuerdo al objetivo del estudio en el cual las variables continuas se presentaron como medias con su respectiva Desviación Estándar (D.E) y las variables categóricas como proporciones. Para evaluar si existían diferencias estadísticamente significativas entre variables categóricas se usó la prueba Chi2 y entre las variables continuas la prueba T de Student. Se realizaron análisis para evaluar las diferencias en cuanto a las características sociodemográficas de los participantes según el sexo y a la percepción de satisfacción de los beneficiarios del programa, según el grupo etáreo y tipo de ración recibida. Se realizaron análisis bivariados y multivariados, previo análisis del cumplimiento de supuestos, entre las características de interés y la percepción de satisfacción usando modelos de regresión lineal simple y múltiple.
Resultados
Características Sociodemográficas
Se analizó muestra representativa de 401 escolares beneficiarios del PAE de Bucaramanga - Colombia. La edad promedio de los escolares del grupo 1 fue 6,1 años y de los estudiantes del grupo 2, de 12,05 años. El 53,6% de la población fue de sexo femenino.
Tabla 1 Características generales de estudiantes beneficiarios del Programa de Alimentación Escolar según el sexo. Bucaramanga, Colombia 2017.
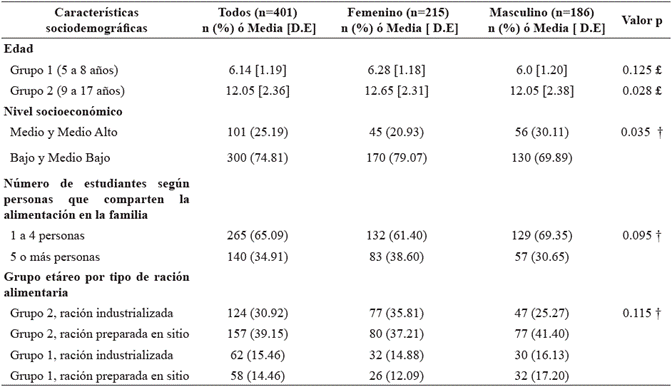
D.E: Desviación Estándar; £: Valor p mediante prueba T de Student; f: Valor p mediante prueba x2. Fuente: elaboración propia.
El 75% de los escolares participantes estudiaban en instituciones educativas ubicadas en áreas de nivel socio económico bajo (29,6% nivel bajo-bajo y 45,1% nivel medio-bajo), y el resto en nivel socio económico medio (17,4% nivel medio-medio y 7,7% nivel medio-alto).
En cuanto al tamaño de la familia (número de personas que compartían la alimentación en el hogar), más de la mitad de los hogares estaban por encima de cuatro integrantes (41,7% por uno a tres; 49,1% cuatro a seis y 9,2% por siete y más integrantes).
Prácticas utilizadas por quienes no consumían los alimentos ofrecidos por el programa
Compartir refrigerio con la familia: en el grupo 2 una cuarta parte de estudiantes (24,4%) guardó el refrigerio o ración industrializada para compartirlo con su familia; en el grupo 1, solo el 12,7% la llevó al hogar. Regalar el refrigerio o el almuerzo a un compañero de clase: esta práctica también fue más utilizada por los estudiantes del grupo 2 (33,2%). Botar el refrigerio a la basura: en esta práctica, el 5,7% de los integrantes del grupo 1 la utilizaron vs el 0,7% del grupo 2.
La práctica de llevar refrigerio o ración industrializada al hogar no estuvo relacionada estadísticamente con el número de miembros de la misma (p=0,578) y respecto al nivel socio económico (p=0,062); estas diferencias podrían ser aceptadas al 10% de significancia, lo cual sugiere la posibilidad de que con un tamaño de muestra mayor se pudiera encontrar esa relación de manera más evidente. Se halló relación estadísticamente significativa entre regalar la comida a los compañeros y pertenecer a los niveles socio económicos bajos (p=0,000), así como entre botar a la basura el refrigerio o el almuerzo y ser parte de los niveles socio económicos medios (p=0,000).
Percepción de Satisfacción de los beneficiarios del programa
La Tabla 2 presenta las frecuencias de respuestas positivas en los tres componentes de la satisfacción (sensorial, organizacional y social), en los cuales sí hubo diferencias significativas en los grupos 1 y 2 por tipo de ración recibida. En general, los resultados muestran que los niños y niñas del grupo 1 tuvieron una percepción de satisfacción más alta en la mayoría de aspectos evaluados.
Tabla 2 Percepción de Satisfacción de los beneficiarios del Programa de Alimentación Escolar, según componentes sensorial, organizacional y social (% de respuestas positivas).
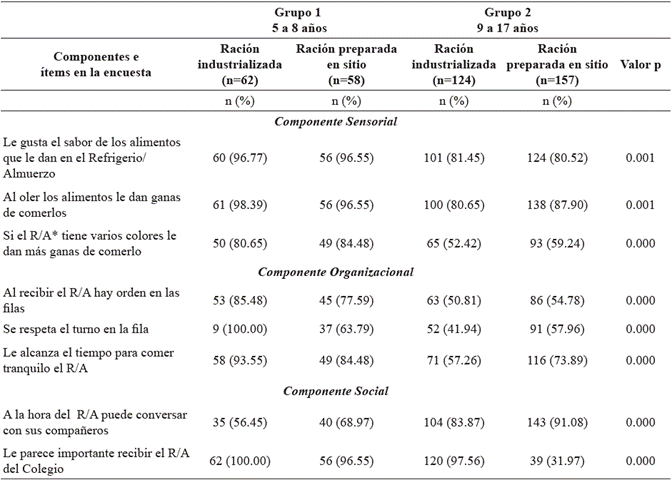
*R/A: refrigerio o almuerzo
Fuente: elaboración propia.
Focalizando los componentes analizados, el sensorial tuvo porcentajes más altos de satisfacción en ambos grupos y el componente organizacional los más bajos; en el componente social se encontró manejo diferencial en poder conversar con los compañeros durante el refrigerio y almuerzo: en el grupo 1 no se podía conversar en tanto que el grupo 2 sí.
Solo se encontró diferencia significativa (p=0,003) de la satisfacción de los estudiantes según el nivel socio económico (media de puntaje de satisfacción en niveles socio económicos bajo-bajo y medio-bajo: 17,8, D.E 4,68 vs media de puntaje de satisfacción en niveles medio-medio y medio-alto; 14,1, D.E 3,74; p=0.001).
Percepción de satisfacción de acuerdo con el tipo de ración alimentaria recibida
Al comparar puntajes de satisfacción por componente y tipo de ración alimentaria por grupo etáreo, los menores puntajes correspondieron a componentes sensorial y organizacional del grupo 2 en ración industrializada; y el grupo 1 que recibió ración industrializada mostró el menor puntaje para el componente social (ver Tabla 3).
Factores Asociados a la percepción de satisfacción en escolares beneficiarios del PAE
Los análisis múltiples, posteriores al ajuste por sexo y edad, mostraron que el tipo de ración recibida según el grupo etáreo y el nivel socio económico, se asociaron de manera significativa con el puntaje de percepción de satisfacción frente al Programa. Al tomar como categoría de referencia al grupo 2 que recibió ración industrializada, se encontró que el puntaje total de percepción de satisfacción fue mayor en escolares del grupo 1 que recibieron ración preparada en sitio, seguido por quienes recibieron ración industrializada y finalmente por los estudiantes del grupo 2 que recibieron ración preparada en sitio. Con relación al nivel socio económico, los estudiantes que pertenecían a niveles bajos presentaron mayores puntajes de percepción de satisfacción (ver Tabla 4). Aunque no se encontraron diferencias significativas referidas a considerar importante recibir el refrigerio o el almuerzo ofrecido por el PAE, cabe resaltar que la mayoría de los participantes del estudio (68%) manifestó que sí era importante recibirlo, siendo menor esta percepción en los estudiantes del grupo 2 que recibían ración preparada en sitio (32%).
Discusión
En este estudio se evidenció que la mayoría de los estudiantes beneficiarios del PAE tenían alto nivel de percepción de satisfacción frente a las raciones alimentarias recibidas y más de la mitad de los participantes (68%) consideró importante ser beneficiario del programa. Se confirmó que los estudiantes de menor edad estuvieron más satisfechos con los alimentos recibidos, tal como se observó en el PAE de Chile12. Por su parte, los estudiantes de nivel socioeconómico bajo mostraron los mayores niveles de percepción de satisfacción con el programa, pues probablemente al recibir los alimentos sentían solventada, así fuera parcialmente, una de sus necesidades vitales. Esta relación de percepción positiva sobre acceso a alimentación y nivel socioeconómico bajo se ha identificado en otros estudios que sugieren que los sistemas psicológicos y fisiológicos que regulan el apetito también pueden ser sensibles a los sentimientos subjetivos de privación de recursos críticos no alimentarios18,19.
En el grupo de estudiantes pertenecientes a niveles socio económico medios, 25% en este estudio, un poco más de la mitad botaba los alimentos a la basura, hecho que también se presentó en el contexto de otros programas de alimentación escolar20,21 y que contribuye a profundizar la problemática relacionada con pérdida y desperdicios de alimentos en Colombia22.
Al analizar por grupos de edad la práctica de botar a la basura los alimentos no consumidos, se observó que fue mayor en los escolares de 5 a 8 años; este comportamiento podría corresponder a una tardía formación en el tema, tanto en la familia como en la escuela y en los medios de comunicación. Así, el desarrollo de procesos educativos y comunicativos adecuados y provocadores23,24 que orienten hacia la toma de conciencia temprana sobre el no desperdicio de alimentos es vital25. Estos hallazgos ameritan una revisión sobre el proceso de priorización y focalización del programa PAE de Bucaramanga, para ser más rigurosos en la selección de los estudiantes beneficiarios y lograr mejores resultados. En contraste con nuestros hallazgos, una revisión sistemática que incluyó 53 artículos sobre el Programa Nacional de Almuerzos Escolares en Estados Unidos encontró que los estudiantes mayores desperdiciaban más los alimentos26. Estas diferencias permiten recordar que, aunque el problema del desperdicio de alimentos es mundial y más intenso en países de ingreso medio y alto, sus causas son multidimensionales y deben ser estudiadas para un abordaje apropiado y efectivo si se desea incidir en el problema27. Cabe resaltar que en la percepción de satisfacción con los alimentos también inciden la cultura, los medios de comunicación, experiencias previas y creencias y actitudes, muy influenciadas por los pares 28-31.
Sobre el tipo de ración, presentó mayor satisfacción en ambos grupos de edad la preparada en sitio, probablemente cercana en sabores a los del hogar. Sobre la ración industrializada, es importante monitorear los productos que se ofrecen pues la carga de aditivos químicos y azúcar que se usan en su fabricación pueden afectar la salud de los beneficiarios32. Diversos estudios han evidenciado que el consumo de estos por parte de la población infantil y adolescente, es inducida por la publicidad en televisión33 e incide en los programas de alimentación escolar, por tanto, el análisis de componentes nutricionales e ingredientes utilizados es esencial en el proceso de selección34,35.
Al evaluar percepción de satisfacción por componente, el sensorial fue el que obtuvo los mejores resultados, en sabor y olor para ambos grupos y en color de los alimentos en los más pequeños, resultado importante para la preparación de menús que estimulen el deseo de comer en este grupo etáreo36. Por su parte, el componente organizacional también tuvo alta percepción de satisfacción en el grupo de 5 a 8 años, mostrando cómo la satisfacción frente a la alimentación es más integral en los escolares pequeños37. Respecto al tiempo para consumo tranquilo de los alimentos, la mayoría de estudiantes indicaron ser presionados para comer, factor que se ha relacionado de manera negativa con la percepción de satisfacción pues reduce la posibilidad de socialización entre los escolares38. Sobre el componente social sobresale el manejo diferente en la variable Conversar con compañeros a la hora del refrigerio o almuerzo: los más pequeños no podían hacerlo, impidiéndose un momento importante de socialización y desarrollo del lenguaje39-41, en tanto que los más grandes sí, quienes además lo percibieron con alta satisfacción42.
En síntesis, la mayoría de los estudiantes estaban satisfechos y valoraban estar vinculados al programa PAE. El componente sensorial fue el que obtuvo los puntajes más altos en ambos grupos, el organizacional el mejor percibido por los escolares de 5 a 8 años y el social por los estudiantes de 9 a 17 años. Hay aspectos por mejorar especialmente en lo relacionado con la educación nutricional desde los primeros años de escolaridad para ayudar los niños a i) identificar el valor nutricional de los alimentos, ii) eliminar práctica de botarlos a la basura, iii) indagar sobre los alimentos industrializados que ven en la televisión, y iv) saber ejercer sus derechos y deberes como beneficiarios del programa. Es altamente recomendable fortalecerlos en sus habilidades psicosociales para la vida, las cuales les permitirán tener una mejor interacción con compañeros, docentes, personal del programa y lograr un mayor aprovechamiento del PAE y un mejoramiento permanente del mismo en su calidad a partir de los aportes de quienes reciben el servicio.
Es relevante remarcar que en el país hay baja producción científica sobre el tema, por tanto, es clave incrementar la investigación pues hace parte de las líneas de desarrollo humano y de progreso de Colombia y del Objetivo 2 de Desarrollo Sostenible 2030.
En este contexto, cobra relevancia toda evidencia sólida sobre el PAE en nuestro país, para profundizar el conocimiento sobre elementos esenciales que continúen mejorando y haciendo ajustes en la política pública pertinente, que permitan alcanzar en un mediano plazo mejores estándares de calidad y por ende, mayores beneficios para la población infantil y adolescente de estrato socioeconómico bajo en proceso de formación.