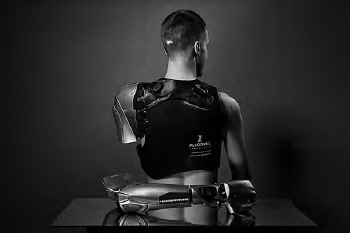Hoy tanto la discapacidad como los feminismos constituyen conceptos polisémicos, campos de estudio y movimientos sociales heterogéneos, que desde posiciones liberales o radicales han tensionado la universalidad del "sujeto moderno", y han luchado por sus derechos, el reconocimiento de la ciudadanía, la transformación de las desigualdades y la emancipación y restitución de la autonomía sobre la sexualidad y la reproducción, en relaciones de poder que inteligiblemente generizan, racializan y discapacitan los cuerpos.
En Chile, la población nacional de dos años y más cuenta con un 16,7% de personas con diversidad funcional (Ministerio de Desarrollo Social, 2015), con una marcada presencia de mujeres1. No existen datos específicos sobre su identificación o expresión de género, orientación o prácticas sexuales, existiendo diversas disposiciones legales que, mediante artículos del Código Civil que facilitan procesos de interdicción, atentan contra sus derechos sexuales y reproductivos, limitando la posibilidad de tener hijes2, contraer matrimonio, adoptar y formar una familia; en definitiva, ejercer la autonomía y la capacidad jurídica en igualdad de condiciones frente a cualquier otra persona.
En el informe alternativo para el examen del Estado de Chile ante el Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad de marzo del 2016 (Corporación Círculo Emancipador de Mujeres y Niñas con Discapacidad de Chile et al., 2016), diversas organizaciones recalcaron sus preocupaciones por la esterilización forzada y la vulneración de derechos sexuales y reproductivos, especialmente de niñas con diversidad funcional psicosocial e intelectual; el riesgo de sufrir abusos sexuales y de todo tipo por situaciones de interdicción y curatelas; las dificultades para que personas intersexuales tengan acceso a la justicia; el inadecuado resguardo y protección en caso de violencia sexual e incesto contra niñas y mujeres; el desconocimiento de la prevalencia e inexistencia de información estadística de abusos sexuales en el entorno familiar, y la desconsideración de asistencia en materia de educación sexual, entre otras.
Las denuncias previamente expuestas forman parte del foco de investigaciones feministas en discapacidad, las cuales en el contexto iberoamericano resultan escasas (López, 2007; Gómez, 2014) y tienen a la mujer como principal sujeta de análisis, frente a un mayor número de opresiones y violencias (Cobeñas, 2018; Arnau, 2005; Candelas y Mulet, 2018). El objeto de investigación del presente artículo es una aproximación al estado de la discusión de los estudios feministas en discapacidad (EFD, en adelante) en Iberoamérica, basado en reflexiones teóricas y antecedentes empíricos de las dos primeras décadas del siglo XXI.
El marco teórico para dicha tarea será el de los feminismos descoloniales (Manrique, 2019) y los estudios críticos de la discapacidad (Goodley, 2011). Los primeros sostienen actualmente la tercera oleada de revisión crítica de la matriz de racionalidad masculina blanca, heterosexual, propietaria, capitalista y capacitista de la modernidad, en un proceso de descolonización epistemológica y política, comenzada en los años setenta, que hoy continúa en alianzas de solidaridad desde el cuerpo-territorio.
Los estudios críticos de discapacidad consideran la complejidad política, ontológica y teórica de la categoría de discapacidad mediante la vinculación a otras identificaciones, y su interrogación como fenómeno (re) presentado a nivel psíquico, cultural y social (Goodley, 2011). Reconocen el trabajo teórico, práctico y político que tiene lugar en el borde del binario moderno de la deficiencia-discapacidad, considerando las valoraciones que emergen del monopolio de la norma en el lenguaje de la ciudadanía, la ley y la humanidad (Tremain, 2005). Los EFD, área interdisciplinaria de las ciencias sociales y humanidades, siguen la línea de desarrollo de estos estudios de donde han surgido los conceptos de discapacitismo, capacitismo y teoría crip (García-Santesmases, 2016).
En virtud de este encuadre, se utilizan a lo largo de esta investigación dos términos, junto a sus derivados. Se usa discapacidad, dis/capacitado, dis/capacitada, en base a la teoría materialista del modelo social británico de los estudios de la discapacidad (Oliver, 1998) y la tradición de los EFD anglosajones (Garland-Thomson, 2002), para hacer énfasis en el carácter socioestructural y binario de la configuración cultural de la discapacidad. Asimismo, se utiliza diversidad funcional, de génesis iberoamericana, para aludir a sociedades intrínsecamente imperfectas donde, en relación con un sector con amplio poder e ideas de normalidad basadas en mayorías cuantitativas, se establece un modelo de perfección al que ningún miembro concreto tiene acceso (Romañach y Lobato, 2005). Con este concepto se busca situar la agencia y las posibilidades de resistencia desde el cuerpo, definiendo la diversidad funcional como un hecho somático encarnado y subversivo, constituido como verdad y efecto de poder, a partir de la funcionalidad de un cuerpo hegemónico.
En ambos casos, se hace necesario advertir los valores asociados a cada categoría y la consecuente promoción de jerarquías sociales que, de reconfigurarse, pueden resignificar sus subjetivaciones (Valega, 2016). En este sentido, se hace éticamente insoslayable subrayar la heterogeneidad de subjetividades encarnadas, englobadas por ambos conceptos en las aproximaciones alcanzadas en este estudio, y la experiencia singular de intersección de cada una, según las investigaciones y los testimonios analizados. En este sentido, las temáticas emergentes deben ser tensionadas, pues en su configuración han intervenido múltiples variables, y han de ser consideradas como una aproximación panorámica exploratoria sobre la situación de dominación y transgresión en que se despliega el colectivo. En base a la histórica imbricación entre activismo y estudio teórico feminista y de discapacidad se ha decidido incorporar los testimonios recopilados en publicaciones digitales dentro de los tres ejes de investigación. El aporte epistemológico que se espera realizar a los estudios críticos sobre discapacidad está en diversificar el espectro de temas y objetos de los EFD iberoamericanos, mediante su sistematización y puesta en tensión con dimensiones investigadas en el Norte global.
Metodología
La metodología cualitativa de aproximación al estado de la discusión (Gómez, Galeano y Jaramillo, 2015) se basó en el análisis de contenido (Andréu, 2002) de una muestra compuesta por 32 artículos académicos y once publicaciones de medios de comunicación digitales. El proceso de selección se dividió en tres etapas:
Se hizo la búsqueda con filtro en español en la base de datos Ebscohost de las siguientes categorías: mujer discapacidad, mujeres discapacidad, feminismo discapacidad, estudios feministas discapacidad y discapacidad y género. De un total de 231 publicaciones revisadas, se seleccionaron para el análisis veintidós artículos académicos.
Se utilizó el motor de búsqueda de Google, con filtro en español, utilizando la categoría feminismo género discapacidad, durante todos los días desde el 1 de marzo del 2019 al 31 de octubre del 2019, lo cual arrojó un total de <55.000 publicaciones en medios digitales, de las que se seleccionaron once.
A partir de la selección de la primera etapa, se utilizó la técnica "bola de nieve" para consultar veintinueve artículos académicos de origen anglosajón-europeo, de los cuales se eligieron diez.
Como criterio de pertinencia en el caso de los artículos académicos, se tomó en cuenta la perspectiva epistemológica de los estudios críticos de discapacidad, razón por la cual, se seleccionaron investigaciones del área de las ciencias sociales y humanidades, excluyendo aquellas provenientes de las ciencias médicas, y se priorizó la selección de artículos de enfoques teórico-metodológicos interseccionales. Asimismo, no fue posible la inclusión de textos en idioma portugués.
La muestra final de investigaciones académicas iberoamericanas está compuesta por veintidós artículos en español de siete países, catorce de la primera década del siglo XXI y ocho de la segunda década; veintiuno de revistas indexadas y uno de un libro. La muestra final de investigaciones académicas anglosajonas-europeas está compuesta por diez artículos de cuatro países, cuatro de la primera década del siglo XXI y seis de la segunda década, todos de revistas indexadas3. En el caso de las publicaciones en medios digitales, se privilegiaron espacios de opinión de activistas diverso-funcionales de Iberoamérica, y la novedad en las categorías temáticas abordadas. La muestra final está compuesta por once artículos de cinco países, tres reportajes, tres noticias, tres columnas de opinión y dos entrevistas.
El proceso de análisis se dividió en tres etapas. Primero, se realizó el análisis de los documentos académicos iberoamericanos de contenido teórico y general, para luego revisar aquellos de contenido específico. El material se interpretó mediante el análisis de contenido de codificación inductiva, del cual emergieron una serie de categorías que posteriormente sirvieron de base para la segunda etapa. En ésta, se analizaron las publicaciones digitales mediante codificación mixta, y en la tercera etapa, se analizaron, también con codificación mixta, los documentos académicos de origen anglosajón-europeo, comenzando con los artículos de contenido teórico y general, para luego continuar con aquéllos de cariz específico.
Todos los artículos seleccionados fueron leídos y revisados en reiteradas ocasiones para ampliar y complejizar el proceso de categorización. Se utilizó como criterio de saturación la referencia a tres o más autores y se realizó el ejercicio interpretativo de la información, estructurándola en dos secciones: 1) la exposición de la génesis, objetivos y enfoques teórico-metodológicos de los EFD, junto a sus ejes y principales temáticas de investigación-activismo, y 2) los puntos de divergencia, análisis cuyo criterio de saturación se constituyó por la novedad de categorías emergentes desde la literatura anglosajona-europea respecto de la iberoamericana.
Resultados
Entroncamientos con estudios feministas
Tras el feminismo moderno, que comienza en el marco de la Revolución francesa y resurge en los grandes movimientos sociales del siglo XX, una heterogeneidad de corrientes y la focalización en las diferencias dieron lugar a la multiplicidad de (neo)feminismos (queer, negros, trans) que contribuyeron a fracturar la universalidad del "sujeto" de activismos y estudios feministas y de discapacidad de los años sesenta y setenta del siglo XX.
La agenda sociopolítica centrada en un horizonte de igualdad e incidencia en sociedades capitalistas y democráticas es desplazada mediante un enfoque reivindicativo-reformista y otro radical político-sexual. Este último se orientó a la emancipación de las mujeres mediante la restitución del poder sobre su cuerpo colonizado, su sexualidad y reproducción, relevando la desigualdad presente en el ámbito público-privado y la dominación estructural de la sexualidad femenina, devenida en una sexualización opresiva en el marco del patriarcado.
Desde esta agenda radical, criticada por no cuestionar el carácter ahistórico del orden patriarcal y sus asunciones sobre feminidad, deseabilidad y fertilidad, así como la contingencia y variabilidad del colectivo de mujeres, se transita hacia el cuestionamiento pos-testructuralista de los binarios de la modernidad y su monopolio normativo, relevando no sólo la subordinación y ausencia de reconocimiento de derechos, sino la articulación de opresiones y perspectivas críticas en torno a la génesis de estos binarios y las desigualdades derivadas de la diferencia y sus intersecciones.
En este marco, los feminismos interseccionales han permitido situar sociohistóricamente la construcción discursiva de identificaciones de sexo-género y el conflicto que emerge en el plano ontológico como determinantes biológicos definitorios. Se plantea la necesidad de considerar la interdependencia en líneas de opresión socioestructural y la articulación de categorías en el análisis y la configuración de matrices de dominación y resistencia, con el fin de revelar los mecanismos de desigualdad que actúan de forma interrelacionada y que pueden condicionar la identificación y experiencia simultánea de diversas formas de subordinación social y posiciones de enunciación.
La aplicación de este enfoque a los estudios de discapacidad en el ámbito anglosajón dio forma a los EFD en la década de los años noventa, los cuales atienden subjetividades y estructuras de dominación, productoras de cuerpos dis/capacitados e inteligiblemente generizados, junto a actitudes y prácticas discriminatorias que sitúan la discapacidad y el género como efecto de relaciones de poder, en un contexto de derechos y exclusiones que estigmatiza las diferencias humanas, frente a un modelo biomédico binario imperante hasta los años setenta del siglo XX.
En este marco se desarrolló de manera más reciente desde autoras como Arnau (2005) el feminismo de la diversidad funcional, haciendo uso del concepto que sustituye el término discapacidad, como una autodenominación más allá de la categorización biomédica normalizadora que invisibiliza la experiencia de la diversidad, con el fin de promover su inclusión social y revelar una noción positiva y resistente desde el cuerpo y sus funciones4.
Orígenes
La investigación feminista tradicional omitió a las mujeres diversofuncionales por no adecuarse en su diferencia corporal a las actividades biológicamente normativas de feminidad, asociadas con la sexualidad y lo erótico-afectivo, en las que se centraron las luchas homogéneas de las primeras olas feministas. El surgimiento de los EFD permitirá criticar su invisibilización en el debate público y en las políticas, programas e investigaciones sociales, que han reproducido una relación de opresión y subordinación colonialista y discapacitista, atravesada por un modelo biomédico normalizador y homogeneizador, basado en la regulación y el control de los cuerpos, y un modelo de dominación masculina, que generaliza la experiencia de los varones como única y neutral, y define a las mujeres diversofuncionales como incapaces, víctimas y dependientes, objetos de compasión o rehabilitación, no sujetas sexuales de derechos.
Sin reconocer sus diversas condiciones y necesidades, los esfuerzos académicos y políticos se centraron en la identificación de "formas canónicas" de opresión sexual y de género, la salud, el ingreso a la educación, la movilidad y el mercado laboral; en lugar de aspectos como el acceso y control del cuerpo, la sexualidad y las prácticas reproductivas.
La idea de una doble discriminación, mayor vulnerabilidad y exclusión sociopolítica y económica se enmarcó en algunos casos en un enfoque de investigación victimista, utilizado por feministas no dis/capacitadas y orientado al empoderamiento y la compensación del malestar, sin considerar la politización de aspectos vivenciales de la discapacidad ni cuestionar los modelos en los que se niega la interlocución de mujeres diversofuncionales y su capacidad de agencia y resistencia.
Objetivos
Hoy en día, los EFD se caracterizan por estudiar la discapacidad desde los estudios de género, mediante el cuestionamiento de la homogeneidad de las categorías de género y discapacidad, y la creación artificial de su coherencia y estabilidad interna como experiencia. De este modo, se busca la desnaturalización y develamiento de mecanismos ideológicos modernos de producción de subjetividades encarnadas, al mismo tiempo que se deconstruyen y tensionan los cruces de la oposición normal/patológico.
El feminismo de la diversidad funcional se abocará de manera similar a dos problemáticas centrales: 1) la exclusión de luchas y reivindicaciones de mujeres diversofuncionales en las historias, el discurso y el movimiento feminista occidental, y 2) la expresión, concepción e interpretación de experiencias vitales diferentes de ser y estar a través del cuerpo, la gestualidad, el lenguaje y la sexualidad.
De este modo, las prácticas que condensan el núcleo de la estrategia crítica de los estudios de área son, a saber: 1) evitar las categorías médicas de diagnóstico -como categorías que naturalizan las estructuras jurídicas contemporáneas-; 2) cuestionar las suposiciones culturales que refuerzan definiciones esencialistas de la "discapacidad" como la encarnación de lo subhumano; y 3) revelar la conformación de la identificación y la experiencia subjetiva a partir de un cruce entre género, sexualidad, raza, edad, salud y discapacidad. Esta estrategia teórica es la que ha permitido ubicar los estudios de la discapacidad en un espacio común con los estudios de género queer. Asimismo, en estudios más recientes, se ha añadido la categoría de capacidad, cuya performatividad la sitúa análogamente al género y permite extender y profundizar el análisis interseccional.
Enfoques teórico-metodológicos y ejes de investigación-activismo
La participación de académicas-activistas en el movimiento social feminista y de discapacidad ha permitido exigir la validez de la interlocución de mujeres diversofuncionales apoyado en su trayectoria encarnada, promoviendo el desarrollo de sus investigaciones.
Eje de investigación-activismo de violencias estructurales
El enfoque de multidiscriminación, basado en el feminismo radical y el modelo social de derechos humanos, subraya las violencias estructurales y la dominación y los valores patriarcales arraigados en estructuras socioeconómicas capitalistas, contra mujeres diversofuncionales. La discapacidad se comprenderá como parte -igualmente digna- de la heterogeneidad de la naturaleza humana, configurando un campo científico, político y social que define las experiencias vitales de un grupo de personas en base a la asunción, problematización e intersección de ejes de opresión. Este enfoque da forma al eje de investigación-activismo sobre violencias estructurales, compuesto por los siguientes temas:
Generización de roles: debido a patrones de generización establecidos en Occidente, asignados socialmente a partir de la diferencia sexual, junto a estándares productivos de corporalidad y de racionalidad, se construyó una norma de identidad y cuerpo de feminidad hegemónica, cuyos roles se considera que las mujeres diversofuncionales son incapaces de asumir y desarrollar. Todos estos patrones y valores las marginan a labores reproductivas y domésticas, donde también son calificadas como improductivas o bien su trabajo es invisibilizado.
Violencia institucional: se reportan contra mujeres diversofuncionales diferentes tipos de violencia institucional, tales como la separación permanente entre madres psicosocialmente diversofuncionales y sus hijes, tras el ingreso en centros de salud mental; las intervenciones e institucionalizaciones psiquiátricas forzadas; la inexistencia de material técnico adaptado para diversidades y disidencias corporales, y las negligencias por desinterés o falta de formación profesional, entre otras. En particular, el encubrimiento, la falta de investigación y la persecución de los abusos y el silenciamiento constituyen una violencia familiar e institucional específica de centros socioasistenciales.
Vulneración de derechos sexuales y reproductivos: entre los elementos vulneradores del ejercicio de derechos sexuales y reproductivos están los prejuicios y estereotipos que reducen a mujeres diversofuncionales a la hipersexualidad o a la asexualidad, a raíz de la falta de educación sexual para ellas y para la sociedad en general; el desconocimiento de mujeres, profesionales, expertas y expertos que limita la decisión y el ejercicio de la maternidad-maternaje; y la falta de adaptación del medio, el miedo al rechazo y la dificultad para acceder a espacios donde establecer relaciones erótico-afectivas por parte de mujeres diversofuncionales lesbianas, lo cual puede conducir a la represión u ocultamiento de su orientación sexual.
Invisibilización en la agenda política: se recomiendan políticas, medidas y acciones de visibilización con énfasis en la participación política de mujeres diversofuncionales y su contribución positiva a la sociedad y al diseño y adaptación de la regulación sobre capacidad jurídica, consentimiento libre e informado, sistemas de apoyo y salud sexual y reproductiva, todo desde una perspectiva interseccional y acorde a los estándares de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) de las Naciones Unidas, que faciliten el ejercicio de la autonomía (tabla 1).
Tabla 1 Matriz de codificación de categorías del eje de investigación-activismo de violencias estructurales
Fuente: elaboración propia.
Eje de investigación-activismo de representaciones culturales
Los enfoques posestructuralistas o posmodernistas se focalizan en la politización y la sociohistorización genealógica de las interpretaciones, manifestaciones, imágenes y representaciones culturales de la discapacidad, mediante estudios deconstructivistas históricos, geográficos y mediales del paradigma moderno naturalizado de la normalidad y el "sujeto desviado".
En particular, este enfoque ha permitido ahondar en dimensiones no abordadas desde posturas materialistas e interseccionales, profundizando en los orígenes de la opresión por discapacidad más allá del capitalismo. En este marco, la discapacidad se constituirá como una interpretación cultural de la variabilidad humana, es decir, un fenómeno relativo cuyo sentido está en la interacción entre los cuerpos diversofuncionales, autónomos y con derechos, y el entorno y sus circunstancias socioculturales. Estos enfoques dan forma al eje de investigación-activismo sobre representaciones culturales de la discapacidad, compuesto en base al análisis realizado de los siguientes temas:
Anormalidad: surgido en el siglo XVIII, privilegiado en la cultura occidental y situado en el paradigma moderno que confía en las ilimitadas posibilidades de la humanidad y su progreso hacia la perfección, el modelo biomédico interpreta la norma como una normalidad ni fechada ni localizada, proclive a funcionar como sinónimo de lo normativo y natural. En este marco, lo normal se desplaza desde un plano cuantitativo-descriptivo a uno moral-prescriptivo, estructurando prácticas y saberes orientados a la normalización de quienes no cumplen características deseables a través de medidas terapéuticas, compensatorias e individuales.
Monstruosidad: los límites de separación en el binario normal/patológico fueron examinados en la figura del monstruo, representación histórica occidental de la modernidad poscartesiana de lo patológico y encarnación del "contravalor" y la precariedad de la estabilidad de la vida. Desde las definiciones pseudocientíficas de Aristóteles sobre la mujer, tanto ésta como la discapacidad han sido asociadas al cuerpo monstruoso, a aquello que desnaturaliza su referente biológico al ir contra la norma, cuyo modelo excelso es el hombre (tabla 2).
Tabla 2 Matriz de codificación de categorías del eje de investigación-activismo de representaciones culturales
| No. | Categoría/subcategoría | Autores de referencia |
|---|---|---|
| 1 | Anormalidad | López (2006, 2007), Cruz (2004a, 2004c, 2013), Candelas y Mulet (2018), Balza (2011), Arnau (2005), Gómez (2014), Cobeñas (2018), Valega (2016), Villarreal y Smith (2018), Sánchez (2010). |
| 2 | Monstruosidad | Gómez (2014); Balza (2011); Moscoso (2007); Sánchez (2010); Linares (2019); Cruz (2004b, 2004c); Valega (2016); Borsani, Var y Melidoni (2019). |
Fuente: elaboración propia.
Eje de investigación-activismo de experiencia personal y encarnada
El enfoque interseccional define la discapacidad como una categoría crítica de análisis a partir de tres aspectos propios de la teoría feminista: la identidad, la interseccionalidad y la corporalidad. En este marco, se recuperan los aportes del modelo social materialista de la discapacidad y de las teorías feministas críticas y posmodernas, para revelar experiencias personales y encarnadas, transversales, interdependientes, coconstitutivas y múltiples de opresión e injusticia económica y simbólico-cultural, a partir de la significación y encarnación subjetiva del género y la discapacidad en vivencias específicas asociadas con la sexualidad, el cuerpo y la reproducción.

• Judith Scott, artista estadounidense con Síndrome de Down en su taller | Tomada de: El Mundo Fluye
De un modo similar al feminismo de la diversidad funcional, se trasciende el cuestionamiento de la desigualdad derivada de la estructuración binaria de los roles de género desarrollados en función de la diferencia sexual, para buscar el reconocimiento y el respeto a la diversidad mediante la focalización en el cuerpo, lugar donde se ponen en juego recursos y estrategias de resistencia. Este enfoque da forma al eje de investigación-activismo sobre experiencia personal y encarnada de la discapacidad, compuesto de los siguientes temas:
Prácticas de biopoder: las mujeres diversofuncionales son particularmente asexualizadas, infantilizadas e incapacitadas para ejercer prácticas sexuales y reproductivas. Su sexualidad y cuerpo son fuente de patologización, opresión y materia prima de discursos promovidos por el Estado, los medios de comunicación masivos, la religión y el modelo biomédico, donde se las expropia del derecho a decidir sobre su corporalidad y su reproducción.
Resistencias y subversiones: desde el movimiento social y la academia, se plantea la necesidad de traspasar las fronteras dentro de los movimientos feministas y de discapacidad, abriendo los diálogos entre ambos mundos y las múltiples diversidades, escapando de las estandarizaciones de género y uniendo el deseo, la decisión y la autodeterminación con el derecho a desear a personas consideradas indeseantes, improductivas e indeseables.
Maternidad-maternaje: la maternidad y el maternaje han sido prohibidos, forzosamente interrumpidos o disuadidos en el caso de mujeres diversofuncionales. Entre los variados argumentos apoyados en la investigación científica se encuentran mitos, tales como 1) el de la asexualidad, la vulnerabilidad y dependencia absoluta de terceras y terceros; 2) los riesgos de salud; 3) el peligro para la integridad física y psicoemocional de sus hijes; y 4) el nacimiento de criaturas discapacitadas, lo cual da pie a procesos de incapacitación sociojurídica y esterilización forzosa.
Relaciones de pareja: la diversidad funcional impone problemas para encontrar pareja, entre los que están las tensiones e inestabilidad en aquellas uniones donde la mujer diversofuncional requiere cuidados, exponiéndose a situaciones de dependencia emocional, económica y de maltrato; los prejuicios sobre su calidad de vida e independencia; los obstáculos materiales y la inaccesibilidad a espacios sociales de recreación y empleabilidad que facilitan el establecimiento de relaciones interpersonales, y las limitaciones en el acceso a información, salud y autodeterminación sexual y reproductiva (tabla 3).
Tabla 3 Matriz de codificación de categorías del eje de investigación-activismo de experiencia personal y encarnada
Fuente: elaboración propia.
Puntos de divergencia
Diferencia sexual y performatividad del género
Los puntos de divergencia entre las investigaciones iberoamericanas y las del ámbito anglosajón-europeo se sitúan en el cruce de los binarios sexo-género y deficiencia-discapacidad. Las primeras se centran mayoritariamente en la opresión contra la mujer diversofuncional y la encarnación de sus experiencias, como por ejemplo, de vulneración de derechos sexuales y reproductivos o violencias institucionales específicas.
En menor medida, se cuestiona el "sujeto sexual y reproductivo" del feminismo, exclusivo de personas no dis/capacitadas, inteligiblemente generizadas y heterosexuales. En este marco, se releva el cuerpo y el acceso al placer, reprimido por discursos hegemônicos que significan y asocian la sexualidad con acciones genitalizadas y capacitistas, fundadas en un modelo de sexualidad heteronormativo que reproduce la fuerza de trabajo, y que se (re)produce en relatos biomédicos normalizadores y de feminidad y masculinidad hegemónicas, instalados en leyes, normas, prácticas y estructuras. Estos discursos revelan las intersecciones capacitistas entre políticas biomédicas y de apariencia, que mediante la calificación de los cuerpos producen la diferencia sexual y las marcas corporales que validan y conservan designaciones identitarias de privilegio.
Desde una perspectiva materialista, investigadoras anglosajonas han relevado la necesidad de teorizaciones sobre la significación del género, atada a sistemas económicos y reproductivos, pero han criticado los análisis aditivos que asumen los binarios biológicos y culturales de sexo-género y deficiencia-discapacidad como entidades separadas. En esta línea, relevan los cuerpos como puntos material-semióticos de diálogo y sitios radicales de significado y conocimiento, formados, creados y actuados en la sociedad y por ésta. De un modo similar a las definiciones de la academia feminista queer-crip, lo discursivo y lo material estarían mutuamente marcados y tanto la deficiencia como la discapacidad constituirían fabricaciones sociales incardinadas en un órgano plástico que fluye desafiando los límites estáticos entre cultura y biología.
A partir de un enfoque de gubernamentalidad, se profundiza en el ámbito anglosajón en el cuerpo y su materialidad, la cual no puede ser disociada, u ontológica o temporalmente situada, antes que las prácticas históricamente contingentes que, en base a un estilo de razonamiento particular y mediante hechos, leyes y normas sobre sus constricciones, limitaciones y fortalezas, le permiten emerger y llegar a ser. En este sentido, la materialidad del cuerpo es consecuencia regulativa y performativa de su propia categorización biomédica, la cual es acusada, desde una perspectiva queer-crip, de anular la agencia y la resistencia subjetiva. En la misma línea, se critica el modelo social, y su binario deficiencia-discapacidad, por reforzar la idea de que factores socioeconómicos y políticos no influyen en las experiencias de la deficiencia. En consecuencia, contra la idea de esta última como orgánica y transhistóricamente biológica, desde el enfoque de gubernamentalidad se sostiene la idea de la deficiencia como históricamente específica y performativa. Cabría incorporar aquí los efectos de la matriz de racionalidad moderna y colonial, en el marco de la cual los binarios se configuran y territorializan como tales.
Investigaciones iberoamericanas centradas en experiencias encarnadas relevan las prácticas de biopoder y de eugenesia, así como también las resistencias y subversiones, entre las que se hallan las alianzas tullido-transfeministas. Éstas desplazan la deficiencia y cuestionan las relaciones de poder constructoras de categorías binarias y el modo en que pueden ser subvertidas, de snaturalizadas y tran sgredidas. La s exualidad se constituye así en un espacio de lucha por la autonomía, mediante agenciamientos que se oponen a un modelo fundado en la razón, la independencia y lo público, con normativas de dignidad humana que requieren la asimilación a normas ciudadanas modernas y coloniales que han históricamente configurado aquello dis/capacitado, racializado e ininteligiblemente generizado. En este marco, el activismo iberoamericano reivindica el derecho a la asistencia sexual orientada a facilitar el acceso al propio cuerpo o al de terceres, en caso de no poder hacerlo autónomamente.

● Desfile del Orgullo de la Discapacidad, Nueva York (Estados Unidos), 2015 | Foto: Devra Berkowitz. Tomada de: Naciones Unidas
Integrar la discapacidad a los análisis queer y feministas, desde una perspectiva crítica, ha implicado abrir la interrogación sobre los bordes que definen la teoría radical, permitiendo, por un lado, identificar la operación conjunta y diferenciada de sistemas de registro interseccional, que soportan una norma imaginaria y estructuran las relaciones que le garantizan poder, privilegio y estatus. Por otra parte, el compromiso crítico de los (trans) feminismos con pensar sobre y en contra de las fronteras entre lo humano/no humano, normal/anormal, cuerpo/mente, sexo-género y deficiencia-discapacidad ha conducido a teóricas anglosajonas de los EFD a reconceptualizar la discapacidad y el cuerpo como sitios de posibilidad, afirmación y devenir, pensando en los bordes por crear y mantener, en tanto se trabaja en su desmantelamiento, desplazamiento y reterritorialización.
El transactivismo ha sido criticado desde el activismo feminista radical español de la diferencia sexual, debido a la cosificación e hipersexualización funcional al patriarcado, y la mercantilización asociada al nuevo "sujeto feminista", fundada en un millonario negocio de cirugías y tratamientos hormonales que haría desaparecer las opresiones socioestructurales de la mujer diversofuncional y, con ello, difuminaría las posibilidades de concienciación como grupo oprimido y la consiguiente lucha común.
La heterogeneidad que caracteriza al colectivo y la interrelación de ejes de opresión plantea desafíos al establecimiento de alianzas y coaliciones en torno al cuerpo, la sexualidad y la reproducción, que el "sujeto" diversofuncional y tullido-transfeminista, desde agencias micropolíticas encarnadas, viene a tensionar e intentar subvertir.
Desde estas divergencias epistemológicas y ontológicas en torno a la discapacidad y al "sujeto sexual y reproductivo", basado en la diferencia sexual y los binarios que marcan sus fronteras, emergen distancias particulares respecto al aborto y la "preferencia" por la existencia o eliminación de la diversidad funcional.
Aborto y exámenes prenatales
En el marco de la desexualización y feminización del cuerpo dis/capacitado, la lucha estratégica en favor de su feminidad y maternidad entra en tensión con la pelea contra la maternidad obligatoria y el aborto de los movimientos feministas, para los cuales este último fue uno de los medios históricos de adquisición de control sobre el cuerpo y la reproducción. Tanto el movimiento feminista como el de discapacidad coinciden en la reivindicación de derechos individuales sobre el cuerpo. Sin embargo, el aborto retrotrae la complicidad del movimiento feminista blanco, de clase media y sin discapacidad, con estrategias eugenésicas de control de la población, en el marco de la lucha de principios del siglo XX por la libre reproducción, materializada en medidas de esterilización forzosa y compulsiva contra mujeres menos privilegiadas, que continúan hasta hoy.

• Cartel "La discapacidad es dignidad" exhibido en manifestación, San Jose (Costa Rica), 2017 | Tomada de: Conapdis
En esta línea, la mayoría de las investigaciones analizadas de origen iberoamericano, se refieren al aborto como acción coercitiva, ejercida con fines eugenésicos o bien para evitar la maternidad de mujeres diversofuncionales. Sólo una investigación se refiere al derecho a servicios de aborto legal sin riesgo, y otra a abortos selectivos y exámenes prenatales, criticándolos, junto con la prohibición de matrimonio entre personas diversofuncionales, como prácticas eugenésicas. Desde los activismos se apoya explícitamente la legalización del aborto, criticando que la necesidad de decidir sobre el cuerpo se confunda con la eugenesia, y demandan que su voz sea oída en los debates sobre el tema5.
En el ámbito académico anglosajón, también han criticado las omisiones del movimiento feminista respecto a sus puntos de vista, y se ha cuestionado el uso de la noción de autodeterminación corporal en el ejercicio del poder biomédico, tendiente a la "prevención" de la discapacidad en nombre de la autonomía de la mujer. Basados en enfoques materialistas, el aborto es referido como moralmente problemático, a partir de desinformación estigmatizadora sobre el significado de vivir con una discapacidad, creyendo que es intolerable. Asimismo, se critica la selección genética, fundada en el supuesto de que la eliminación de la discapacidad constituye un aumento de la calidad de vida de las personas, y el mandato cultural de eliminar variaciones en función y forma, consideradas discapacidades que arruinarán la vida. En esta línea, se alerta sobre los sesgos y el reforzamiento del estigma mediante la consejería y la selección genética, la eliminación de fetos dis/capacitados mediante exámenes prenatales y la importancia de conocer a personas diversofuncionales antes de optar por un aborto.
El Foro de Vida Independiente y Divertad (agosto del 2009) ha recalcado la importancia del asesora-miento prenatal, en el marco del cual sería relevante: 1) incorporar el enfoque de derechos humanos establecido por la CDPD, 2) considerar un programa de formación desde dicha perspectiva para profesionales de la salud y de servicios sociales, 3) integrar al equipo multidisciplinario personas diversofuncionales y 4) reconocer la actual mejora de calidad de vida de personas diversofuncionales y la mayor oferta de protección legal para ellas y sus familias.
La perspectiva materialista en torno a los derechos sexuales y reproductivos es desplazada en la academia anglosajona por una visión de gubernamentalidad, focalizada en la relación entre un cuerpo inteligiblemente generizado y la tecnociencia, en base a lo cual se han incorporado las retóricas de eugenesia y libertad reproductiva. Contra ésta última, heredera del liberalismo clásico que sitúa al cuerpo poscartesiano como autónomo, individual, controlable y dócil a la mente, se revelan los mecanismos de subjetivación de redes tecnoculturales de poder y de vigilancia entre doctores, mujeres embarazadas y el feto, el cual es considerado "sujeto de derechos" y objeto de gobierno sin existir jurisdiccionalmente como entidad legal. La tecnociencia permite así la humanización de un feto antropomorfizado mediante el reemplazo de sus deficiencias por una potencial discapacidad, constituyente de su inviabilidad en tanto futura incapacidad de sobrevivir sin asistencia. Por otra parte, el cuestionamiento a la investigación de células madre devela sus efectos constitutivos, materializadores y naturalizadores de la deficiencia (prenatal) y la anormalidad, apoyado en suposiciones epistemológicas y ontológicas de la discapacidad, que condicionan su desarrollo y tienen el potencial de devaluar y amenazar la vida de personas diversofuncionales.
Estas investigaciones constituyen, junto a los exámenes prenatales, una neoeugenesia o "eugenesia de la normalidad" no prescrita por la política estatal y, por lo tanto, no represiva. En una línea similar, las políticas queer-crip y el movimiento tullido-transfeminista en Iberoamérica se esfuerzan por producir estrategias anti asimilacionistas y eliminar las identidades binarias, criticando investigaciones donde se postula la necesidad de protección y el valor de la vida de personas dis/capacitadas y de sus embriones, pero se olvida el hecho de que la vida del embrión no podría darse sin un cuerpo reproductivo inteligiblemente generizado, excluyente de personas queer y diversofuncionales.
Desplazando las políticas de reconocimiento identitario de la discapacidad y el género, desde perspectivas materialistas y políticas de coalición, se aboga por una agenda de justicia reproductiva feminista de discapacidad, que politice los debates y la articulación de reclamos por el control de la reproducción. Esto, apoyando, por un lado, las decisiones reproductivas de las personas como una necesidad compartida de autodeterminación corporal y, por otro, mejorando el contexto de individuación en el que se toman esas decisiones en sus vidas. En esta línea, junto con debatir sobre el derecho al aborto y revelar la crítica a la neoeugenesia, al financiamiento de investigaciones de células madre y al acceso y uso de tecnologías reproductivas, esta agenda de justicia reproductiva encuentra otro punto común en el trabajo doméstico, los cuidados y los servicios de apoyo para la maternidad-maternaje. Estos temas implican, a partir de una reconceptualización de la subjetividad como agencia entre redes de interdependencia, la politización y colectivización de cuidados históricamente feminizados y precarizados, no reconocidos y relegados al ámbito privado.
Discusiones y conclusiones
Los "sujetos" de los estudios de discapacidad y de los feminismos se han constituido sociohistóricamente como "lo otro" del ciudadano moderno, dando pie a movimientos sociales y a la configuración de campos de estudio de enriquecida polisemia conceptual. La emergencia de una multiplicidad de feminismos permitió migrar desde una agenda sociopolítica marxista hacia el cuestionamiento del modelo binario de la modernidad y su monopolio normativo. Desde los feminismos interseccionales y su aplicación a los estudios de discapacidad se consideran la interdependencia de líneas de opresión y la articulación de binarios para el análisis y la configuración de matrices de dominación y resistencia.
Junto a perspectivas postestructuralistas y materialistas se dio forma a una nueva área de estudios, primero en el ámbito anglosajón y más recientemente en Latinoamérica, crítica de la omisión académica y sociopolítica de mujeres diversofuncionales por parte de movimientos feministas y de discapacidad, y de la posterior relación colonialista basada en la regulación y el control biomédico de sus cuerpos, sexualidad y reproducción. Los estudios de área se han abocado, por un lado, a la desnaturalización de mecanismos normalizadores, productores de subjetividades y cuerpos inteligiblemente generizados y dis/capacitados, y, por otro, a la encarnación de experiencias diversofuncionales en torno a la sexualidad, lo erótico-afectivo y el establecimiento de alianzas de lucha común con otros colectivos.
En Chile, la discapacidad y el trabajo de cuidados de personas en situación de dependencia se encuentran feminizados, existiendo además disposiciones legales que atentan contra los derechos sexuales y reproductivos particularmente de mujeres diversofuncionales. La lucha por estos derechos constituye el principal foco de los EFD iberoamericanos, cuyo cariz reivindicativo y radical, centrado en una sujeta feminista inteligiblemente generizada, dialoga con la labor activista, donde emergen puntos convergentes con propuestas que no constituyen parte central del corpus regional revisado.
Las diferencias respecto a estudios de origen anglosajón-europeo emergen en la tensión epistemológica y ontológica de la cualidad prelingüística de los cuerpos, los cuales constituyen experiencias encarnadas y territorializadas de discursos performativos y materialidades, donde se intersectan fronteras binarias de la matriz de racionalidad moderna y colonial.
A partir de los antecedentes analizados es posible aventurar que, en Iberoamérica, la herencia colonial y capacitista, presente en el imaginario colectivo, de prácticas eugenésicas contra personas racializadas, no inteligiblemente generizadas y dis/capacitadas, sitúa los binarios deficiencia-discapacidad y sexo-género a un nivel ontológicamente negativo. De este modo, se (re)produce la resistencia y militancia contingente de los EFD que, desde una perspectiva materialista, reivindican derechos sexuales y reproductivos históricamente vulnerados, especialmente para mujeres. Pero, se abstraen de tensionar la frontera binaria emergente en debates sobre el "sujeto reproductivo", los exámenes genéticos prenatales, abortos selectivos y la despolitización de la autodeterminación corporal; la generización inteligible de una maternidad-maternaje denegada y carente de apoyos, y la necesidad de transformaciones socioestructurales, epistemológicas y ontológicas que permitirían el nacimiento, la crianza y el desarrollo de personas diversofuncionales.
En un marco queer-crip, la paternidad y maternidad se tornan conceptos políticos, concebidos como procesos sociales que operan más allá de la familia nuclear, las ideas biológicas o la inteligibilidad de los cuerpos. Desde una perspectiva interseccional y descolonial, los EFD en Latinoamérica tienen el desafío de continuar la tensión frente a la heteronorma occidental y capacitista, opresora de "sujetos" no sólo generizados e imbricados con tecnologías reproductivas, sino colonizados y ontológicamente precarizados, propietarios de un cuerpo cuya agencia se sostiene en ideales euro-céntricos modernos de independencia y autonomía, en los cuales se basa toda reivindicación de derechos.
En esta línea, la importación de un área de estudios interdisciplinaria desde el Norte global abre desafíos críticos a la hora de su territorialización, en un continente donde los modelos binarios se han configurado atravesados por una matriz de racionalidad colonial y capacitista, cuyo eje de raza, como instrumento de clasificación, control social y desarrollo capitalista (Díaz, 2012) no ha sido explorado ni deconstruido. Por lo tanto, se espera continuar ampliando esta aproximación al estado de la discusión y promover el desarrollo de una mirada descolonizadora que ubique el lente de los EFD y la diversidad funcional en el cuerpo y el territorio latinoamericano. En línea con Díaz (2012), la discapacidad es estructuralmente constitutiva de la colonialidad. Nuestro cuerpo indígena y mestizo, marcado y abyecto, contribuye a la institución del imaginario occidental del cuerpo capacitista normalizado. Como otredad desestabilizadora de esta subjetividad racional soberana de la modernidad poscartesiana, el llamado es a desplazarse a la frontera del aparato discursivo binario, hegemónico y colonial, mediante la creación, el agenciamiento y la articulación de resistencias e interdependencias diversofuncionales, desde prácticas subversivas y encarnadas.