1. Introducción
La siderúrgica Acerías Paz del Río se instaló en los alrededores de un convento colonial llamado Belencito, ubicado en el Valle de Sogamoso o Iraca: un pequeño valle de la cordillera oriental de los Andes, sobre los 2.500 metros de altura. La acería se construyó en una explanada en el margen norte del río Chicamocha, a seis kilómetros de Sogamoso, la población más importante de la región con alrededor de 29.000 moradores en 1952. En todo el valle habitaban para la fecha unas 47.000 personas, en donde se destacó la llegada del Ferrocarril del Nordeste en 1931. La siderúrgica se encargaría de producir acero en sus diferentes formas a escala industrial, el objetivo principal era el abastecimiento de este estratégico material a los diversos sectores productivos de la economía de Colombia.
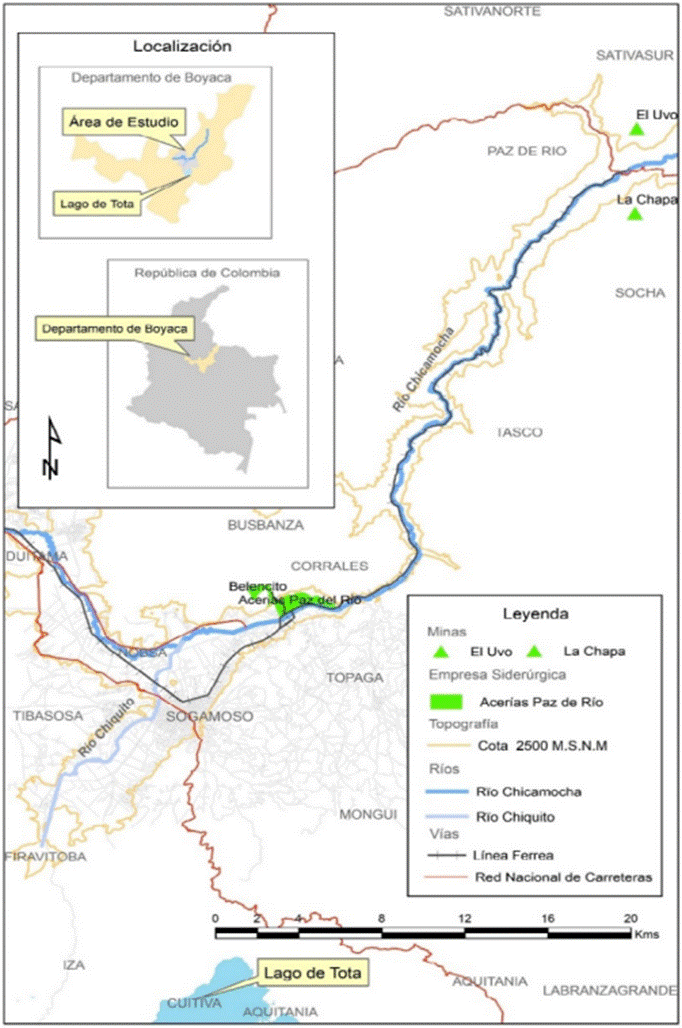
Fuente: Elaboración de Sebastián Huérfano Aguilar con base en información suministrada por los autores.
Figura 1 Unidad de análisis, Valle de Sogamoso y sus alrededores.
El hierro y el carbón (coque)1 desde el temprano siglo XVIII se convirtieron en los materiales base de la Revolución Industrial en Inglaterra, junto a la máquina de vapor iniciaron un proceso de transformación socio-metabólica basada en la explotación de recursos energéticos fósiles, primero el carbón y en el último siglo, el petróleo.2 Los países latinoamericanos atravesaron en este período el proceso de transición energética de un sistema agrario colonial a uno industrial, lo que ha permitido gradualmente la urbanización de las sociedades. Sin embargo, en este macro proceso han ocurrido una serie de efectos históricos y socioambientales causados por las actividades humanas extensivas.3
La minería y el extractivismo de materiales para la producción industrial ha generado impactos en los trabajadores, las comunidades y la naturaleza a diferentes niveles: la pérdida de vías, el envenenamiento, la contaminación y la ruptura del tejido social han sido recurrentes en los lugares donde se instalan estas actividades. El crecimiento industrial y urbano ha ocasionado a su vez el repunte del consumo de recursos, la emisión de humo y de desechos tóxicos, la deforestación, entre otros factores, que han desembocado en transformaciones del paisaje físico, los bosques, la atmósfera y los cuerpos de agua que cohabitan con las sociedades humanas.
Este caso de producción industrial de acero en un altiplano de Colombia es un micro-caso a escala andina y latinoamericana del proceso global de industrialización y crecimiento económico ocurrido luego de la Segunda Guerra Mundial, este periodo de “Gran Aceleración” significó la multiplicación de actividades antrópicas extractivas y extensivas, a su vez, la creciente afectación de los ecosistemas vitales de la tierra.4 Aquí denotamos la explotación de materiales y combustibles fósiles para la producción siderúrgica y la aceleración urbana de Sogamoso y Duitama.
Acerías Paz del Río y las explotaciones de carbón subsidiarias inauguraron una nueva etapa metabólica en esta región, históricamente dedicaba a la agricultura y al comercio ganadero. Argumentamos que la explotación y transformación masiva de materiales para la producción siderúrgica impactaron en el paisaje físico y el subsuelo de la región, así mismo la interacción de las materias primas en los hornos generó permanentes emisiones contaminantes a la atmósfera y a las fuentes hídricas del Valle de Sogamoso que son históricamente posibles de rastrear para el período de estudio. Consideramos primordial abordar las transformaciones no solo a nivel humano y social, sino también ecológico. La historiografía colombiana ha concentrado el estudio de casos industriales desde una visión economicista, desconociendo los impactos de la industria y la minería en los trabajadores, las comunidades y los ecosistemas intervenidos.
Para aproximarnos a los efectos ambientales y ecológicos debimos pensar un método de investigación que permitiera rastrear históricamente las alteraciones de los recursos naturales. Por lo que recurrimos al método del metabolismo, porque desde el análisis de los flujos de energía y materiales del ciclo industrial y urbano es que logramos históricamente hacer seguimiento a los niveles de explotación y transformación de recursos, los cuales resultaron irremediablemente en la emisión de desechos tóxicos al aire y al agua.5
Trazar el cambio socioambiental que el desarrollo industrial significó para esta región conllevó la recopilación de datos cuantitativos de población, extracción de materias primas, producción de acero, mercado regional, vivienda, empleo industrial y agrícola, en las tres décadas de estudio, datos difíciles de encontrar, dispersos, a menudo inconsistentes e incompletos. Las fuentes primarias más completas de tipo cuantitativo que sirvieron de evidencia empírica a este estudio son documentos de diferentes dependencias administrativas del Estado: Minas y Energía, Agricultura, Salud, Ambiental, Estadística y Planeación. También informes anuales de la acería. No se encontró documentación relacionada a las industrias derivadas e informales que surgieron del impulso siderúrgico, que junto a la urbanización de Sogamoso y Duitama impactaron en las emisiones que ya producía Paz del Río. Entre las fuentes cualitativas se destacan 23 entrevistas hechas en 1993 por el historiador Felipe Angulo Jaramillo a empleados que trabajaron desde los primeros años en la siderúrgica, testimonios que rescatan las experiencias de personas estrechamente vinculadas al proceso histórico.
El artículo está dividido en tres secciones, en la primera sección se realiza un recorrido histórico por el desarrollo metalúrgico y siderúrgico en Colombia y las necesidades que impulsaron la materialización del proyecto Acerías Paz del Río. La segunda sección presenta los cambios sociales, urbanos y económicos en Valle y en Sogamoso con el arribo de las actividades mineras y siderúrgicas, buscamos comprender cómo una villa colonial de un puñado de miles de habitantes se convirtió en una ciudad y en el centro siderúrgico y metalmecánico de Colombia en las décadas posteriores. En la tercera sección se propone identificar y documentar los efectos ambientales y socioecológicos de la producción industrial siderúrgica y de la urbanización del Valle de Sogamoso hasta 1983; abordamos las variables tierra, aire y agua, agentes participantes de todo el ciclo industrial-urbano.
2. Panorama histórico de la siderurgia en Colombia
La producción nacional de acero fue una preocupación permanente a lo largo de la década de 1940 para el Estado, el desabastecimiento por la Segunda Guerra Mundial y el proceso interno de modernización del país lo convirtió en un producto escaso y valioso. La fabricación del material dependía hasta entonces de las modestas siderúrgicas Corradine, que producía hierro fundido para acueductos y repuestos para máquinas, de la Siderúrgica del Muña que trabajaba fundiendo chatarra, y de la recién constituida Siderúrgica de Medellín S. A. (SIMESA) que fabricaba acero en barras. La producción nacional cubría apenas el 10 % de la demanda de barras y varillas y alrededor del 3 al 4 % de acero.6
La siderúrgica de Paz del Río respondió a una situación económica puntual. El país se hallaba en crecimiento desde los años treinta gracias a la industria textil, manufacturas, cervecerías, farmacéuticas y cementeras, las cuales empezaron a atender la demanda doméstica,7 esta diversificación fue lograda bajo el proteccionismo estatal que se afianzó con la Segunda Guerra Mundial y la política de “Industrialización por Sustitución de Importaciones” formulada por la Cepal, que concebía plausible la industrialización de América Latina.8 El fortalecimiento de la producción manufacturera y agroexportadora impactó a regiones como Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca y el “Viejo Caldas”, que demandaban cada vez más acero para la infraestructura y las ciudades en modernización.
Colombia no poseía en aquel momento la capacidad industrial, tecnológica y financiera para apostar por una siderúrgica estatal que satisficiera el acero demandado. Su experiencia industrial en el sector se hallaba sobre todo en el siglo XIX, con la producción metalúrgica de las ferrerías, construidas con el esfuerzo de capitales privados y extranjeros. La Ferrería de Pacho (Cundinamarca) abrió el camino en 1827 recién lograda la Independencia, durante el dominio español se prohibió el desarrollo de estas industrias en el territorio.9 La Ferrería de Pacho instaló el primer alto horno en el país y de él produjo hierro maleable y arrabio gris,10 trabajó sin competencia hasta 1855, cuando dos británicos relacionados al negocio construyeron un horno en Samacá (Boyacá) para aprovechar unas ricas minas de hierro y carbón descubiertas en la zona. Le siguieron en 1858 la Ferrería de La Pradera (Cundinamarca) que tuvo más capacidad tecnológica y gozó de un contrato desde 1882 con el gobierno de Rafael Núñez, quien encomendó la producción de rieles para el Ferrocarril de la Sabana.11
Pacho, Samacá y La Pradera se ubicaron en el centro del país, sobre los 2.600 metros, su producción se centró en herramientas para trabajos agrícolas, rieles, rejas y fondos de trapiches. En Antioquia, otro polo de desarrollo, la demanda de hierro motivó la construcción en 1865 de la Ferrería de Amagá sobre los 1.250 metros de altura, esta produjo hierro crudo, ruedas Pelton, alambres y láminas galvanizadas destinadas sobre todo al Valle de Aburrá.
La obtención de hierro y también del acero se logra fundamentalmente de la aleación de minerales de hierro en interacción con carbón y caliza dentro de un alto horno a altas temperaturas (938 °C).12 Las ferrerías del siglo XIX ubicadas sobre todo en el altiplano demostraron la posibilidad de producir este material en el país, enseñaron el trabajo a altas temperaturas y estimularon la extracción minera de las materias primas.13 Sin embargo, sufrieron dificultades por las limitaciones técnicas y de ingeniería, la inestabilidad política y económica, así como el espantoso estado de las vías de transporte que impidieron la conexión con otras regiones y encarecieron el costo final del producto. Estos problemas provocaron el progresivo cierre de Pacho, Samacá y La Pradera entre 1890 y 1910, afectados además por la Guerra de los Mil Días. La Ferrería de Amagá sobrevivió hasta 1931, cuando la Gran Depresión hizo cerrar sus puertas.
Así vivió el país la primera mitad del siglo XX, sin producción metalúrgica sostenida, sujeto a los pequeños herreros de las ciudades y dependiente de las importaciones del material en bruto y en artículos terminados. Con el estallido bélico global y con el ingreso de Estados Unidos a la guerra en 1942, la importación de hierros y acero cayó drásticamente, pasó de 69.300 ton. en 1941 a 12.000 ton. en 1942.14 Desde finales de los treinta, el Estado revivió su atención al estratégico sector siderúrgico, el presidente Eduardo Santos promulgó la Ley 97 de 1938 que lo facultó para estimular la creación de fábricas productoras de hierro y acero con asignación presupuestal por cuatro años, autores como Gabriel Poveda Ramos y Patricia Barreto sugieren que esta ley resultó de la influencia de legisladores antioqueños que tenían listo el proyecto SIMESA que nació este mismo año.
A la Ley 97 se sumó la iniciativa estatal de autorizar créditos dirigidos a las siderúrgicas y conectar con vías férreas los lugares de fundición para agilizar el transporte de materias primas y productos terminados. En respuesta a la difícil situación de orden internacional, el presidente Santos promulgó la Ley 54 de 1939, que buscaba “conjurar, corregir o atenuar los efectos de la actual crisis mundial sobre la organización económica y fiscal del país, adopte las medidas necesarias (…) el fomento y defensa de las industrias”.15 El Decreto privilegió a las industrias básicas y de primera transformación de materias primas, reguló la importación de materias primas que pudieran ser reemplazadas por nacionales, con el Artículo 30 nació el Instituto de Fomento Industrial (IFI), clave en el resurgimiento siderúrgico.16
Con la participación del Ministerio de Minas y Petróleos y el IFI, desde 1941 inició la exploración geológica por todo el país en busca de yacimientos de hierro, carbón y caliza que tuvieran las reservas suficientes para la construcción de una siderúrgica. La explotación de carbón mineral y coke fue precoz desde la segunda mitad del siglo XIX y nunca despegó en el territorio. Los ferrocarriles, las ferrerías y los buques de vapor ayudaron a que el carbón mineral ganara terreno, sin embargo, el uso de materias orgánicas como el carbón vegetal, la leña, la hulla y el bagazo de caña fueron siempre superiores. La tecnología en la explotación de carbón mineral era limitada en el país, la transición energética hacia el petróleo se había dado rápidamente en la década de los veinte, convirtiendo a este combustible fósil en adelante el más utilizado.17
El hallazgo y estimación de 50 millones de toneladas (MT) de reservas de hierro y 138 MT de carbón coquizable y térmico,18 ubicadas convenientemente cerca, en la población de Paz de Río y Socha en Boyacá, posibilitó materialmente el proyecto siderúrgico y centró la atención en la construcción de la Planta y el Alto Horno. Con la avanzada técnica lista.19 el Congreso Nacional dictó la Ley 45 de 1947, por la cual se proveía la creación de la “Empresa Siderúrgica Nacional de Paz de Río” con la posesión del 51 % por parte del Estado, que determinó la financiación de la obra y llamó a comprometer el capital privado.20 Por fortuna para el país, la Segunda Guerra Mundial y el alto precio internacional del café, derivado de las fuertes heladas en Brasil y Centroamérica en 1953 y 1954, elevaron las reservas internacionales de 42 a 430 millones de dólares.21
La construcción de la Planta se decidió en Belencito, una de las particularidades de la obra fue la cercanía entre las materias primas fundamentales: a tres kilómetros de Belencito se extraía la caliza, a 26 kilómetros y 3.015 metros el agua del Lago de Tota, y a 35 kilómetros las minas de hierro (El Uvo) y carbón (La Chapa). El proyecto incluía la generación de la potencia energética suficiente para la producción industrial, así que por primera vez en Colombia se aprovecharon los finos y gases del coke para la generación de 25.000 kilovatios, multiplicando los 2.600 kilovatios disponibles en toda Boyacá para 1952.22
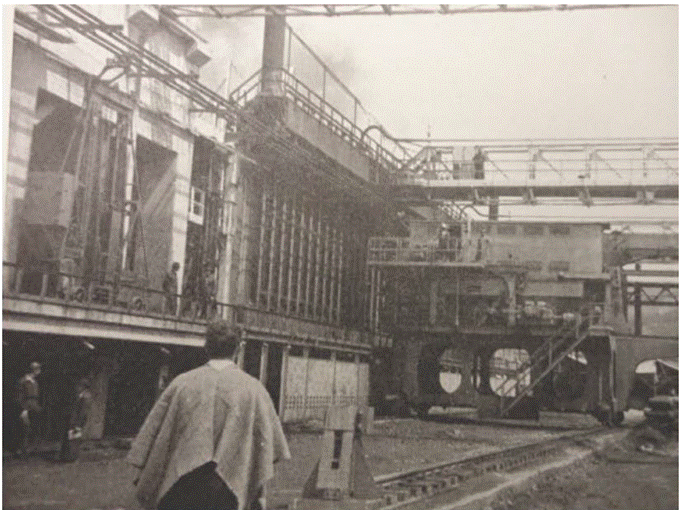
Fuente: Centro Interamericano de Vivienda, Servicio de Intercambio Científico «Proyecto Sogamoso-Paz de Río, ensayo de una metodología, Bogotá, 1956»
Figura 2 Planta de Belencito, siderúrgica Acerías Paz del Río, 1956.
Previo al arribo industrial al Valle de Sogamoso, la región poseía una histórica tradición agrícola y ganadera, compuesta por extensos cultivos de cereales y tubérculos, los primeros se transformaban en harinas en los molinos de Sogamoso. A la par, un centenario mercado de transporte y levante de ganado vacuno desde las llanuras del Casanare. Ambas actividades dominaban el núcleo productivo del Valle y sus poblaciones más importantes (Sogamoso y Duitama) para finales de 1940.
La siderúrgica integrada Acerías Paz del Río se convirtió en el complejo industrial y tecnológico más avanzado que se haya construido en Colombia hasta ese momento y representó un sacudón energético e industrial para un país y una región fuertemente ataviada a la agricultura. La acería fue posible gracias a la bonanza económica nacional desde los años veinte, la Segunda Guerra Mundial y la necesidad de autoabastecimiento de acero en un país que siguió creciendo con el conflicto global. Un rol determinante lo tuvo la naturaleza, que reunió millonarios yacimientos de hierro, carbón y caliza, así como las aguas del lago de Tota en un radio cercano.
3. Sogamoso al calor de Paz del Río
Alrededor de 13.000 trabajadores sobre todo de origen rural trabajaron durante ocho años para construir la Planta de Acerías Paz del Río en Belencito. La región boyacense se esperanzó con el arribo industrial, atrás quedaba la histórica dependencia a las actividades agrícolas y ganaderas, por lo menos así lo enunciaba la prensa local y la población.23 A partir de la llegada de las actividades mineras e industriales en cabeza de Paz del Río a esta región, esta sección busca comprender qué cambios sociales, urbanos y económicos ocurrieron en el Valle y en Sogamoso hasta principios de los años ochenta.
Para el año 1948 la Villa de Sogamoso se extendía sobre un área de 41 hectáreas, conteniendo dentro de sí a unos 13.000 habitantes, las casas estaban construidas de gruesos muros de adobe y tejas de barro y la densidad poblacional por entonces alcanzaba apenas los 85 habs/ha.24 Desde la época colonial Sogamoso era el lugar de acopio agrícola de todo el oriente boyacense y el piedemonte casanareño, a principios del siglo XX fueron apareciendo molinos que trasformaban en harinas las cosechas de trigo, maíz y cebada de la región.25 Por encima del sector harinero se ubicaba el mercado ganadero, el renglón más importante de la economía sogamoseña, que entre los meses de junio y diciembre arriaba unas 20.000 cabezas de ganado vacuno desde Casanare para ser criadas y comercializadas en el Valle; consumo que se concentraba en los departamentos de Santander y Cundinamarca.26
El historiador Gabriel Camargo describió en 1934 los principales problemas que aquejaban históricamente a Sogamoso, “Dos defectos naturales afligen a Sogamoso: la escasez de agua para los regadíos y la falta de combustibles para el uso doméstico, ocasionado por la lejanía cada vez mayor de los bosques”.27 La disponibilidad energética era insuficiente, la población se servía mayoritariamente de materias orgánicas: leña y carbón vegetal que se obtenía de los bosques cercanos. Respecto al agua, por la condición de planicie, durante el invierno eran frecuentes las inundaciones y los encharcamientos. El Acueducto de Monguí fue en 1926 el primer intento por abastecer del líquido a la villa, al año siguiente por medio de un boquerón en Cuítiva se aprovecharon por primera vez las aguas del lago de Tota.
La Compañía Eléctrica de Sugamuxi y Duitama y el Ferrocarril del Nordeste estimularon el desarrollo eléctrico y el transporte de Sogamoso entre 1930 y 1950 con Boyacá y el centro del país. Sin embargo, pese a los avances de la Villa, la región continuó siendo eminentemente rural: unas 34.000 personas vivían dispersas a lo largo del valle. En esta condición se encontraba Sogamoso al momento de la llegada industrial.
Las primeras obras de construcción relacionadas a la siderúrgica las hizo el Instituto de Fomento Industrial en Belencito y en las minas recién encontradas en la población de Paz de Río hacia 1943:
Como la hacienda la vendió don Hernán al IFI, entonces el IFI empezó sus estudios y trabajos, y así empezamos a trabajar ahí los mismos que vivimos ahí en la Hacienda, eso sí, los primeros que empezamos a trabajar ganando 0.60 centavos, con el IFI trabajamos un poco en las excavaciones de las trincheras para eso (…) Cuando empezamos con el IFI éramos uno 30-35 trabajadores.28
Los trabajadores enganchados fueron generalmente jóvenes campesinos de poblaciones como Sogamoso, Monguí, Tópaga, Corrales, Socha, entre otras más, que atraídos por los salarios se acercaban a buscar trabajo. La explanación del terreno en Belencito inició en 1947 y los trabajos de montaje desde 1952, año en que llegaron centenares de ingenieros franceses, alemanes y mexicanos contratados por las empresas Koppers Co. y Tissot. La avalancha de gentes de la ruralidad y extranjeros sorprendió a Sogamoso, que empezó a ver sus calles y carreteras invadidas de camiones y personas de diferentes orígenes:
Fue de un progreso tremendo para Sogamoso, porque empezamos a ver desfilar por estas calles vehículos de gran magnitud digámoslo así; y ver desfilar el material que llegaba, toda la maquinaria que llegaba para Acerías Paz del Río y la invasión cosmopolita que llegó a raíz de los trabajos de Paz de Río: llegaron franceses, llegaron mexicanos, había norteamericanos también.29
El primer fenómeno socioeconómico que experimentó Sogamoso fue la subida de los precios de los alquileres, la vivienda existente no alcanzaba para alojar el volumen foráneo, “una habitación para una sola persona, que hace pocos años valía siete pesos mensuales, cuesta cincuenta en la actualidad. En esa proporción está subiendo el costo de la vida en Sogamoso”.30 Muchas de las casas de adobe de la villa, con pisos de tierra y tejas de barro empezaron a llenarse, “en muchos zaguanes de las vetustas casas improvisáronse divisiones de cartón para acomodar dormitorios y reemplazar expendios.31
Con la ola migratoria Sogamoso empezó a experimentar el aumento del flujo de capitales, no sólo de pesos colombianos, sino también de dólares, una economía dual que durante el tiempo del montaje provocó el aumento de los precios de los alimentos y artículos para las personas oriundas de la Villa.32 A la par, el Centro Cívico empezó a adaptarse al aumento del flujo comercial y de servicios que devino con la entrada en operaciones de la siderúrgica, a finales de 1954.
En 1955 se creó la Compañía de Servicios Públicos de Sogamoso (Coservicios) que buscó unificar la prestación de servicios públicos y solucionar los problemas de insalubridad y falta de cobertura. Con la ayuda financiera del IFI y de Paz del Río se construyó un acueducto que sustituyó al deteriorado Acueducto de Monguí,33 además se dirigieron 5.000 kilovatios de la Planta de Belencito a la ciudad de Sogamoso.
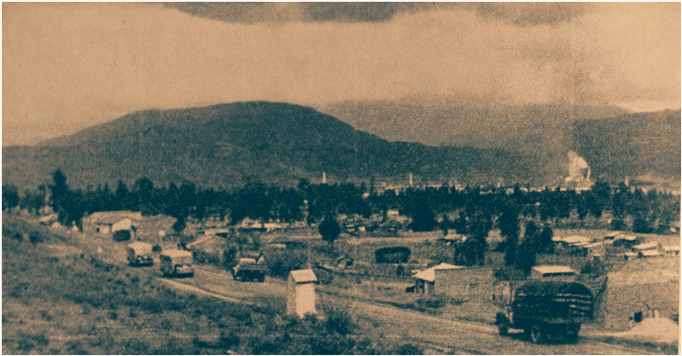
Fuente: Centro Interamericano de Vivienda, Servicio de Intercambio Científico «Proyecto Sogamoso-Paz de Río, ensayo de una metodología, Bogotá, 1956»
Figura 3 Panorámica del Valle de Sogamoso desde Tibasosa
Si bien la mano de obra requerida por la acería disminuyó con la entrada en operaciones, la migración campo-ciudad persistió junto a la demanda de vivienda, la cual no disminuyó los precios del suelo. En la primera mitad de los años cincuenta el déficit de vivienda provocó hacinamiento y la aparición de asentamientos informales como Nazareth y Santa Bárbara. Para aliviar la escasez Paz del Río construyó un complejo habitacional en Belencito para los trabajadores de medio y alto rango. Al tiempo, el Instituto de Crédito Territorial construyó en Nobsa tres unidades vecinales y en Sogamoso inició la construcción de 50 casas en un lote del Barrio Obrero. Con el paso de los años, los trabajadores de la industria empezaron a acceder a títulos de vivienda, surgiendo las urbanizaciones La Magdalena, Santa Helena, El Rosario y Los Libertadores, que extendieron la mancha urbana de Sogamoso hacia el norte y el occidente: en torno a las vías de camino a Belencito y la carretera a Tunja.34
La aceleración urbana y comercial suscitó varios problemas de índole social: aumento de la criminalidad, la prostitución y la alta accidentalidad por el aumento del tráfico, problemas que señalaba la prensa local y que generaron preocupación en los habitantes.35 El Centro Interamericano de Vivienda en 1956 en su caracterización de la región resaltó: “Ha habido problemas de inmigración y dislocación de familias, falta de vivienda, dificultades de transporte, falta de preparación técnica para las nuevas tareas, especulación de terrenos, desarrollo lineal alrededor de carreteras y falta de controles de zonificación”.36 El XIII Censo Nacional de Población de 1964 mostró que Sogamoso casi duplicaba su población respecto a las cifras de 1951, la villa se había convertido en una ciudad y el Valle en el centro industrial de Boyacá.37
Alrededor de la industria del hierro y el acero surgieron el Parque Industrial de Sogamoso, la Empresa Metalúrgica de Boyacá, Indumil y Sofasa. Para aprovechar los residuos de la producción de Paz del Río surgió Cementos Boyacá que convertía la “escoria” en cemento, el fósforo resultante de la coquización lo utilizaba Abonos de Oriente para la composición de abonos y fertilizantes. Al oriente de Sogamoso aumentó el número de hornos artesanales y chircales que aprovechaban la arcilla de las laderas para la cocción de ladrillos.
La industria siderúrgica incidió en transformaciones de índole social, económica y productiva en el Valle de Sogamoso desde finales de 1940, su llegada marcó la movilización de miles de personas a las ciudades y a los trabajos mineros e industriales, lo cual suponemos, disminuyó el peso de las históricas actividades agropecuarias en el Valle. A partir de lo anterior, nos preguntamos cómo impactó la producción de acero, la industria asociada y la urbanización del Valle en la estructura socioeconómica del sector agrario durante los años sesenta y setenta.
La producción de Acerías Paz del Río fue progresiva, el primer año (1955) produjo 42.800 Ton. de acero en lingote, en 1957 superó las 100.000 toneladas y en 1965 las 200.000. Paz del Río se fue posicionando por encima de SIDELPA (Siderúrgica del Pacífico) y SIMESA (Siderúrgica de Medellín S.A.) hasta producir el 80 % del total nacional. En 1958 y 1959 logró reducir las importaciones a menos de 100.000 toneladas por año.
Durante la década de los sesenta la demanda nacional de acero aumentó gracias al impulso del Estado, el cual estaba comprando buena parte del material y a su vez, aliviando la situación financiera de la empresa.38 El auge urbanizador del país, especialmente el de Bogotá, junto con las políticas de la “Alianza para el Progreso”, permitieron el despacho de acero para los proyectos de desarrollo e industria nacional. Un ejemplo fue la distribución del alambre de púa necesario para la delimitación y entrega de baldíos a los colonos de Putumayo, Caquetá y Meta en el marco de la Ley 165 de 1961 de Reforma Agraria.
El aumento de la productividad de la siderúrgica en esta década se logró a partir de las adecuaciones tecnológicas de la Planta y la participación de mano de obra local, lo cual nos llevó a sugerir sí la urbanización y la industrialización impactó en los niveles de producción agropecuaria tradicionales del Valle de Sogamoso. Por medio del Censo Agropecuario de Boyacá (1960), el Censo Nacional Agropecuario Boyacá-Meta (1970) y los Boletines mensuales de Estadística levantados por el Directorio Nacional de Explotaciones Agropecuarias y el Departamento Nacional de Estadística, buscamos vislumbrar cómo se comportó el sector agropecuario del Valle durante los años de auge industrial.
La altiplanicie la componen unas 25.000 hectáreas, en ella se asientan los municipios de Firavitoba, Iza, Nobsa, Sogamoso y Tibasosa,39 en 1950 inició la fuga de mano de obra de los jornales agrícolas hacia los trabajos mineros e industriales mejor remunerados.40 El cultivo principal del Valle en 1960 era el trigo, que ocupaba 3.960 ha., lo seguía el maíz con 2.269 ha. y la cebada con 1.962 ha. El uso del suelo se orientaba a cultivos para el consumo local y la transformación en harinas, el Censo Agropecuario de 1960 registró la ocupación de 15.896 ha. en actividades agrícolas y 4.502 ha. bajo uso ganadero.41
En el Valle de Sogamoso pastaban provenientes de Casanare unas 18.158 cabezas de ganado vacuno en 1960, a estas se le sumaban 26.425 ovinos y 3.803 porcinos, cifras que muestran aun el peso de la actividad ganadera y nos acerca a los índices de oferta y consumo de carne en las poblaciones del Valle, sobre todo en Sogamoso y Duitama.
Entre 1960 y 1970 disminuyó el número de explotaciones agrícolas en Sogamoso y Tibasosa, pero aumentaron en Firavitoba y Nobsa, pasando de 22.715 a 24.722 ha. explotadas en el Valle durante la década. Al comparar los censos se evidenció el aumento en 1.515 ha. de la superficie en pastos, sobre todo hacia el sur en Firavitoba, provocando la disminución de tierras en descanso de 9.624 ha. a 3.023 ha. para 1970.
Siguiendo los censos agrícolas y la composición productiva de Acerías Paz del Río en sus mejores años, encontramos que el comportamiento agrícola fue cambiante y no unidimensional en todos los municipios: en Firavitoba (+57.8 %), Nobsa (+41,9 %) e Iza (+12,6 %) aumentó la producción agropecuaria, creemos debido al aumento de la demanda de alimentos en Sogamoso y Duitama, mientras que la explotación minera y la industria provocó la disminución agropecuaria en Sogamoso (-21,8 %) y Tibasosa (-13,2). Con la industria no se alteró manifiestamente la explotación agropecuaria ni se transformó la estructura agraria, caracterizada por un alto número de dueños de minifundios y microfundios que se servían de pocos arrendatarios y peones para la producción.42
Acerías Paz del Río inició con optimismo la década de los setenta gracias a varios hechos destacados: 1. En 1968, culminó la ampliación de la Planta de Laminación y Sinterización en Belencito. 2. Según el Censo Industrial de Boyacá de 1969, Sogamoso era la ciudad con mayor presencia de industrias del departamento con 399 unidades registradas. 3. El Parque Industrial se consolidaba como una alternativa para pequeños y medianos comerciantes de metales y manufacturas asociadas. 4. En 1972, Paz del Río alcanzó su producción récord con 276.000 ton., acero dirigido a las manufacturas de Bogotá, Cundinamarca y Valle de Cauca, motores del desarrollo colombiano.
Sin embargo, sucedieron contratiempos que afectaron sensiblemente la operación, como los continuos daños del alto horno y el enrarecimiento del ambiente laboral con dos paros durante la década. En términos energéticos los requerimientos eléctricos aumentaron hasta los 40.000 kilovatios, por lo que la empresa debió iniciar la compra de energía a Termopaipa, que poseía una capacidad total de 99.000 kv.43 El cruento invierno de 1979 ocasionó el derrumbe y la destrucción de 700 metros de la vía férrea entre Belencito y las minas en Paz de Río.44
A nivel nacional, siguiendo los Informes Anuales de la Empresa se identificó el descontento de la gerencia por la reducción de los estímulos estatales a la industria y a la construcción vertical, además de la permisividad frente al contrabando y el otorgamiento de licencias a importadores de aceros extranjeros.45 El contexto de la siderurgia internacional tampoco era esperanzador, el colapso petrolero de 1973 bajó los precios “dumping”46 del acero, haciendo más costosa la producción versus los precios de comercialización.47
Pese a los tiempos difíciles que sobrevinieron después de los ochenta, Acerías Paz del Río colaboró al anhelo desarrollista de Colombia, su acero permitió el proceso de urbanización de las ciudades, el crecimiento manufacturero nacional y la llegada del metal a lejanas regiones del territorio. A nivel local su impactó fue evidente: diversificó la economía productiva de la región, históricamente dependiente a las actividades agropecuarias; forjó la urbanización de Sogamoso y Duitama y convirtió al Valle de Sogamoso en el centro industrial y minero de Boyacá y del país en un par de décadas.
4. Tras las huellas ecológicas de la industria en el Valle de Sogamoso (1954-1983)
El proceso de industrialización y urbanización que vivió el Valle de Sogamoso se puede traducir en la explotación y circulación de millones de toneladas de materias primas: soportes de la cadena productiva siderúrgica e industrial de toda la región. La extracción intensiva generó una carga ecosistémica que buscamos históricamente identificar en este altiplano, el caso de Acerías Paz del Río y las transformaciones socio-ecológicas del Valle de Sogamoso representan un ejemplo particular en la historia ambiental e industrial en Colombia. En este caso es posible estudiar el vínculo entre la explotación extractiva y la producción industrial, versus la generación de residuos y desechos tóxicos en un ecosistema y periodo de tiempo específico.
En este sentido, la presente sección busca identificar cuáles fueron las implicaciones socioecológicas de la producción industrial y la urbanización del Valle de Sogamoso entre 1954 y 1983, nos enfocamos en las variables tierra, aire y agua partiendo de reconocer las afectaciones ecológicas de este tipo de industrias: extracción de materias primas, emisiones de CO2, gases de efecto invernadero al aire, disposición de desechos y sustancias químicas al agua.
Previo al estudio de medición de la afectación socio ecológica, fue pertinente reconocer las propiedades ecosistémicas de la región, así como su relación con las actividades humanas e industriales intensivas desde la década de 1950 (Anexo 1). Acerías Paz del Río reorientó las actividades productivas del Valle de Sogamoso hacia la minería, la industria y la metalmecánica, a lo largo de la región se fueron abriendo minas en busca de yacimientos de hierro, carbones, calizas y arcillas, dando lugar al aumento de extracciones de minerales desde los tempranos años cincuenta. Estas extracciones no dependieron únicamente de empresas asociadas y constituidas, sino también de centenares de familias campesinas que vieron en este sector una posibilidad de negocio y subsistencia.
Para comprender la dimensión extractiva y productiva fue imprescindible reconstruir las series de producción y el ciclo industrial en su conjunto, por lo menos en Acerías Paz del Río (Anexo 2).48 A partir del análisis de las series y del valioso estudio de Germán Puerta (1978) 49 para el Programa BID/CEPAL, en el que identificó la operación tecnológica y calculó el consumo de materias primas en el Alto Horno de Paz del Río, se puede llegar a estimar el volumen de extracción de materiales de las minas y el consumo de carbón hecho por la siderúrgica.
La extracción de mineral de hierro y carbón coquizable de las minas de El Uvo y La Chapa para la producción de acero acarreó la remoción de grandes superficies de tierra mediante el uso de maquinaría propia de la industria pesada. Entre 1954 y 1980 Acerías Paz del Río produjo 5.102.706 toneladas de acero en lingote, de los cuales estimamos debió explotar aproximadamente 8 MT de mineral de hierro de la mina El Uvo y 3 MT de la mina de caliza ubicada a 3 kilómetros de la Planta. Además, consumió alrededor de 5 MT de carbón coke en el Alto Horno de Belencito.
A la par de la producción siderúrgica y gracias a los descubrimientos geológicos hechos por el IFI en la década de 1940, surgió un mercado alterno e informal con otros materiales: el carbón térmico, la arcilla y la roca fosfórica. En 1964 se registraron 2.582 personas relacionadas con la explotación de yacimientos de carbón y canteras en la región, en 1973 la cifra se mantuvo en 2.710. La actividad extractiva abarcaba los municipios de Gámeza, Corrales, Samacá, Tópaga y Sogamoso, los cuales en el Censo del sector carbón de 1983 registraron el mayor número de minas informales y activas de Colombia con 325 unidades. El departamento de Boyacá se convirtió en el primer productor nacional de carbón con 600 minas activas de las 1205 existentes en el país para la época.50 En Sogamoso existían 120 minas activas de carbón térmico y junto con los municipios mencionados alcanzaron en su mayoría, bajo métodos rudimentarios, la destacable extracción de 239.287 toneladas de carbón en el año 1983.51
El incremento en la explotación de carbón térmico, un poco menos eficiente calóricamente que el carbón coquizable52 fue causado sobre todo por los hornos artesanales, chircales y ladrilleras que se constituyeron al oriente de Sogamoso, y que para el año 1980 habían alcanzado la cifra de 400 hornos instalados53. El carbón térmico también se dirigió a los miles de hogares y cocinas de Sogamoso y Duitama que todavía no conocían el uso del “cocinol” y el gas natural. Si bien Sogamoso tenía una baja participación en la actividad alfarera de Boyacá antes de los hallazgos, la producción despegó a finales de los años cincuenta gracias a las reservas de arcilla y caliza al oriente de la ciudad, mercado que fue sustentado por la abundante oferta de carbón térmico que permitió cocinar cada vez más cantidades de ladrillos y tejas.54
En estos años Sogamoso se convirtió en el primer productor y distribuidor de materiales de construcción de Boyacá, sosteniendo la urbanización de Tunja, Duitama, Paipa y el mismo Sogamoso. Eran tiempos extractivos e industriales refulgentes: el acero, hierro, cemento, ladrillo y caliza mantenían los hornos encendidos las 24 horas, sin embargo, a la par de este auge productivo, los cielos del Valle se fueron tornando cada vez más oscuros y cenicientos.
La contaminación atmosférica es una consecuencia generada por la quema de combustibles, la interacción del carbón, el hierro y otros materiales dentro de los hornos resulta en la emisión de CO2, óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno y polvo al aire.55 El material particulado con un diámetro menor a 10 micras es perjudicial para la salud humana al penetrar profundamente en los pulmones, especialmente en niños menores de 5 años y adultos mayores de 65. La alta emisión de CO2 por fuentes fijas o móviles produce el polvo en suspensión y los gases de efecto invernadero (GEI).56
En el Valle de Sogamoso desde la construcción de la siderúrgica se hallan relatos que mencionan las carreteras sin pavimentar, las enormes polvaredas y la exposición permanente a las emisiones de la Planta de Coque y el Alto Horno:
Era arduo, arduo el trabajo, mucho polvo, una cantidad de polvo en todas partes porque se estaba abriendo la Planta, las excavaciones, y era un polvo tremendo; yo creo que nosotros los que iniciamos a trabajar fuimos los que comimos más polvo en esta República de Colombia, porque era un polvero terrible.57
En los relatos recabados por el historiador Felipe Angulo en 1993 se evidencian los problemas agudos de salud respiratoria y articular que atravesaron las personas que trabajaron desde el comienzo en la siderúrgica. La permanente exposición a componentes químicos, monóxido de carbono, CO2 o vapor, generaron continuos accidentes dentro de la planta, sufriendo lo que ellos llamaban “gasearse”: “Yo empecé muy joven en la Empresa, y ya ellos eran maduros y ya han muerto, y murieron mal, hay muchos que han muerto muy mal, mal del pulmón, mal del reumatismo”.58
Durante los años sesenta producir 200.000 toneladas de acero en Paz del Río significaba la extracción, lavado y quema en la Planta de 450.000 a 500.000 toneladas de carbón, el 50 % se transformaba en dióxido de carbono (CO2) y el otro 50 % en monóxido de carbono (CO), ambos emitidos en su totalidad al aire del Valle.59 El uso del carbón térmico se extendió a las cocinas de Sogamoso y Duitama, sin embargo, a lo largo de la ruralidad se mantuvo el uso de leña por parte de la población campesina, quienes obtenían la materia orgánica de los ralos bosques altoandinos de los alrededores.
El auge minero-industrial vivido en los sesenta y setenta seguramente incidió en los índices de contaminación atmosférica, buscamos fuentes institucionales de la época que siguieran esta contaminación, sin embargo, el Estado y las Empresas no consideraban prioritaria la conservación del medio ambiente, una muestra de ello es la inexistente política pública relacionada. Por otro lado, la REDPANAIRE instaló estaciones de rastreo en Colombia a lo largo de los años sesenta, sin tener en cuenta las emisiones industriales del Valle de Sogamoso.60 Establecimos contacto con la Secretaría de Salud de Sogamoso en búsqueda de series o registros de morbilidad y mortalidad infantil que pudiéramos relacionar con la contaminación del aire, pero la Secretaría nos respondió que en aquella época no se realizaba vigilancia epidemiológica a los enfermos.
La fuente más antigua la hallamos en el Informe Boyacá en Cifras de 197778 del Departamento Nacional de Estadística, que instaló tres estaciones de control en Tunja, Nobsa y Sogamoso buscando medir la contaminación proveniente de las industrias Acerías Paz del Río, Cementos Boyacá y Ferroaleaciones de Colombia.
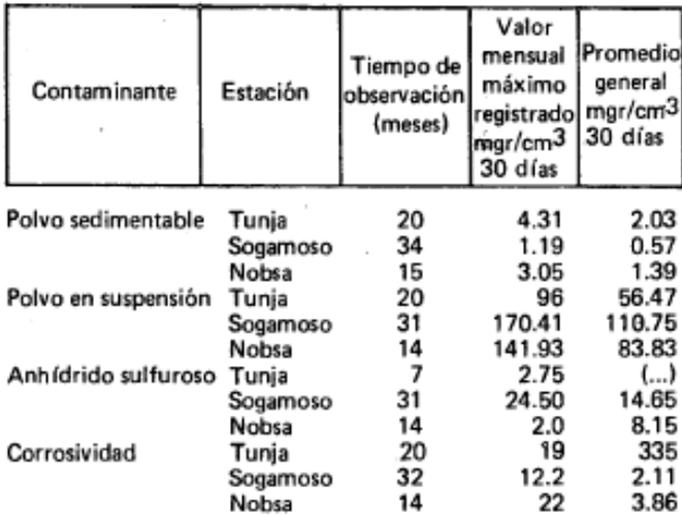
Fuente: Servicio Seccional de Salud de Boyacá - División de Saneamiento Ambiental, Boyacá en Cifras 1977-78, Departamento Nacional de Estadística, Bogotá.
Figura 4 Resultados obtenidos de contaminantes, por estaciones, tiempos de observación. Valor mensual máximo registrado y promedio general 1978.
Siguiendo los parámetros de la REDPANAIRE, el polvo sedimentable permisible era 0,5 mgr/cm3/30 días, valor que tanto Sogamoso (1,19 mgr/cm3/30 días) como Nobsa (3,05 mgr/cm3/30 días) superaron ampliamente. El polvo en suspensión permisible era de 100 mgr/cm3, en Sogamoso se registró 170,41 micras y en Nobsa 141,93. La corrosividad, parámetro aun no establecido por la RED, registró en Sogamoso 19 micras por centímetro cúbico y en Nobsa 22. El anhídrido sulfuroso establecido por la red era 70 mgr/cm3 y en este caso ninguna población lo superó. Aunque en la época no hay estudios particulares que relacionen estos valores con la actividad industrial del Valle, los resultados hacen plausible la hipótesis que la alta cantidad de polvo sedimentable en Nobsa provino de la producción contigua de cementos; en Sogamoso la combustión de la siderurgia y los hornos alfareros y domésticos provocaron la alta cantidad de polvo suspendido en el aire del Valle, casi el doble del permisible por Panaire.
Desde 1983, los entes ambientales aumentaron su compromiso por vigilar y controlar la contaminación del Valle con la adquisición de los equipos de medición necesarios, sin embargo, no fue hasta la conformación de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá (CORPOBOYACÁ) que estos equipos se instalaron y empezó la medición como tal. Se reconoció en los años noventa que más del 50 % de la contaminación del aire provenía de los hornos artesanales,61 los cuales en sus emisiones de humo emitían trióxido de azufre que en forma de neblina descendía a las calles de Sogamoso.62
En torno a la contaminación del aire se observa el progresivo deterioro de la calidad del aire del Valle a partir de la llegada de diversas industrias y la masiva quema de combustibles en los cientos de hornos que surgieron bajo la influencia de Acerías de Paz del Río, este problema abarcó nuestro período de estudio y se extendió en el tiempo hasta el nuevo milenio. La contaminación no afectó únicamente al aire, la alta carga de desechos y residuos industriales, urbanos y agropecuarios también impactaron a los cuerpos de agua, especialmente a las aguas del río Chicamocha.
El Valle de Sogamoso es atravesado de oeste a este por el río Chicamocha en su cuenca alta, es el río de mayor cauce de la región y en él desembocan el río Chiquito y el río Monquirá, a su vez, a estos dos ríos les tributan los ríos Pesca y Tota. Todos irrigan el Valle provenientes de las montañas y los páramos sureños cercanos al lago, por encima de los 3.200 metros de altura. El Lago de Tota es el cuerpo de agua más grande Colombia y se ubica sobre los 3.015 metros, sus aguas no dependen de la cuenca del Chicamocha y Magdalena como los ríos mencionados, sino a la cuenca del río Orinoco, aunque tenga una entrañable cercanía de una veintena de kilómetros con el Valle (Figura 1). En este apartado final buscamos identificar cuáles fueron los cambios vividos por las fuentes hídricas que recorren el Valle de Sogamoso durante los años de industrialización y urbanización.
La relación socioambiental e histórica entre los pobladores y el agua no siempre fue amistosa, relatos de finales del siglo XIX mencionan la escasez en el suministro para la Villa y sus regadíos durante las temporadas secas de diciembre a marzo y junio a septiembre, en contraste, en los periodos de alta precipitación de octubre a noviembre se presentaban continuas inundaciones de las riberas y los cultivos. Los trabajos de manejo y canalización del río Chicamocha para frenar las inundaciones iniciaron hacia 1934,63 en 1947 con el proyecto Paz del Río se hizo la explanación y se adecuó el terreno circundante al río para la construcción de la Planta.
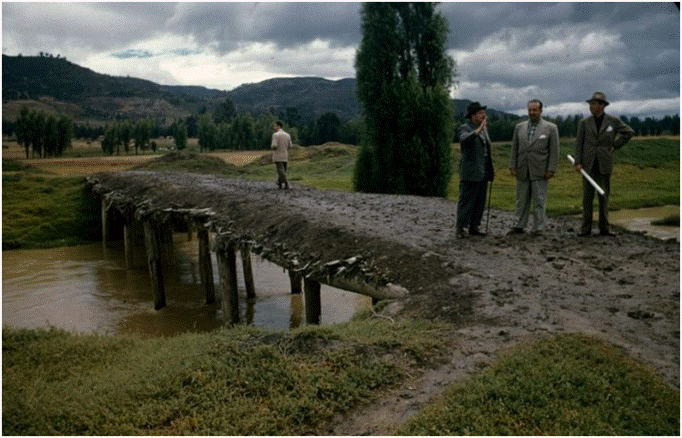
Fuente: Fotografía propiedad de Leonard James Currie, 1954.
Figura 5 Valle de Sogamoso, puente sobre el río Tota.
Con el arribo industrial y el consecuente crecimiento urbano de Sogamoso y Duitama los ríos que fluyen por el valle comenzaron a transformarse, debido a la multiplicación del uso y carga de sus aguas. Nuevamente valga mencionar que existe poca documentación relacionada a la contaminación en Colombia y en Boyacá antes de 1970. En el caso del río Chicamocha los primeros avances se lograron en la década de los setenta con la instalación por parte del INDERENA de cinco estaciones de análisis. Un estudio de ingeniería civil de Medina, Morales y Becerra del año 1977 buscó identificar los cambios en la composición química (turbiedad, color, temperatura) del río en su cuenca alta y a su paso por el Valle de Sogamoso y Acerías Paz del Río.64
Desde el nacimiento del río, en las proximidades de la ciudad de Tunja y Tuta inicia la disposición de residuos industriales, en este caso de Metalurgia Boyacá y de la fábrica de ladrillos Maguncia. A su paso por la primera estación (44+000) el río llega a Paipa y se encuentra con la Termoeléctrica de Paipa, que junto a las aguas termales elevan la temperatura del agua en 9,4°C, incidiendo en la contaminación térmica del agua y el aumento de su salinidad. En la segunda estación (63+000) las aguas llegan a Duitama, donde se encontraban con los desechos orgánicos de la ciudad y de la empresa SOFASA, ensambladora de Renault en Colombia. El balance químico de las dos estaciones reveló la alta cantidad de sales y sólidos disueltos, en especial de sulfatos y cloruros, también la alta concentración de metal sodio debido a la composición de las aguas termo minerales.65
La tercera estación (86+000) estaba ubicada en Puente Chámeza, un par de kilómetros después de la llegada de las aguas del río Chiquito y de las descargas orgánicas de Nobsa y Sogamoso, se agregan también los desechos industriales de Cementos Boyacá y de los chircales y hornos informales del Valle. Se evidenció el aumento de la dureza del agua por los carbonáceos, los bicarbonatos de calcio y el magnesio, también aumentó la cantidad de CO2, acidez y amonios, nitritos y nitratos por la materia orgánica urbana.
La cuarta estación (91+000) se ubicaba al pasar Acerías Paz del Río y las descargas de Belencito y Nazareth, en ella se observó el aumento de la concentración de metales, en especial manganeso y cromo, de nuevo aumentó la temperatura por las aguas de refrigeración utilizadas por la acería. La Declaración de Efecto Ambiental hecha por Paz del Río en 1983 mostró el aumento del PH a 7,6 y la disminución de los niveles de oxígeno a causa del aumento de temperatura66. Durante el invierno aumentaron los valores de grasas y oxígeno, mientras en verano aumentó la concentración de sulfatos y amonios, el oxígeno desapareció y el agua tomó un color pardo a negruzco, característico de las aguas muertas. Estos estudios demuestran el impacto y la carga industrial-urbana al cauce del río Chicamocha durante todo el año, clasificándolo en clase III como uno de los ríos más contaminados del país.
En relación con las aguas que recorren el Valle, el reporte del Ministerio de Salud Pública de 1957 mostró que el 17.6 % de las viviendas de Sogamoso no tenían acceso a las aguas del acueducto, por lo que las familias más pobres debían abastecerse de la pila de “La Unión” en el barrio Mochacá y de pequeñas fuentes naturales como “Conchucua”, “Malpaso” y “Albercas”. La inexistencia de alcantarillado en las zonas rurales y de un sistema sanitario de manejo de excretas y residuos en las ciudades incidió en la permanente contaminación de los ríos Chiquito, Monquirá y Pesca, quienes recibían los desechos orgánicos de la ciudad de Sogamoso, las aguas sedimentables de los chircales y los residuos químicos agropecuarios. Pudimos evidenciar que las aguas contaminadas tuvieron usos agropecuarios para el riego de cultivos y el abastecimiento del ganado levantado en el Valle durante buena parte del año.67
La obra hidráulica más significativa de Acerías Paz del Río fue la construcción en 1953 de un acueducto desde el Lago de Tota que, con un área de 201 km2 y una precipitación anual de 902 mm -según las estimaciones de la CAR en 1978- se encargaba de alimentar el consumo de la Planta en Belencito y del Valle de Sogamoso: con sus ciudades y actividades productivas. La merced para el uso de sus aguas las dio el Gobierno Nacional mediante el Decreto 1111 de 1952, los estudios de factibilidad e ingeniería estuvieron a cargo de R.J. Tipton & Asociados los cuales establecieron la cota del desagüe en 3.015 metros y la capacidad de bombeo en 280 litros por segundo; bombeo que aumentó en 1959 a 450 litros.
Los fuertes veranos de 1958 y 1959 impidieron que las aguas alcanzaran la cota del desaguadero, por lo que la Empresa decidió desviar el cauce del río Olarte y llevar sus aguas al lago, plan que funcionó, pero que produjo un problema socioambiental inédito en la zona: la inundación de las áreas agrícolas cebolleras de Aquitania. Por medio de demandas los agricultores obligaron la suspensión de la desviación en 1968. Pero de nuevo, los intensos veranos de 1973 y 1974 y la gran sequía de 1975 hicieron que las aguas del lago estuvieran dos metros bajo la cota, lo que nuevamente devino en la desviación del río Olarte, esta vez propuesta por el INDERENA. Irremediablemente ocurrió otra inundación a finales de 1976 que afectó a los cultivadores de cebolla larga y los llevó a denunciar al Estado.68 Entre 1955 y 1978 el nivel del lago tuvo una fluctuación de 1,86 metros, nivel alterado por las autoridades para mantener las aguas cerca de la cota y así suplir las necesidades urbano-industriales del Valle.69
El Estudio de Conservación y Manejo de la CAR de 1978 buscó diagnosticar los principales problemas del lago en la época, uno de ellos es que sus aguas no tenían ningún tratamiento previo al abastecimiento del Valle, por lo que en torno a la calidad del agua el estudio señaló la contaminación de las quebradas tributarias Blanca y Mugre. También el avanzado proceso de eutrofización y erosión en las orillas que alcanzaba cerca de 757 hectáreas. A nivel sociológico se indicó la alta tendencia minifundista en la propiedad de la tierra y la orientación productiva hacia el cultivo de la cebolla larga, la cual sobrepasaba las 850 hectáreas sembradas en las márgenes del lago.70
El lago de Tota vivió procesos socioambientales diferentes al Valle de Sogamoso, pero se convirtió en un actor fundamental en la industrialización, urbanización y desarrollo agropecuario de la región. Es difícil estimar con precisión el agua requerida durante el periodo de estudio, por fortuna, tomando una muestra del consumo durante el año 1976, el agua captada al lago se distribuyó así: 220 litros al Acueducto de Sogamoso y los municipios de Tota, Cuítiva, Iza y Nobsa; 190 litros para el riego de cultivos en Cuítiva e Iza; y 450 litros. para Acerías Paz del Río. A un ritmo de 960 litros. se estima que solo en este año se consumó alrededor de 30 millones de metros cúbicos de agua.71
El consumo del líquido recayó durante las tres décadas en el lago de Tota, cuerpo de agua que fue alterado en sus niveles a partir de las necesidades del Valle de Sogamoso y su industria. El río Chicamocha a su vez, canalizó en su cauce todos los desechos excretados por el Valle que, sin un sistema para el manejo de aguas residuales, impactó en la contaminación del río a niveles históricos y particulares en la historia de Colombia. Así mismo ocurrió con el aire del Valle quien recibió todas las emisiones de la quema del carbón en los hornos industriales, domésticos y alfareros durante el auge industrial, auge que fue sostenido gracias a la extracción y transformación de los materiales explotados en las minas.
5. Conclusiones
El arribo de la industria siderúrgica y la minería al Valle de Sogamoso en 1954 transformó productivamente a la región, pasó de depender de las actividades agropecuarias a albergar a la siderúrgica más importante del país y a un sinfín de pequeñas industrias relacionadas. En Sogamoso surgió un amplio mercado metalúrgico y minero extractivo que lo convirtió en el líder departamental y nacional del sector, mercado que fue sustentado por los ricos yacimientos minerales descubiertos.
Acerías Paz del Río provocó la migración de miles de jóvenes campesinos del altiplano cundiboyacense a Sogamoso, villa que creció aceleradamente para recibir el flujo migratorio de trabajadores que se dirigían a los trabajos mineros e industriales. En este proceso Sogamoso se convirtió en una ciudad y experimentó diversos fenómenos sociales y urbanos como la escasez de vivienda, carestía, insalubridad pública e inseguridad, problemas que se fueron aliviando a lo largo de la década de los sesenta. Observamos a partir de la consulta de censos agropecuarios que durante los mejores años de la siderúrgica la producción agropecuaria y ganadera no decayó, sino que en varios municipios del Valle se adaptó al crecimiento de la demanda de alimentos de las ciudades de Sogamoso y Duitama en desarrollo.
La producción de acero en Paz del Río dependió de una cadena productiva y tecnológica sumamente avanzada para su momento, su productividad disminuyó la dependencia a las importaciones y estimuló el desarrollo económico nacional, dirigido mayoritariamente por el Estado. El reconocimiento de las dimensiones de explotación y transformación de materiales en esta siderúrgica nos permitió preguntarnos históricamente sobre el efecto socioambiental y ecológico de esta industria en el ecosistema del Valle de Sogamoso durante sus mejores años. Examinamos las variables tierra, aire y agua, sus propiedades ecosistémicas y su regulación frente a las actividades humanas e industriales a gran escala, las cuales con el paso del tiempo generaron crecientes y permanentes afectaciones socioecológicas, cambios en el paisaje físico y la contaminación del Valle de Sogamoso debido a las millones de toneladas de combustibles quemados, materiales transformados y residuos químicos resultantes de todo el ciclo industrial-urbano en cabeza de Acerías Paz del Río (Anexo 1).
Hubo afectación evidenciable en el aire del Valle a partir de las emisiones fijas de CO2 de los hornos industriales, alfareros y domésticos. Logramos probar que la alta carga de residuos orgánicos y químicos contaminantes alteraron el flujo y la composición de las aguas del río Chicamocha en su cuenca alta, así como también de los afluentes tributarios que recorren el Valle. Estudiamos el papel del lago de Tota en este proceso histórico, sus particularidades y los impactos socioambientales que experimentó como abastecedor de millones de metros cúbicos de agua para el auge industrial y urbanizador del Valle de Sogamoso. A nivel social encontramos varios relatos que señalan la dureza de los trabajos mineros e industriales en Paz del Río, la exposición continua a químicos tóxicos produjo en buena parte la aparición de enfermedades a nivel respiratorio y articular en los trabajadores años después de dejar la planta o los socavones.
Nuestra investigación buscó allanar terreno en la interpretación histórica y socioecológica de este caso industrial y extractivo en el altiplano cundiboyacense, revelamos las limitaciones en el estudio de la historia de la contaminación en Colombia, la ausencia de un sistema de valores desde el Estado para antes de 1970 que reconociera la importancia de la protección del medio ambiente. Por el contrario, se dirigió el énfasis a la explotación de recursos naturales para la producción, desarrollo y progreso material del país. Hasta entrada la década de los noventa las instituciones ambientales empezaron a reconocer y tomar acción frente a los problemas de contaminación y deterioro ambiental vivido en el Valle de Sogamoso desde 1954.















